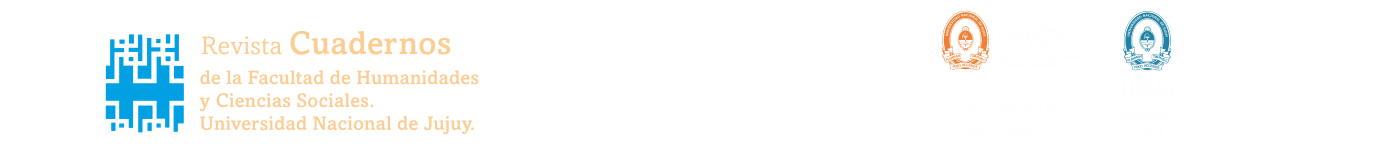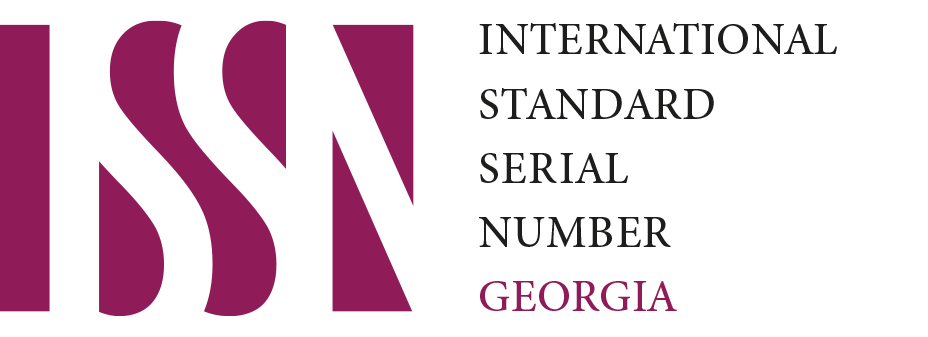DOSSIER
La ruta de los Valles. Caminos en Catamarca, Gobernación del Tucumán. Siglo XVII
(The trail of the Valleys. Roads in Catamarca, Gobernación del
Tucuman. 17th century)
Agustina Inés García*
Recibido el 31/03/24
Aceptado el 23/09/24
* Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” - Universidad de Buenos Aires - 25 de mayo 221 - 2do piso - CP 1002 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina. Correo Electrónico: agusgarcia7@hotmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4137-7966
Resumen
El estudio de las rutas comerciales de la Gobernación del Tucumán se ha enfocado tradicionalmente en el Camino Real, ruta que conectaba a Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy con el Alto Perú. Sin embargo, existieron caminos secundarios y complementarios que no han sido tan estudiados por los investigadores.
En este trabajo nos proponemos investigar la historiografía relacionada con la caminería colonial, centrándonos en Catamarca, con el objetivo de contribuir a su estudio a través de la incorporación de documentación judicial inédita y el mapeo de los datos espaciales obtenidos. El propósito principal es identificar y localizar las rutas comerciales coloniales de mediana y baja envergadura que atravesaban la actual provincia de Catamarca durante el siglo XVII y elaborar un mapa original que recopile la información obtenida.
Para cumplir con dicho objetivo indagaremos sobre la historiografía disponible y traeremos a colación bibliografía sobre la caminería de la Gobernación del Tucumán en general, de Catamarca en particular y un documento judicial titulado E.C. 1691 correspondiente al fondo “Audiencia de La Plata: 1493 – 1825” del Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia (ABNB). Este documento es un juicio en contra del maestre de campo Bartolomé de Castro por su mala administración sobre el cobro de la sisa en el sur de los Valles Calchaquíes.
A partir de la síntesis de información de la historiografía pertinente, de la documentación histórica y de la elaboración del mapa en cuestión, concluimos que los Valles Altos del centro-oeste catamarqueño fueron una zona de producción ganadera y textil y de tránsito comercial dentro la Gobernación del Tucumán dada su ubicación geográfica estratégica. Afirmamos que el centro-oeste de Catamarca funcionó como un nodo económico y comercial que supo conectar al espacio peruano compuesto por Chile, Buenos Aires y el Alto Perú.
Palabras Clave: Catamarca, comercio colonial, Gobernación de Tucumán, rutas comerciales.
Abstract
In this research, we aim to study the existing historiography related to the roads of the colonial era and contributing to said historiography with unpublished judicial documentation. The study of the commercial trials of the Gobernación del Tucumán has traditionally focused on the Camino Real, a route that connected Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta and Jujuy with Alto Perú. However, we know of the existence of secondary and complementary trails that have not been studied.
This work aims to understand where the alternative trials that crossed the current province of Catamarca passed during the 17th century to locate these in space and create an original map that compiles the information obtained.
In this paper, we aim to investigate the historiography related to colonial roads, focusing on Catamarca, with the objective of contributing to its study by incorporating unpublished judicial documentation and mapping the spatial data obtained. The primary goal is to identify the medium- and small-scale trade routes that crossed the present-day province of Catamarca during the 17th century, in order to spatially locate these routes and create an original map that compiles the information gathered.
To fulfill this objective, we bring up a bibliography on the roads of the Gobernación del Tucumán in general, of Catamarca in particular, and a judicial document titled E.C. 1691 corresponding to the “Audiencia de La Plata: 1493 – 1825” collection of the National Archives and Libraries of Bolivia (ABNB). This document is a judgment against the “maestre de campo” Bartolomé de Castro y del Hoyo for his mismanagement of the collection of the “sisa” in the south of the Calchaquíes Valleys.
From the synthesis of information from the relevant historiography, historical documentation and the preparation of the map, we conclude that the “Valles Altos” in the center-west of Catamarca was an area of livestock and textile production and commercial transit within the Governorate of Tucumán given its strategic location. We affirm that the central west of Catamarca functioned as a commercial and connecting node between Chile, Buenos Aires and Upper Peru.
Keywords: Catamarca, colonial trade, Gobernación del Tucumán, trade routes.
Introducción: objeto de estudio y lugar
En el presente trabajo nos proponemos estudiar la caminería colonial en la región centro-oeste de la actual provincia de Catamarca, Argentina, durante el siglo XVII para enmarcarla en el comercio regional más amplio. Existen diferentes trabajos de investigación tanto histórica como arqueológica que han estudiado las rutas comerciales de la Gobernación del Tucumán. Tradicionalmente, estas investigaciones se han centrado en el estudio del Camino Real, que conectaba a las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Los llamados “Caminos Reales”, de origen bajomedieval, se remontaban a la época de los intentos de los reyes españoles de denominar a los caminos más importantes de la península como un “bien público” o de importancia regia, imponiéndose y diferenciándose de los intereses de la Iglesia, los nobles y las ciudades. Con la conquista, este modelo se replicó en América (Pérez González, 2001). En consecuencia, los Caminos Reales eran aquellos de mayor envergadura durante la época colonial y, luego, los más estudiados por los investigadores.
Nos proponemos abordar la historiografía disponible sobre los caminos “secundarios” de la Gobernación del Tucumán, en particular, aquellos que pasaban por la actual provincia de Catamarca. De esta manera buscamos realizar un aporte historiográfico al conocimiento de la caminería colonial del siglo XVII relevando el conocimiento existente y presentando nueva documentación para culminar con la elaboración de un mapa original que reconstruya los nodos y las rutas comerciales en el espacio tucumano ligados a Catamarca. Dicha documentación inédita corresponde a documentación judicial del Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia. En ese escrito quedó por sentado el proceso mediante el cual el maestre de campo, Bartolomé de Castro, comenzó a cobrar el impuesto de la sisa sobre las mulas traficadas por Catamarca.
En este trabajo nos centraremos en un espacio particular: la zona de los Valles Altos de Catamarca en el siglo XVII. Esta zona de valles se caracteriza por ser un ambiente de transición entre los valles bajos y la puna (ver mapa 1). Quiroga (2004), retomando a Aschero y Korstanje, toma la clasificación en zonas ecológicas de la vertiente oriental de los Andes centro-sur. Los autores dividen esta zona en tres espacios diferenciados según su altura y actividad productiva:
- Valles bajos y faldeos (1900-2300 m.s.n.m.): área de mayor actividad agrícola y recolección de algarrobo y cactáceas.
- Valles altos y faldeos (2300-3300 m.s.n.m.): orientada hacia la producción de tubérculos micro térmicos (papa y olluco entre otras) combinado con pastoreo de camélidos.
- Bolsones y cuencas de Borde Puna (3.300-3600 m.s.n.m.): orientada a las actividades de pastoreo.
Mapa 1. Mapa topográfico de la provincia de Catamarca, Argentina.

Elaboración propia en QGIS 3.28.5. Sistema de referencia: WGS84. Proyección: EPSG 4326.
Como se puede apreciar, nuestra área de estudio, los Valles Altos Catamarqueños, representan una zona de paso entre los valles y la puna en el centro de la provincia. Estos valles son espacios de pasturas que durante la colonia orientaron su producción al comercio agrícola y ganadero, sobre todo a la invernada de mulas y vacas, aprovechando el lugar geográfico estratégico entre el puerto de Buenos Aires, el Alto Perú y el Reino de Chile, pero alejado del Camino Real donde se cobraban diversos impuestos. El uso de estos caminos de valles responde a la disponibilidad de aguas y pasturas en una zona rodeada de puna y ambientes secos, sobre todo en los meses de deshielo durante el verano, previos a las ferias de invernada. También creemos que la falta de un control efectivo por parte de la administración colonial en un espacio de difícil acceso fomentó el uso de estas rutas (García, 2022b)
Como dijimos, en este trabajo nos proponemos recopilar la información existente sobre el comercio y los caminos de la región centro-oeste catamarqueña entre el siglo XVII para profundizar en el conocimiento de esta región y su conexión con otras partes del mundo colonial, como Buenos Aires y el océano Atlántico o Lima o Chile y el océano Pacífico. Existen diferentes trabajos historiográficos y fuentes documentales muy dispersos. Además, tenemos por objetivo comprender la circulación de bienes en Catamarca a través del análisis de documentación inédita, buscando generar un aporte al conocimiento de los caminos en la región. Culminaremos el trabajo con la elaboración de un mapa original utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) para plasmar en el espacio los datos geográficos presentes en los documentos históricos.
La conquista de los Valles Altos Catamarqueños
El control del espacio
Con la conquista y colonización del siglo XVI los españoles fundaron diferentes ciudades a lo largo de la Gobernación del Tucumán, pero estas fundaciones no significaban el control total del territorio, sino que más bien eran asentamientos base para luego avanzar sobre el dominio del resto de la región. Además, muchas localidades debieron ser refundadas en varias oportunidades. El capitán Juan Pérez de Zurita fundó Londres de Nueva Inglaterra en 1558 en el valle de Quimivil, pero luego de reiterados traslados recién en 1683 quedó en un lugar fijo: San Fernando del Valle de Catamarca. Otro ejemplo es el de la localidad de Belén, fundada por primera vez en 1607. Sin embargo, es en 1678 durante el mandato del gobernador de Tucumán José de Garro (1674-1678), que los españoles lograron su fundación definitiva (Bazán, 1996; Quiroga, 2012, Ferrari Bisceglia, 2019). Carmignani (2018: 14) afirma que en 1560 comienza un período de conquista del territorio caracterizado por una “ofensiva contra las sociedades indígenas”. La autora señala que para comprender el proceso de fundación y refundación de ciudades de los siglos XVI y XVII debemos tener en cuenta las estrategias y alianzas llevadas adelante por los españoles y los indígenas.
Por otro lado, según Durán (1999), la presión del sector ganadero que necesitaba de estancias y potreros para cría e invernada de ganado (actividad altamente lucrativa) fue el motor para conseguir mayor control del interior tucumano y lo que llevó al aumento de la producción agrícola y ganadera.
Así, sobre todo luego de las Guerras Calchaquíes, la zona de valles y punas de la Gobernación del Tucumán se consolidó como un área de comercio de mediana o baja intensidad que seguía la caminería tradicional, de a momentos de origen inca, aunque con rupturas y continuidades. Las conquistas y las consecuentes desnaturalizaciones indígenas significaron el desplazamiento territorial de los indios, la creación de nuevas encomiendas, la consolidación de las ciudades y el surgimiento de nuevas lógicas mercantiles y de producción agropecuaria. Esto afectó por completo la manera de habitar la región, las identidades indígenas y el modo de tributación, no sin conflictos y levantamientos rebeldes (Palermo y Boixados, 1991; Miller Astrada, 1997; Rodríguez, 2008, García, M., 2021; Nieva Ocampo y Villanueva, 2022). Si bien el espacio había sido conquistado, la falta de mano de obra anteriormente llevó a una especialización productiva particular.
La producción en el oeste catamarqueño
La Gobernación del Tucumán se especializaba en la producción agroganadera y textil, actividades altamente rentables durante el período colonial. Esta producción formaba parte de una dinámica suprarregional: Tucumán abastecía a las minas del Alto Perú y servía como un importante punto de tránsito entre estas minas y los puertos de Buenos Aires o Chile (Assadourian, 1982; López de Albornoz, 1994, Miller Astrada, 1997; Noli, 2012, Nieva Ocampo, 2022). Para fines del siglo XVII Potosí había dejado atrás su auge productivo, situado entre 1575, cuando se abandona la técnica indígena de las huayras y los españoles implementan la técnica de la amalgama, y 1635 (Brading y Cross, 1972). Sin embargo, la producción minera del Alto Perú, durante este período de descenso de la producción a finales del siglo XVII, sigue siendo de gran importancia para el Virreinato y para la metrópoli. Esto se evidencia en la demanda de mulas, cuya producción comienza a ganar fuerza a partir de 1630 (Assadourian, 1982: 44; Paz, 1999)
Por ejemplo, a fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII, Salta fue la región con más ferias de invernada de mulas y por donde pasaban la mayoría de las tropas (Miller Astrada, 1997; Nieva Ocampo y Villanueva, 2022). Sánchez Albornoz señala que Salta “constituía el linde de la cuenca rioplatense al pie del macizo andino y, por lo mismo, la última parada posible en que aprestar el ganado para la penosa ascensión” (Sánchez Albornoz, 1965: 264). En la jurisdicción de San Miguel de Tucumán también hubo una importante actividad invernadora. Noli (2012:66) afirma que, durante el siglo XVII, pero sobre todo a partir de 1690, San Miguel se consolidó como centro mercantil articulado al circuito ganadero. Mediante el análisis de contratos de invernadas, fletes y compraventa de ganados, la autora afirma que la ciudad habría albergado al 20% de las mulas que se exportaron de la Gobernación al Alto Perú.
Catamarca también quedó integrada a la lógica colonial comercial tucumana del siglo XVII. Tomando como referencia el final de las Guerras Calchaquíes en 1663 y la fundación definitiva de la localidad de Belén en 1678, podemos afirmar que la región de los Valles Altos de Catamarca quedó bajo la dominación española hacia el último tercio del siglo XVII. Hermitte y Klein señalaban que:
“Esa perseverancia española de crear centros poblados en el oeste catamarqueño, no obstante los múltiples fracasos, obedecía no solo al interés en controlar la zona frente a los indios sino al valor estratégico del área. En efecto, por Belén pasaba el camino que llevaba de Santiago a Copiapó en el norte de Chile y también el único que, sin tramontar serranía, cruzaba de norte a sur desde el Alto Perú hasta Cuyo” (Hermitte y Klein, 1972: 3-4).
En definitiva, los valles de Catamarca eran un lugar clave para el comercio y producción tucumanos, con Belén y Londres como los nodos más importantes. Pero esta zona tenía sus desafíos. La escasa población indígena representaba una dificultad para la producción agroganadera, dado que ella constituía la principal mano de obra colonial. Durán (1997:42-49,) analizando la demografía del Tucumán, afirma que en Catamarca existían unos 126 indios tributarios para 1702 y solo 1.550 en toda la Gobernación del Tucumán. Mientras que el sector español tenía una densidad demográfica de 0,01 habitantes por km2 en toda la Gobernación.
En este contexto de baja densidad poblacional, los españoles de Catamarca aprovecharon el sitio estratégico de Belén para dedicarse al comercio de mulas, sobre todo al inverne, actividad que requería de relativamente poca mano de obra, escapando a “ese quietismo comercial con que se define a Catamarca” (Hermitte y Klein, 1972:12). En menor medida, Catamarca se dedicó a la producción textil y agrícola. Todo esto bajo las lógicas de la administración colonial. Así, los Valles Altos de Catamarca se posicionaron como un lugar de paso e invernada de ganado estratégicos para la economía del Tucumán, complementando al tráfico del Camino Real y conectando con Chile, Buenos Aires y el Alto Perú.
A través de los diferentes trabajos de Quiroga (2002; 2003; 2004) conocemos la ubicación de diez potreros de invernada en el Valle de Belén, ubicados hacia el norte de la localidad homónima y hasta Antofagasta al noroeste, concentrados sobre todo alrededor de las localidades de Hualfín y San Fernando. La existencia de potreros en los Valles Altos es evidencia de la presencia de ganado, mular principalmente, aunque la autora también contabiliza algunas vacas, toros y novillos. También para el siglo XVIII, tenemos el trabajo de Rodríguez (2008) para comprender la ganadería colonial de la región. Estudiando las desnaturalizaciones indígenas, la autora da cuenta de la existencia de potreros en el valle de Santa María, en la Sierra del Cajón y en Belén. Ella afirma que la producción ganadera en la zona de valles en el oeste catamarqueño se caracterizó por ser un modelo de aprovechamiento transversal y salpicado del espacio perfilado a la invernada de mulas en potreros pequeños y medianos.
Si bien la ganadería fue la principal actividad económica en los Valles Altos a finales del siglo XVII, existen trabajos que evidencian la importancia de la agricultura destinada al intercambio local y regional. Como mencionamos anteriormente, estos valles constituían una zona de transición entre la altitud de la puna y los valles templados, lo que orientó la producción de la región hacia el cultivo de tubérculos y el pastoreo de llamas. Lorandi y De Hoyos (1995) en un estudio sobre la economía de los Valles Calchaquíes, afirman la presencia de maíz, calabaza, porotos y algarroba. También el trigo, la cebada y las gallinas “de Castilla” fueron incorporados por los locales hacia el siglo XVII, contribuyendo a la economía local.
En otro trabajo de Quiroga (2012) la autora profundiza sobre la actividad textil en manos de las mujeres del Valle de Londres a principios del siglo XVII. A través del estudio de las encomiendas de la zona, la autora afirma que los hilados fueron la actividad de mayor peso en las rentas de la encomienda tucumana hacia las primeras décadas del 1600. También en Belén floreció la actividad textil con la producción de ponchos, chales y chalinas de algodón y lana de oveja, llama y vicuña, sobre todo hacia el siglo XVIII (Hermitte y Klein, 1972; Bazán, 1996; Castro Olañeta y Carmignani, 2017).
Durante el siglo XVII, la región de los Valles Altos catamarqueños presentó una notable diversidad productiva, con una predominancia de la invernada de ganado, complementadas por cultivos y producción textil destinados al consumo regional y al abastecimiento de Potosí. No obstante, los autores han prestado poca atención a la circulación de bienes y a las rutas comerciales que atravesaban la jurisdicción de Catamarca.
Los caminos de Catamarca, análisis historiográfico y nuevas evidencias
El Camino Real y senderos secundarios al sur del Virreinato del Perú
En el “espacio peruano” (Assadourian, 1982: 140), coexistían una multiplicidad de caminos, algunos más transitados y regulados que otros. Por estas rutas americanas circulaban materias primas, bienes terminados, trabajadores, esclavos y comerciantes, lo que generaba una gran movilización de objetos y personas que alimentaba la economía del Virreinato.
Entre los siglos XVI y XVIII, gran parte de esta circulación se dirigía a la mina de Potosí, la más importante de Sudamérica en esa época. La villa imperial, con una población estimada en 160 mil personas hacia las primeras décadas del siglo XVII, se destacaba como la ciudad más grande de América, donde un 80% de sus habitantes eran indígenas (Zagalsky, 2014). Dentro de este espacio peruano, la ruta que conectaba Buenos Aires y el litoral con la Villa Imperial de Potosí, pasando por las ciudades de Tucumán, Salta y Jujuy era el único Camino Real de la Gobernación del Tucumán. Esta ruta de llanura se caracterizaba por el gran caudal de mercancías transportadas, cuya producción respondía a las necesidades y demandas del “polo de arrastre” o “de crecimiento” que representaba la mina potosina (Assadourian, 1982: 20; Paz, 1999; Zagalsky, 2014).
Al examinar el espacio peruano en mayor detalle, se pueden identificar diversas rutas comerciales de menor volumen y extensión, las cuales desempeñaron un papel crucial en la economía del Virreinato del Perú. Sanhueza (1992) realizó un análisis exhaustivo de los intercambios en el área circumpuneña a principios del período colonial, evidenciando la existencia de un comercio variado que incluía bienes como pescado y coca, principalmente provenientes de Atacama y Tucumán, destinados a las minas del Alto Perú. Además, varios investigadores han analizado el rol de los arrieros en distintos contextos, tanto prehispánicos como coloniales, abarcando regiones como el desierto de Atacama, el centro del Reino de Chile, el sur de la actual Bolivia, y el eje Potosí-Lima (Glave, 1983; Tarragó, 1984; Martínez, 1990; Nielsen, 1997; Barra Pezó, 2006; Otarola, 2018). Sica (2010) también ha destacado la arriería indígena en Jujuy, en relación con los mercados mineros de Chicas y Lípez. Asimismo, Conti y Sica (2011) subrayan que la arriería fue fundamental para consolidar el espacio económico peruano, conectando localidades y centros productivos.
La región de Catamarca también desarrolló su propia red de caminos que a su vez estaban conectados con el resto del Virreinato, contribuyendo a la dinámica comercial de la época.
Los caminos que pasaban por Catamarca
En la jurisdicción de Catamarca se habían delineado diferentes caminos que ya para mediados del siglo XVII se encontraban insertos dentro de la lógica comercial colonial tucumana en el marco de la cría e invernada de ganado mular y la producción textil (Hermitte y Kelin, 1972; Huertas, 1981; Rodríguez, 2008; Palomeque, 2013; Quiroga, 2003 y 2012). Como venimos diciendo, existen registros arqueológicos e históricos sobre los potreros de la zona utilizados para engorde del ganado en su camino hacia el norte que se encuentran sobre la caminería inca y colonial (Quiroga, 2003; Rodríguez, 2008; Quesada y Lema, 2011, Palomeque, 2013, García, 2022a).
Podemos afirmar también que algunos fragmentos de los caminos utilizados durante la época colonial en Catamarca fueron de origen inca o incluso anteriores (Igareta y González Lens, 2007, Vitry, 2007; Moralejo 2012; Palomeque, 2013; Moralejo y Couso, 2015; Mignone, 2022).
Desde El Shincal y otras localidades incas y preincas de la región de Catamarca (como Loma Negra de Azampay, Hualfin, Los Colorados, entre otras) los incas estructuraron caminos con dirección hacia y desde el Cuzco a través de la cordillera de los Andes o de los valles del área circumpuneña, de manera que la actual zona de Londres y Hualfín quedó integrada al qhapac-ñan (Williams, 2000, 2008; Sica, 2010, Moralejo, 2012; Raffino et al., 2015; Lynch y Giovannetti, 2018; Giovannetti et al. 2024).
También el Valle de Santa María se integró al Camino del Inca durante el siglo XV (Nastri, 1999 y 2003, Maldonado et al, 2020). Tanto Williams (2008) como González y Tarragó (2005) mapearon esa zona de valles. La investigación de Williams (2008) rescata los sitios incas desde la Quebrada de Humahuaca en Jujuy hasta Chilecito en La Rioja elaborando un mapa muy completo e indispensable para comprender por dónde pasaba el Camino del Inca en el actual noroeste argentino. Por su parte, González y Tarragó (2005) lograron mapear un fragmento del qhapac-ñan prestando atención a los tambos presentes en Santa María, Catamarca, para afirmar que esa zona de valles catamarqueños resultó de gran interés económico y estratégico para los incas. De estos trabajos rescatamos también la importancia de la arqueología para comprender la caminería prehispánica y colonial.
Para la época colonial, la primera localidad fundada por los españoles en la actual provincia de Catamarca fue Londres, erigida por primera vez en 1558, sobre el Shincal de Quimivil, en el qhapac-ñan (Igareta y González Lens, 2007). En 1559 los españoles fundaron Córdoba de Calchaquí, en los Valles Calchaquíes, por donde también pasaba el Camino del Inca. Pero estos asentamientos españoles fueron efímeros dadas las resistencias indígenas (Lorandi, 1988; Duran, 1997; Palomeque, 2013).
Contamos con diversas referencias bibliográficas que documentan los caminos existentes y el tránsito de arrieros por la región de los Valles Altos de Catamarca en diferentes direcciones durante el siglo XVII. Sin embargo, consideramos necesario profundizar el análisis de esta área. En este estudio, nos proponemos recopilar la información disponible sobre las rutas del centro-oeste catamarqueño en el siglo XVII y, posteriormente, representarlas en su contexto geográfico mediante la elaboración de un mapa original utilizando Sistemas de Información Geográfica.
El primer registro que presentamos corresponde al obispo Maldonado, quien en el año 1658 dirigió una carta al rey Felipe IV en la que exponía la situación del Valle Calchaquí en los últimos momentos de las guerras. En dicho documento, Maldonado sostiene que los indígenas de los Valles Calchaquíes llevaban a cabo la mita “cuando y como querían, arreando mulas y vacas hacia el Perú, Salta y Potosí” (Borda, 1939: 284). De este modo, los indígenas, provenientes de los valles se trasladaban hacia el norte en dirección a Salta y el Alto Perú, conduciendo mulas para la mita colonial, mucho antes de la fundación definitiva de varias ciudades (la de Belén fue en 1678).
Los arrieros y comerciantes hacían uso de las antiguas rutas incas que iban hacia el Perú con el objetivo de evadir los impuestos que la Gobernación cobraba en los caminos más transitados y regulados por los españoles (Palomeque, 2013). Los arrieros provenientes de diferentes partes del virreinato, como Chile o Buenos Aires, aprovechaban las rutas de Valles Altos Catamarqueños (Sánchez Albornoz, 1965; Miller Astrada, 1982, Huertas, 1981; Palomeque, 2013; García, 2022b). Por su parte, textiles de Belén también eran enviados a las regiones cercanas y al Alto Perú, contribuyendo al abastecimiento de las minas (Hermitte y Klein, 1972).
Otro testimonio de la época que traemos a colación es el documento del padre jesuita Hernando de Torreblanca titulado “Relación histórica de los sucesos que tuvieron lugar en la Misión y Valle de Calchaquí en el año 1656, en tiempo de rebelión de indios promobida por don Pedro Bohorques, con el título de Inga” escrito en 1696 y transcrito por Piossek (1999). Torreblanca, hablando de la situación de los Valles Calchaquíes luego de su conquista, dejó por escrito una de las rutas que atravesaba al centro-oeste de Catamarca:
“Á que se añade el haberse poblado Calchaquí en los sitios de los pueblos de estancias, y algunas viñas, y las ordinarias ingernadas de millares de mulas, para sacar, unas de la Provincia, y otras de Chile, que entran por Pismanta, y atravesando el Valle de Famatina, entran por Londres al Valle de Calchaquí, y de allí á Salta para pasar al Perú.” (Torreblanca, f. 120 en Piossek, 1999: 95).
Como dijimos en trabajos anteriores (García, 2022a) en un estudio de Assadourian y Palomeque (2015), los autores señalan que en el cono sur había diferentes rutas comerciales, pero tres importantes: por un lado, un camino que nacía en Buenos Aires y se dirigía hacia Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, el Camino Real que nombramos más arriba. Un segundo camino comenzaba también en Buenos Aires, pero se dirigía a Río Cuarto para cruzar la cordillera de los Andes hacia Chile y seguir por Copiapó en dirección norte por el Pacífico, conectando así los dos océanos. Pero los autores indican que también:
“Había una tercera ruta por donde circulaban productos de menor entidad que los efectos europeos, las mulas y la yerba, y que pasaba por zonas con escaso control fiscal. Por allí se desarrollaban circuitos mercantiles complejos, donde se entremezclaban los productos de las costas del Pacífico, los productos ganaderos, los artesanales, los vinos y aguardientes y el dinero de retorno, todo lo cual circulaba a través de los denominados caminos del Despoblado. De estos caminos hemos relevado uno que era el que ingresaba por Coquimbo / La Serena, pasaba la cordillera para llegar a Jáchal (San Juan), seguía hacia el norte hasta llegar a la Poma en los valles Calchaquíes y desde allí subía directamente a la Puna y luego arribar a los centros mineros. Esta ruta del Despoblado, con varios pasos de la cordillera que aún no hemos estudiado, cruzaba por toda la zona de regadío que estaba controlada desde lo lejos, por las autoridades de las ciudades asentadas en la llanura. Era una ruta que recuperaba los antiguos caminos que fueron construidos por el Inca, recorriendo la zona alta del antiguo Tawantinsuyu en Argentina, cuya población originaria estuvo sublevada hasta 1660” (Assadourian y Palomeque, 2015: 46-47).
En un destacado estudio realizado por Palomeque (2013), la autora identifica el trazado de las rutas incas y las superpone con la red de caminos coloniales, analizando las semejanzas y diferencias entre ambas. En su investigación, Palomeque señala la existencia de caminos que conectaban las vertientes oriental y occidental de la cordillera de los Andes de manera transversal, en regiones como San Juan, La Rioja y Catamarca. Estos tres pasos cordilleranos se unían a la altura de Belén, permitiendo el tránsito hacia el norte a través de los valles, con destino a los enclaves mineros del Alto Perú, eludiendo el Camino Real.
Cabe recordar que, como mencionamos anteriormente, Belén, fundada en 1678 en el Valle de Londres, al sur de los Valles Calchaquíes, se constituyó en un importante centro de producción ganadera y textil, dedicado al envío de sus productos principalmente hacia el Alto Perú y Buenos Aires. Asimismo, era responsable de la invernada de mulas, la cual se realizaba aproximadamente entre los meses de junio y diciembre (García, 2022b). Hermitte y Klein ya advertían que, a la altura de Belén, convergían los caminos cordilleranos hacia Copiapó con las rutas tucumanas hacia el Perú, lo que convertía a la ciudad en “el más importante nudo comercial de todo el oeste catamarqueño” (Hermitte y Klein, 1972: 4; Mastrángelo, 2000).
En definitiva, tras el establecimiento de la dominación española en Catamarca a mediados del siglo XVII, la ruta de Valles Altos, con raíces en la infraestructura inca, fue utilizada en pos de la economía colonial, conectando a Catamarca con el litoral bonaerense y Chile y asegurando el abastecimiento de las minas del Alto Perú.
Nuevas evidencias y aportes desde la documentación judicial
En trabajos anteriores (García, 2022b) utilizamos documentación judicial para aportar al estudio de la caminería catamarqueña. Traemos a colación un documento de los “Expedientes Coloniales” (E.C.) del fondo “Audiencia de La Plata: 1493 – 1825” del Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia (ABNB), identificados bajo el código E.C. - 1691.25. Esta documentación corresponde a escritos judiciales que dan un total de 39 folios fechados entre 1689 y 1691. Dado que el documento es inédito, lo sometí a transcripción paleográfica para su mejor comprensión y para utilizarlo en mi tesis de licenciatura (García, 2022b).
En este juicio quedó plasmado el proceso mediane el cual el mercedario de tierras y maestre de campo español, Bartolomé de Castro, vecino de Belén, consiguió el arriendo de la sisa (impuesto al comercio de origen medieval) sobre el transporte de mulas en dicha localidad del oeste catamarqueño. Este documento cobra relevancia ya que evidencia cómo fue el proceso que la Gobernación del Tucumán y Bartolomé de Castro llevaron adelante para comenzar a cobrar dicho impuesto al comercio en una ruta transitada pero no regulada.
Gracias al análisis de la toponimia del documento sabemos que, en la zona de los Valles Altos Catamarqueños entre Belén y San Carlos, el mercedario de tierras Bartolomé de Castro logró en 1690 el arriendo de la sisa en la ruta que atravesaba esas ciudades. Además, postuló a su sobrino Juan de Castro y del Hoyo para que sea su podatario, es decir, para que también tenga poder de cobro del impuesto (García, 2022b). Bartolomé de Castro poseía una gran cantidad de tierras en el oeste catamarqueño, incluida la zona catamarqueña de los Valles Calchaquíes (Durán, 1997: 230, García 2022b). Su posición de terrateniente en esa zona de paso comercial lo convirtió en un gran candidato para solicitar al gobernador Argandoña (1686–1690) el arriendo de la sisa, reemplazando a los oficiales reales en una zona de difícil acceso para los funcionarios españoles. Si bien en este trabajo nos concentraremos en los datos espaciales del documento, cabe señalar que el accionar del maestre de campo responde a lógicas de poder coloniales típicas en una zona de baja población: el documento es evidencia de cómo el gobierno colonial se sirvió de agentes locales (no funcionarios) para que estos realicen tareas impositivas en las zonas de difícil acceso para los oficiales reales. A su vez, Castro tuvo su propia agencia al encontrar un “espacio vacío” del control impositivo colonial y proponerse a sí mismo como cobrador de la sisa. En los últimos años la historiografía dedicada al estudio de la fiscalidad colonial se ha concentrado en estudiar el papel de los “particulares” en el sistema tributario hispánico-americano en la época borbónica (Irigoin y Grafe, 2008; Sánchez de Tagle, 2014; Celaya Nández y Sánchez Santiró, 2019). En este trabajo, partimos de la base que la gran autonomía de las corporaciones locales para el último siglo de la colonia tuvo importantes antecedentes en el período anterior y el documento aquí presente es evidencia de ello.
En especial resulta interesante el siguiente fragmento que cuenta el camino utilizado y da cuenta de la invernada de mulas en los Valles Calchaquíes:
“fue juztamente en mi compania a dicho balle de calchaqui caminando de yda y buelta ciento y mas leguas llebando los criados y demas nezesario para el costeo y lustre de mi persona, y que llegando al paraje de quilme donde tiene su inbernada ellos don Antonio Berdugo no lle alle en ella y pasando a San Carlos quedo el capitan Pedro Diez de Loria a satisfazerlo que ymportase mil y quinientas mulas de rejistro dandosele como se le dio por entero de toda la tropa que se compone de los mil duzientas y mas cabezas”.1,2
El análisis del documento revela un juicio relacionado con la mala administración de la sisa por parte de Bartolomé de Castro. No obstante, destacamos que al analizar ciertos fragmentos del documento encontramos evidencia que en los Valles Calchaquíes catamarqueños existía una ruta comercial destinada al traslado de ganado mular que iba de sur a norte, pasando luego por Quilmes y San Carlos. La Corona intentó regular esta ruta mediante el cobro de la sisa, destinando lo recaudado al fuerte del Esteco (Torre Revello, 1943). Por lo tanto, a partir del análisis de este documento judicial, podemos inferir los intentos de controlar el comercio en rutas secundarias a las principales, como el Camino Real.
En este apartado, nuestro objetivo es demostrar la existencia de caminos complementarios en Catamarca, que contribuyeron no solo al crecimiento de la economía y producción agroganadera y textil de la región, sino también a la economía del Virreinato del Perú en su conjunto. Esta afirmación se sostiene si recordamos que la zona sur de los Valles Calchaquíes y el Valle de Londres contaba con rutas de origen prehispánico. Al superponer la evidencia arqueológica de tiempos previos a la conquista con las rutas coloniales, podemos observar la coincidencia de los caminos, lo que sugiere que las rutas coloniales se basaron en los caminos de origen inca o incluso anteriores.
Además, queremos resaltar que la utilización de documentación judicial y fiscal puede proporcionar evidencia geográfica sobre la caminería colonial, siempre que se lea más allá de su contenido jurídico e impositivo. Es igualmente relevante considerar distintas escalas geográficas: el vasto Virreinato del Perú, con la producción minera en Potosí como su principal motor económico, condicionó la producción de economías regionales como Catamarca, que abastecía a la región altoperuana con mulas, vacas, textiles y otros bienes. Esta dinámica se evidencia no solo a través del estudio de la producción orientada a demandas regionales, sino también por el papel de Catamarca como un nodo comercial clave, gracias a los diversos caminos que atravesaban la región en múltiples direcciones.
Los SIG en el análisis de la Historia. La geografía de los caminos
Los sistemas de información geográfica (SIG o GIS por sus siglas en inglés: geographical information system) son herramientas especializadas en el manejo de un tipo particular de información: la información geográfica o también llamada geoespacial. Este tipo de herramientas trabajan con elementos como la posición de un objeto en el espacio, su tamaño y/o forma, la distancia de un punto a otro, la dirección y el movimiento de objetos o fenómenos, entre otros. El objetivo de los SIG es gestionar la información espacial de un objeto para analizar y convertir los datos geográficos en elementos visuales (puntos, líneas y polígonos) llegando finalmente a la elaboración de un mapa temático (Bernabé Poveda y López Vázquez, 2012; Olaya, 2020).
Partimos de la base que los documentos históricos escritos suelen brindar algún tipo de información espacial. En ese sentido, como historiadores, podemos preguntarnos cuáles son los aspectos geográficos de la investigación histórica y plasmar en un mapa los datos obtenidos del análisis de documentos escritos.
Por esa razón, el objetivo de este trabajo es sintetizar la información histórica e historiográfica expuesta en los apartados anteriores y situar estos datos en un mapa original. “La naturaleza de los SIG es eminentemente representativa”, señalaba Parcero-Oubiña (2018: 12) para fundamentar que en la cartografía existen diferentes modos de simbolizar objetos en función de los objetivos del cartógrafo. Por eso, es importante aclarar que el mapa, como toda abstracción, constituye una simplificación de la información recopilada.
A continuación, elaboramos el siguiente mapa con el uso del programa QGIS 3.28.5 representando la información recolectada en los dichos de Torreblanca en 1696, en el mapa elaborado por Palomeque (2013), en el trabajo de Assadourian y Palomeque (2015) que diagrama la “Ruta del Despoblado” y en investigaciones previas (García, 2022b), trabajos desarrollados en los apartados anteriores (ver mapa 2). Así, podemos ver de manera gráfica las rutas trabajadas en esta investigación que pasaban por Catamarca y otras regiones de la Gobernación del Tucumán en el siglo XVII.
Mapa 2. Ubicación de los nodos comerciales alternativos al Camino Real conectados con los Valles Altos de Catamarca estudiados en este trabajo.

Elaboración propia en QGIS 3.28.5. Sistema de referencia: WGS84. Proyección: EPSG 4326.
Mapa 3. Ubicación estimada de las rutas coloniales que pasaban por los Valles Altos de Catamarca.

Elaboración propia en QGIS 3.28.5. Sistema de referencia: WGS84. Proyección: EPSG 4326.
Cabe aclarar que para elaborar el mapa nos basamos en los nodos o enclaves nombrados en la documentación relevada para este trabajo. De los caminos secundarios conocemos el punto de ida y el punto de llegada, y no siempre sabemos sobre el espacio entre ellos. Por esa razón la metodología elegida para realizar el mapa es marcar primero los nodos comerciales vistos en las fuentes en un mapa (mapa 2) y luego indicar con líneas rectas la relación comercial entre las localidades en un segundo mapa, incluso sabiendo que las características del terreno obligaban a transitar la región de determinada manera y por lugares que aún no identificamos claramente (mapa 3).
Un último señalamiento interesante es que parte de la caminería aquí cartografiada coincide con trazados de la actual Ruta Nacional N° 40, que se basó en caminos coloniales que a su vez se basaron en el Camino del Inca, lo que nos lleva a concebir a la comunicación al interior del territorio argentino y entre Argentina y Bolivia en la actualidad como una continuación de tiempos coloniales y prehispánicos.
Conclusiones
A partir del estudio de la caminería colonial, concluimos que la zona de centro-oeste de los Valles Altos de Catamarca estaba integrada al espacio peruano más amplio, relacionándose con regiones lindantes como Chile, el Alto Perú y la cuenca rioplatense a finales del siglo XVII.
Esta afirmación que la historiografía ha estudiado de manera acotada es reforzada con el estudio de la documentación inédita que traemos en este trabajo. A través de documentación judicial pudimos reconstruir una porción de una ruta comercial que atravesaba los Valles Calchaquíes catamarqueños y salteños y que fue utilizada por los trajines como opción al Camino Real. La elección de esta ruta por sobre la principal arteria comercial puede responder diferentes factores. Creemos que principalmente se debía a la evasión de los impuestos que el gobierno colonial recolectaba en otros caminos y a la disponibilidad de agua y pasturas a lo largo de los Valles Altos. Estos eran un “oasis en altura” rodeados por la puna y llanuras secas, lo que permitía a los troperos acarrear ganado de manera eficaz.
En definitiva, podemos afirmar que, hacia el último tercio del siglo XVII, Catamarca se encontraba política y económicamente integrada al Virreinato del Perú a través de los caminos que la atravesaban, algunos de los cuales tenían origen inca. Asimismo, la producción ganadera, pastoril, agrícola y textil de la región no solo abastecía a los enclaves mineros de Charcas, sino que también fomentaba relaciones con las regiones adyacentes, convirtiendo a estos caminos de valles en áreas de tránsito hacia y desde Chile, el Alto Perú, Córdoba y el litoral bonaerense conectado al Atlántico.
Además, este trabajo subraya la importancia de integrar información arqueológica e histórica para entender cómo los españoles utilizaron el conocimiento geográfico prehispánico para estructurar sus propias rutas coloniales en función de sus intereses. Al superponer el trazado del qhapacñan con la evidencia arqueológica e histórica colonial, observamos que los nodos y caminos coloniales siguen una base prehispánica. La caminería colonial en Catamarca se origina en los caminos previos a la conquista, como lo han demostrado investigaciones previas sobre los caminos del Valle de Yocavil, el Valle de Londres y los Valles Calchaquíes, muchas de las cuales utilizan SIG (González y Tarragó, 2005; Igareta y González Lens, 2007; Williams, 2008; Sica, 2010; Moralejo, 2012; Palomeque, 2013; Raffino et al., 2015; Lynch y Giovannetti, 2018; Giovannetti, 2024). Y es esa caminería y sus nodos comerciales los que generan un cambio sustancial en el paisaje a partir de la conquista más allá de que haya mantenido el trazado de los caminos. Este argumento se refuerza con el análisis del documento E.C. 1691.25, que evidencia un camino colonial entre el Valle de Londres y los Valles Calchaquíes donde un agente español busca cobrar un impuesto español sobre el comercio de mulas colonial dirigido a la explotación potosina. En definitiva, el estudio de la circulación de bienes en los Valles Altos de Catamarca aporta significativamente a la comprensión del cambio estructural en la sociedad andina bajo el régimen colonial, pasando de un paisaje agrícola a uno caracterizado por los potreros, colonos, traficantes y la apropiación de las rutas comerciales y bienes naturales.
Además, consideramos que analizar las diferentes escalas de comercio interrelacionadas entre sí es una metodología valiosa para entender el intercambio y la economía colonial. Es importante estudiar las diferentes regiones enmarcándolas en un espacio más amplio. Esto se evidencia especialmente con el uso de herramientas metodológicas como son los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que sintetizan los datos geográficos presentes en la documentación histórica y en la historiografía. En futuros trabajos, esperamos ampliar la información aquí presentada y elaborar mapas más precisos y completos sobre la caminería de la Gobernación del Tucumán, más allá del Camino Real.
Agradecimientos
Quisiera agradecer a la Universidad de Buenos Aires por adjudicarme la beca doctoral que me permite trabajar en investigación y velar por la ciencia argentina. A su vez, quisiera agradecer al equipo de investigación de la Dra. Laura Quiroga “Punas, wayqus y pueblos de indios: Historia y Arqueología de las tierras altas del Tucumán (siglo XI al XVIII)” del cual formo parte por el apoyo recibido para la realización de este trabajo. Por último, agradezco al Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, donde reside dicho proyecto, y a sus bibliotecarios por la ayuda en la producción de este trabajo.
Notas
1| ABNB, ALP, E.C. 1691 fol. 19r.
2| El capitán Pedro Diez de Loria era un propietario de tierras del norte de la actual provincia de Catamarca por donde pasaba la ruta de valles estudiada en este trabajo. Aparece en varios documentos del A.H.S. Protocolos Notariales, Caja 1, protocolo 30 y Caja 2, protocolo 50.
Bibliografía
Assadourian, C. S. (1982) El sistema de la Economía Colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. (1ra. ed.). Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
Assadourian, C. S. y Palomeque, S. (2015) Los circuitos mercantiles del interior argentino y sus transformaciones durante la guerra de la independencia (1810-1825). Cuadernos de Historia, Serie economía y sociedad, (13/14): 37-58.
Barra Pezó, B. (2006) Arriero en el partido del Maule (1700 1750). Universum. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 1, (21): 1-25.
Bazán, A. R. (1996) Historia de Catamarca. (1ra ed.) Buenos Aires, Plus Ultra.
Bernabé Poveda, M. y López Vázquez, C. (2012) Fundamentos de las infraestructuras de datos espaciales. (1ª. ed.). Madrid, España. UPM Press.
Borda, L. (1939) El Tucumán en los siglos XVII y XVIII. En: R. Levene (Dir.), Historia de la Nación Argentina. Vol. III (2ª. ed., pp. 279-299). Buenos Aires, Ed. El Ateneo.
Brading, D. y Cross, H. (1972) Colonial Silver Mining: Mexico and Peru. The Hispanic American Historical Review, 52 (4): 545-579.
Carmignani, L. (2018) Exploración, invasión y enfrentamientos entre huestes. Lenta y conflictiva conformación de la Gobernación del Tucumán (1535-1563). Andes, Antropología e Historia, 2 (29): 1-41.
Castro Olañeta, I. y Carmignani, L. (2017) La Sierra de Santiago y el Valle de Catamarca (Gobernación del Tucumán) a principios del siglo XVII: reflexionando sobre una nueva regionalización. Prohistoria, 20 (27): 5-22.
Celaya Nández, Y. y Sánchez Santiró, E. (2019) Hacienda e instituciones: Historiografía y ejes de análisis en los erarios regio, eclesiástico y muncipal de Nueva España. En: Y. Celaya Nández y E. Sánchez Santiró (coords.) Hacienda e instituciones. Los erarios regio, eclesiástico y municipal en Nueva España: coexistencia e interrelaciones (1a. ed. pp. 7-35). México, Instituto Mora, Universidad Veracruzana.
Conti, V. y Sica G. (2011) Arrieros andinos de la colonia a la independencia. El negocio de la arriería en Jujuy, Noroeste Argentino. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea]. Recuperado: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.60560
Duran, F. (1997) Tierra y ocupación en el área surandina. (1ra. ed.). Sevilla, España. Ed. Aconcagua.
Duran, F. (1999) Tierras, mano de obra y circulación mercantil en el Tucumán colonial: el ganado vacuno durante el siglo XVII, Cuadernos de historia, Serie economía y sociedad, (2): 183-217.
Ferrari Bisceglia, N. S. (2019) El “Gran Alzamiento diaguita” y el gobernador don Felipe de Albornoz. Una propuesta de revisión crítica de los registros de la rebelión, siglo XVII. Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca.
García, A. I. (2022a) Derecho de sisa y circuitos comerciales en los Valles Altos Catamarqueños. Virreinato del Perú, fines del siglo XVII. En: P. Calvo, E. Cortina, y V. González (coords.), Los caminos de América (1a. ed., pp. 137-146), Universidade de Santiago de Compostela, España, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.
García, A. I. (2022b) El camino de la sisa y el tráfico mular. Sistema impositivo y rutas comerciales en los Valles Altos Catamarqueños, 1650-1700. Tesis (Licenciatura en Historia), Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
García, M. (2021) Memorias de la tierra: la resistencia de los malfines, andalgalás y ‘anexos’ en una mirada de larga duración (Catamarca y La Rioja, siglos XVII y XVIII). Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea]. Recuperado: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.84705.
Giovannetti, M., Valderrama, M., Ferraris, E., Fasciglione, I., Recall, C. (2024) Dinámica ritual en un “centro administrativo” inka: paradojas, contradicciones y encerronas de las categorías. Antropología Americana, 9 (17): 165 - 194.
Glave, L. M. (1983) Trajines: un capítulo en la formación del mercado interno colonial. Revista Andina, (1): 9-76.
González, L. R. y Tarragó, M. N. (2005) Vientos del sur. El valle de Yocavil (Noroeste Argentino) bajo la dominación incaica. Estudios Atacameños (29): 67-95.
Hermitte, E. y H. Klein (1972) Crecimiento y estructura de una comunidad provinciana de tejedores de ponchos: Belén 1678-1669. Documento de trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Centro de Investigaciones Sociales.
Huertas, M. M. (1981) Los caminos de la frontera oeste argentina durante el período hispano. Cuadernos, Centro de estudios interdisciplinarios de fronteras argentinas, (7): 9-38.
Igareta, A. y González Lens, D. (2007) Ocupación histórica en el Shincal de Quimivil: Nuevas evidencias arquitectónicas. Memoria del III Congreso de Historia de Catamarca, Tomo (1): pp. 135 -150.
Irigoin, A. y Grafe, R. (2008) A Stakeholder Empire: The Political Economy of Spanish Imperial Rule In America. Working papers 111 (08): 1-63.
López de Albornoz, C. (1994) Comercio de exportación de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán: circuitos comerciales y especialización productiva. Programa: Tucumán en el contexto de los Andes Centromeridionales, Documentos de trabajo N°2.
Lorandi, A. M. (1988) El servicio personal como agente de desestructuración en el Tucumán colonial. Revista Andina, 6, (1): 135-173.
Lorandi, A. M. y De Hoyos, M. (1995) Complementariedad económica en los valles Calchaquíes y del Cajón siglos XV-XVII. En: L. Escobari de Querejazu (coord.), Colonización agrícola y ganadera en América. Siglos XVI-XVIII. Su impacto en la población aborigen. (1ra. ed. pp. 385-414). Quito. Ediciones Abya-Yala.
Lynch, J. y Giovannetti, M. (2018) Paisajes Inka en el centro-oeste de Catamarca (Argentina). Latin American Antiquity, 29 (4): 754-773.
Maldonado, M. G., Cordomí, A. J., Neder, L., y Sampietro Vattuone, M. M. (2020) Tiempo y espacio: el sitio “Talapazo”, (Valle de Yocavil, provincia de Tucumán). La zaranda de ideas, 8 (2): 101–117.
Martínez, J. L. (1990) Interetnicidad y complementariedad en el altiplano meridional. El caso atacameño. Andes. Antropología e Historia, (1): 11-30.
Mastrángelo, A. (2000) Londres y Catamarca. La articulación rural / urbano en una localidad del NO argentino a fines del S. XX. Horizontes Antropológicos, 6, (13): 89-112.
Mignone, P. (2022) Del Qhápaq Ñán al Camino del Pirú. Cambios, rupturas y continuidades en las redes de interacción socio-espaciales de Salta, Argentina, entre los siglos XV y XIX. Mundo de Antes, vol. 16 (2): 145-182.
Miller Astrada, L. (1982) El ramo de sisa en Salta. Su reorganización en 1786 por el gobernador intendente Andrés Mestre. Revista de Historia del Derecho, (10): 121-145.
Miller Astrada, L. (1997) Salta Hispánica. Buenos Aires. Ediciones Ciudad Argentina.
Moralejo, R. (2012) El camino del Inka en el sector central de la provincia de Catamarca: actualización y perspectivas. Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, Revista Andes, 23. Recuperado a partir de https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/Andes/article/view/134
Moralejo, R. A. y Couso M. G. (2015) Una Capital Inka al Sur del Kollasuyu: El Shincal de Quimivil. (1a. ed.) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Nastri, J. (1999) El estilo cerámico santamariano de los Andes del Sur (siglos XI a XVI). Baessler-Archive Neue Folge Band (47): 361-396.
Nastri, J. (2003) Aproximaciones al espacio calchaquí. Anales Nueva Época, (6): 99-125.
Nielsen, A. E. (1997) El tráfico caravanero visto desde La Jara. Estudios Atacameños, (14): 339-371.
Nieva Ocampo y Villanueva (2022) El Tucumán en tiempos de Carlos II (1665 – 1700). En: G. Nieva Ocampo, A. M. González Fasani y A. N. Chiliguay (comps.), La antigua Gobernación del Tucumán. Política, sociedad y cultura (S. XVI al XIX) (1a. ed. pp. 229-269). Salta, Argentina. Colección manuales universitarios.
Nieva Ocampo, G. (2022) El Tucumán en tiempos del Conde Duque de Olivares (1621 – 1643). En: G. Nieva Ocampo, A. M. González Fasani y A. N. Chiliguay (comps.), La antigua Gobernación del Tucumán. Política, sociedad y cultura (S. XVI al XIX) (1a. ed. pp. 167-204). Salta, Argentina. Colección manuales universitarios.
Noli, E. (2012) Indios Ladinos, criollos aindiados. Procesos de mestizaje y memoria étnica en Tucumán (siglo XVII). (1a. ed.) Rosario. Prohistoria.
Olaya, V. (2020) Sistemas de Información Geográfica. (1a. ed.) [s.n].
Otarola, R. (2018) Cordillera de Atacama: Movilidad, fronteras y articulaciones collas-atacameñas. Fronteras en movimiento e imaginarios geográficos. En: A. Núñez, R. Sánchez y F. Arenas (eds.) La cordillera de Los Andes como espacialidad sociocultural. Santiago (1ra. ed., pp. 189-220). Chile, RIL editores.
Palermo, M. A. y Boixadós, R. (1991) Transformaciones en una comunidad desnaturalizada: los Quilmes del Valle de Calchaquí a Buenos Aires, Anuario IEHS, (6): 13-42.
Palomeque, S. (2013) Los caminos del sur de Charcas y de la Gobernación del Tucumán durante la expansión inca y la invasión española (siglos XV-XVII). Tedeschi, S. (et al), XIV Encuentro de Hist. Reg. Comparada, FHC-UNL. Santa Fe: Ediciones UNL.
Parcero-Oubiña, C. (2018) Mapeando experiencias: SIG y arqueología en el paisaje. En: L. Flores Blanco (Ed.), Lugares, Monumentos, Ancestros. Arqueologías de paisajes andinos y lejanos (1a. ed., pp. 55–70). Lima, Avqi Ediciones.
Paz, G. L. (1999) A la sombra del Perú: mulas, repartos y negocios en el norte argentino a fines de la colonia. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie (20). Buenos Aires.
Pérez González, M. L. (2001) Los caminos reales de América en la legislación y en la historia. Anuario de Estudios Americanos, 58 (1): 33–60.
Piossek, T. (1999) Relación histórica del Calchaquí. Escrita por el misionero jesuita P. Hernando de Torreblanca en 1696. Argentina. Colección edición de fuentes, Archivo General de la Nación.
Quesada, M. N. y Lema, C. (2011) Los Potreros De Antofagasta. Trabajo Indígena Y Propiedad (Finales Del Siglo XVIII y comienzos del XIX). Revista Andes, 22 (2). Recuperado a partir de https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/Andes/article/view/128
Quiroga, L. (2002) Paisaje y relaciones sociales en el valle de Cotahua. Del tardío prehispánico a la ocupación colonial, tesis (Doctorado en Antropología). España, Universidad de Sevilla.
Quiroga, L. (2003) El valle del Bolsón (siglos XVII-XVIII): la formación de un paisaje rural. Anales Nueva Época, (6): 302-327.
Quiroga, L. (2004) Chacra y potrero, paisaje y relaciones sociales en el oeste catamarqueño. XIX Congreso de Historia Económica. San Martín de los Andes, Neuquén.
Quiroga, L. (2012) Las granjerías de la tierra: actores y escenarios del conflicto colonial en el valle de Londres (gobernación del Tucumán, 1607-1611). Surandino Monográfico 2 (2): 1-37.
Raffino, R. A., Iácona, L. A., Moralejo, R. A., Gobbo, J. D., Couso, M. G. (2015) Una capital inka al sur del Kollasuyu: el Shincal de Quimivil (1a. ed.), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Rodríguez, L. (2008) Después de las desnaturalizaciones. Transformaciones socio-económicas y étnicas al Sur del Valle Calchaquí. Santa María, fines del siglo XVII-fines del XVIII. Buenos Aires, Antropofagia.
Sánchez Albornoz, N. (1965) La saca de mulas de Salta al Perú (1778-1808). Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas, (8): 261-312.
Sánchez de Tagle, E. (2014) Del gobierno y su tutela. La reforma a las haciendas locales del siglo XVIII y el cabildo de México. México, INAH.
Sanhueza, C. (1992) Tráfico caravanero y arriería colonial en el siglo XVII. Estudios Atacameños, (10): 173-187.
Sica, G. (2010) Del tráfico caravanero a la arriería colonial indígena en Jujuy. Siglos XVII y XVIII, Revista transporte y territorio, (3): 23-39.
Tarragó, M. (1984) La historia de los pueblos circumpuneños en relación con el altiplano y los Andes Meridionales. Estudios Atacameños, (7): 116-131.
Torre Revello, J. (1943) Esteco y Concepción del Bermejo, dos ciudades desaparecidas. (1a. ed.) Buenos Aires, Talleres Casa Jacobo Peuser, Ltda.
Vitry, C. (2007) La ruta de Diego de Almagro en el territorio argentino: un aporte desde la perspectiva de los caminos prehispánicos. Revista Escuela de Historia, 1 (6): 325-360.
Williams, V. (2000) El imperio inca en la provincia de Catamarca. Intersecciones en Antropología, año 1 (1): 55–78.
Williams, V. (2008) Espacios conquistados y símbolos materiales del Imperio inca en el noroeste de Argentina. En: P. González Carvajal y T. L. Bray, Lenguajes Visuales de los Incas. (1a ed., pp. 47-70). Inglaterra, Archaeopress, Publishers of British Archaeological Reports.
Zagalsky, P. (2014) La mita de potosí: una imposición colonial invariable en un contexto de múltiples transformaciones (siglos XVI-XVII; Charcas, Virreinato del Perú). Chungará, Revista de Antropología Chilena, 46 (3): 375-395.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Cuadernos FHyCS-UNJu

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System