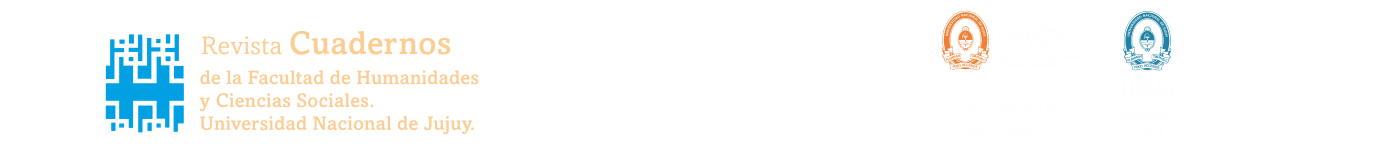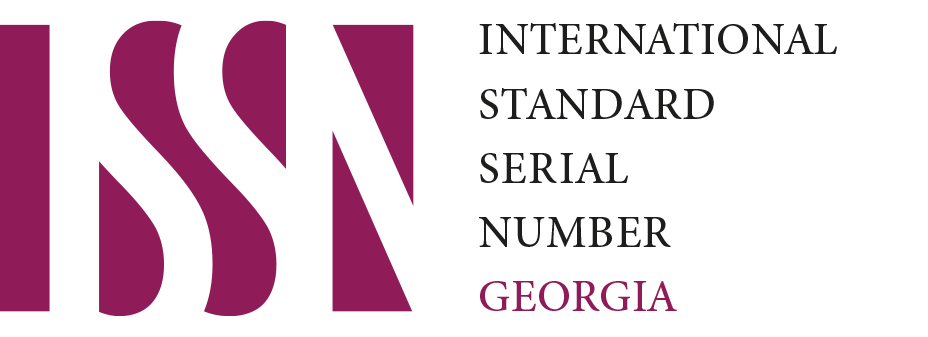DOSSIER
El campo de Caspitacana: trazas de un proceso histórico a través del análisis cartográfico (sur de Andalgalá, Catamarca, 1901-1902)
(The field of Caspitacana: traces of a historical process through cartographic analysis (southern Andalgalá, Catamarca, 1901-1902))
Marisol García*, Laura Quiroga**
Recibido el 28/04/24
Aceptado el 30/09/24
* Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (UBA / CONICET) - 25 de mayo 221 - 2º piso - CP 1002 - CABA - Argentina. Correo Electrónico: msolgarcia737@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1527-9193
** Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (UBA / CONICET) - 25 de mayo 221 - 2º piso - CP 1002 - CABA - Argentina. Correo Electrónico: cotagua@yahoo.com.ar
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1107-078X
Resumen
La representación cartográfica del territorio incorpora la toponimia como referencia escrita para identificar aquellos rasgos del paisaje que se juzgan como relevantes. Las mensuras gráficas realizadas como parte de un acto jurídico tienen como objetivo deslindar el terreno y representar los límites territoriales de las parcelas, volcando datos de magnitud en cuanto a distancia y área. Sin embargo, un seguimiento de las referencias escritas brinda un relato más amplio que el simple acto de mensurar la superficie.
Este trabajo se propone analizar dos mensuras gráficas de la merced de Caspitacana, campo ubicado al sur de Andalgalá (Provincia de Catamarca, Argentina) a inicios del siglo XX. Estas cartografías fueron realizadas por el ingeniero agrimensor Carlos Werning a pedido de Samuel A. Lafone Quevedo en los años 1901 y 1902; en el marco de un juicio de deslinde y mensura motivado por la valorización económica de las tierras de Caspitacana y sus recursos. El expediente se encuentra en el Archivo Histórico de la Provincia de Catamarca (Mensuras, Caja 28, Exp. 15564).
Centrándonos en los aspectos metodológicos, trabajamos sobre la georreferenciación de ambos planos y recuperamos las referencias escritas y toponimias consideradas como narraciones del paisaje referidas a circulación, asentamiento, demarcación, entre otros rasgos. Como resultado señalamos que la cartografía constituye un acto sincrónico de representación que narra tanto la historia colonial como el proceso de transformación regional sucedido a inicios del siglo XX.
Palabras Clave: Andalgalá, cartografía, Caspitacana, georreferenciación, representación territorial, toponimia.
Abstract
The cartographic representation of the territory incorporates toponymy as a written reference to identify those features of the landscape that are judged to be relevant. The graphic measurements made as part of a legal act aim to demarcate the land and represent the territorial limits of the plots, providing the magnitude of distance and area. However, a follow-up of written references provides a broader narrative than the simple act of land measurement.
The purpose of this paper is to analyse two graphic measurements of Caspitacana’s field, located in southern Andalgalá (Province of Catamarca, Argentina) at the beginning of the twentieth century. These cartographies were made by the engineer Carlos Werning at the request of Samuel A. Lafone Quevedo in 1901 and 1902; taking part of a demarcation and measurement litigation motivated by the economic valuation of the lands of Caspitacana and its resources. The file is kept in the Historical Archive of the Province of Catamarca (‘Mensuras’, Box 28, File number 15564).
Focusing on the methodological approach, the article georeferences both cartographies and recover the toponyms considered as narratives of the landscape referring to circulation, settlement, landmarks, among other features. As a result, we point out that cartography constitutes a synchronic act of representation that narrates both colonial history and the process of regional transformation that took place at the beginning of the twentieth century.
Keywords: Andalgalá, cartography, Caspitacana, georeference, territorial representation, toponymy.
Introducción
El análisis integrado de representación cartográfica y toponimias regionales permite recuperar trazas e indicios de un proceso histórico de larga duración. De esta forma los mapas y la distribución geográfica de toponimias que allí se inscriben, marcan las discontinuidades y superposición de voces que refieren tanto a rasgos del paisaje como a relaciones sociales y conflictos (Fernández Mier, 2006: 46).
En este artículo trabajaremos con dos planos, realizados en 1901 y 1902, de la antigua merced de “Caspitacana” ubicada al sur de Andalgalá (Bolsón de Pipanaco, Provincia de Catamarca, Argentina). Esta merced se origina en 1822, al ser otorgada por el Gobernador de Catamarca a don Antonio Tula y Sánchez, aduciendo que las tierras estaban yermas y que era de beneficio público su poblamiento.
Aunque por definición las mercedes eran establecimientos rurales que permanecían “indivisos y por partir”, comenzó un proceso de fraccionamiento mediante la herencia y compraventa, generando numerosos condueños. Entre estas operaciones, destaca la compra de una fracción de Caspitacana por Samuel Fisher Lafone, empresario minero de origen inglés, en 1860. Su hijo, y futura cabeza del emprendimiento “Casa Lafone”, bautizó este lugar como Pilciao, donde funcionó un ingenio de fundición de minerales provenientes de la zona de Capillitas.
En 1900, Lafone Quevedo poseía la mayor parte de las fracciones del campo. Buscando vender las tierras a la empresa “Capillitas Copper Company”, inicia el juicio de mensura y deslinde y pide la cesación del condominio1. Los planos que analizaremos fueron realizados en el marco de este litigio por el ingeniero agrimensor Carlos Werning, experimentado funcionario provincial. La cartografía que nace de una disputa por la tierra a inicios del siglo XX, al mismo tiempo, hace referencia a rasgos precedentes que actúan como memorias del pasado, manifestando continuidades, interrupciones y novedades.
Como tipo documental, las mensuras de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX poseen una enorme significancia para el análisis histórico. Permiten analizar las formas de transmisión de los derechos sobre inmuebles, detectar expropiaciones y procesos de fragmentación previos, apreciar cómo se conciliaron antiguos y nuevos criterios de mensura, observar la intervención de diferentes autoridades y la influencia de los adelantos tecnológicos en las formas de medir la tierra, entre otros aspectos valiosos (Tell, 2011; Cacciavillani, 2021).
Harley (2005: 90) establece una relación estrecha entre los mapas catastrales y las formas de la propiedad de la tierra revelando su importancia en la conformación y expresión de relaciones productivas y actores sociales en el escenario rural. Siguiendo su planteo, podemos sostener que este género cartográfico es parte de los cambios estructurales sucedidos en el contexto socio político de inicios del siglo XX, sin embargo, como observamos en nuestro caso, sus referencias y toponimias remiten a relaciones sociales anteriores a la organización estatal republicana. De tal forma que la situación representa no solo una forma de propiedad de la tierra en un momento preciso sino también, la referencia a la historia de su conformación.
Nuestro objetivo es georreferenciar ambos planos siguiendo la metodología específica utilizada para la cartografía histórica (Roset y Ramos, 2012; Dávila y Camacho, 2012 y Cascón-Katchadourian, Ruiz Rodríguez y Alberich-Pascual, 2018). En paralelo, trabajamos con el análisis de la distribución de signos gráficos y toponimias ubicando en el terreno las referencias escritas contenidas en las piezas cartográficas; desde una perspectiva que concibe a los planos no como una mera representación del territorio sino como parte activa y constitutiva del proceso político que lo crea (Craib, 2000; Hunter y Sluyter, 2011).
Para ello, en primer lugar, presentaremos la región considerando sus características ambientales, los procesos coloniales de ocupación y las principales actividades productivas. En segundo lugar describiremos las fuentes, su contexto y la metodología utilizada, para finalmente detenernos en la georreferenciación y el análisis de las toponimias consideradas como narraciones del paisaje referidas a circulación, demarcación, asentamiento, entre otros rasgos.
La región en la larga duración
El Valle de Andalgalá y el Bolsón de Pipanaco
El Valle de Andalgalá se localiza en el departamento homónimo situado en la región Oeste de la Provincia de Catamarca, Argentina, y dista aproximadamente 260 km de la capital, San Fernando del Valle de Catamarca. Al igual que el resto de la región del Oeste, su geografía predominante es montañosa, surcada por valles fértiles, siendo los cursos fluviales temporarios los que posibilitan la agricultura (De la Orden de Peracca et al, 2007: 8-9) (Figura 1).
Figura 1. Ubicación del Valle de Andalgalá y Bolsón de Pipanaco (Andalgalá, Catamarca). Fuente: Elaboración propia.
Los límites orográficos del Valle de Andalgalá son: por el norte la Sierra de El Potrero, por el noreste y oeste la Sierra de Choya y por el este la Sierra de la Chilca, Sierra de las Lajas y de Villa Vil, estas últimas, estribaciones del Cordón del Aconquija. En el sur el límite está marcado por llanos hasta arribar al Salar de Pipanaco (departamento actual de Pomán).
El paisaje se caracteriza por el predominio de arbustos, gramíneas y pastizales duros en la zona puneña y alto andina en las elevaciones de las Sierras de Aconquija y de monte espinoso, jarillal y bosques de algarrobo2 en la zona pre-puneña, perteneciente al Dominio Chaqueño neo-tropical, situada principalmente en los conos de aluvionales y margen del Salar de Pipanaco (Álvarez Candal y Gazi, 2014).
En particular; el campo de Caspitacana, según la toponimia utilizada en el juicio, se ubica en la depresión del hoy llamado Bolsón de Pipanaco integrado a la cuenca hidrográfica del mismo nombre en las actuales provincias argentinas de La Rioja y Catamarca (Morlans, 1995; Giménez et al., 2014) (Figura 2).
Figura 2. Cuenca de Pipanaco (Catamarca y La Rioja). Fuente: Elaboración propia
En su sector centro-oeste se desarrolla un extenso campo de médanos, sumado a frecuentes bañados y barreales de formación eólica (Tripaldi, Reijenstein y Ciccioli, 2005). Por la vertiente oriental, los ríos Pajanco y Siján se insumen en una zona de médanos, mientras el río Pomán, permanente en el sector serrano, termina en los bañados de Villanca y Los Pozuelos (Morlans, 1995).
La formación colonial del Valle de Andalgalá
Nuestras investigaciones sobre la conformación colonial del Valle de Andalgalá, establecidas a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, nos permiten reconstruir la trayectoria del poblamiento regional. A través del reparto de encomiendas a los vecinos de la ciudad de La Rioja a fines del siglo XVI se produce un proceso de agregación de la población indígena por medio de movilizaciones forzosas, destinadas a aprovechar su mano de obra, apropiarse de su tierra a través del otorgamiento de mercedes y a la formación de pueblos de indios (fuentes tempranas mencionan las parcialidades de andalgalá, guazan y guachaschi). Su principal actividad económica era la producción de hilados y tejidos, cuyas abusivas condiciones de trabajo dieron lugar a movimientos de resistencia de diversa escala sucedidos hasta mediados del siglo XVII (Quiroga, 2012, 2022).
Con la finalización de las rebeliones de 1630 y 1666 se incrementó la política represiva de fragmentación, desnaturalización y explotación de la población nativa bajo el régimen de la encomienda; acompañado por el lento avance de la evangelización. Parcialidades como los malfines y andalgalás, habitantes de estos valles en tiempos prehispánicos y protagonistas del alzamiento de 1630, fueron encomendados y desnaturalizados hacia La Rioja a mediados del siglo XVII (García, 2021). El Pueblo de indios de Huaco en Andalgalá se origina a principios del siglo XVIII cuando miembros de estas encomiendas realizan un proceso de reapropiación territorial, complementando y luego abandonando su reducción riojana al asentarse al sur de Andalgalá, lindando con la merced de Malli (García, 2023).
Las investigaciones ponen de manifiesto la relevancia del trabajo del hilado y el tejido junto con la base productiva agropastoril de los pueblos de indios; y la capacidad que tuvieron las sociedades indígenas de adaptarse al nuevo contexto, matizando las interpretaciones tradicionales sobre la total desestructuración étnica en la región (Lorandi, 1988; Balesta, Zagorodny y Flores, 2006). Por el contrario, estudios de caso como el de los “indios de Huaco” evidencian la existencia de comunidades que conservaron sus autoridades políticas, consiguieron tierras de comunidad y lograron cierta cohesión social, donde permanece una memoria colectiva y un sentido de pertenencia, que trasciende el desmembramiento y traslado de individuos (García, 2023).
Al mismo tiempo, la historia de larga duración muestra la importancia de las explotaciones mineras del cobre, registradas para el periodo incaico en las minas de Pacinas (Quiroga, 2020) y retomadas en los siglos XVIII y XIX. Estos proyectos mineros fueron intermitentes y de modestos resultados; recién a partir de mediados del siglo XIX se desarrolló un ciclo sistemático de cuatro décadas de minería del cobre –y secundariamente de oro y plata– de tal magnitud, que alcanzó a dinamizar la economía y transformar la estructura demográfica del oeste catamarqueño (Delfino, Quesada y Dupuy, 2014; Rodríguez, 2021). Como veremos, en esta etapa se destaca el emprendimiento minero ‘Casa Lafone’, que cifraba sus expectativas en la zona de Capillitas; un rico depósito de minerales de cobre, con leyes variables de oro y plata, ubicado en el oeste de la provincia a 3000 msnm, en el actual departamento de Andalgalá (Rodríguez, 2021:5).
El campo de Caspitacana a través de expedientes judiciales y cartografía
Sobre mercedes de tierra y condominios
El expediente conservado en el Archivo Histórico de Catamarca está compuesto por 110 folios manuscritos (recto y verso) que fueron transcritos en su totalidad. Además, contiene dos noticias periódicas3 y dos planos. El campo de Caspitacana tiene su origen en una merced concedida en 1822 al presbítero don Antonio Tula y Sánchez por el Gobernador de Catamarca don Eusebio Gregorio Ruzo, aduciendo que estas tierras estaban yermas y que era de utilidad y beneficio público que estuviera poblado el camino que unía “los pueblos de acá abajo y el Fuerte de Andalgalá”4.
Siguiendo a Brizuela del Moral (1998), en el siglo XIX se concedieron las últimas mercedes de tierra en Catamarca. Los Gobernadores de las provincias, en representación del gobierno nacional, por autorización de la Asamblea Constituyente continuaron otorgando mercedes a quienes habían prestado servicios a causa de la independencia y se comprometían a poblar y cultivar tierras consideradas desiertas.
La situación jurídica de las mercedes y su continuidad en el nuevo orden republicano es un tema que aún no se ha estudiado de manera sistemática, habiendo numerosos trabajos que focalizan en casos particulares pero notando importantes esfuerzos para poner en diálogo las distintas experiencias a través de publicaciones que acentúan la mirada comparativa y la larga duración (por ejemplo, Blanco y Banzato, 2009; Tell, 2011; Fandos y Teruel, 2014; Fandos, 2017; Mata, 2019).
Los referentes más cercanos son los artículos sobre las tierras mancomunadas de Santiago del Estero (Farberman 2016, 2019, y Cacciavillani Farberman 2019) y los trabajos sobre los campos comuneros de Los Llanos riojanos (Farberman, 2013; Boixadós y Farberman, 2021) y su proceso de desamortización (Mercado Reynoso, 2023), que nos brindan algunas pistas sobre cómo entender esta problemática, cuya principal característica era la indivisión de la propiedad.
Farberman (2019: 111-112) sostiene que “«Poseer en mancomún» fue el término que los actores coloniales y del siglo XIX utilizaron con mayor frecuencia para designar un modo de compartir tierras, pozos de agua y montes entre condueños inicialmente vinculados por lazos de parentesco”. La autora utiliza los términos mancomún, propiedad indivisa y campo común o comunero como sinónimos, aclarando que son también llamados ‘merced’ en La Rioja y Catamarca. En cambio, el término condominio (que será el utilizado en el juicio por la mensura y deslinde de Caspitacana) recién aparece a fines del siglo XIX y se generaliza en el siguiente, y se utiliza para referirse a las propiedades con dueños múltiples.
Los campos comunes o mercedes eran en general establecimientos rurales que permanecían indefinidamente “indivisos y por partir” (Cacciavillani y Farberman, 2019). Esta indivisión generaba una propiedad y/o tenencia colectiva que permitía operar selectivamente sobre ciertos recursos, y donde las formas de transmisión vinculadas con el parentesco se debieron a arreglos internos5. Por ejemplo, en Los Llanos riojanos la escasez de agua fue el denominador común de la propiedad indivisa, ya que esta obligaría a compartir las aguadas entre múltiples compartes (Boixadós y Farberman, 2021).
Para Cacciavillani y Farberman (2019), los campos comunes configuraron un modo de poseer alternativo que combinaba la comunidad sobre ciertas fuentes de agua y superficies boscosas –pasturas y zonas de recolección de frutos silvestres y maderas como montes– con la propiedad individual o familiar de ganado y los cercos agrícolas6. Por su parte, la figura jurídica del condominio pertenece al código civil de 1871 y pretendía abarcar perdurables y diversas formas colectivas de poseer y de gestión de lo común—como el pueblo de indios o el campo comunero— ampliamente difundidas en determinadas zonas del territorio argentino (Farberman, 2019: 196). Cacciavillani y Farberman (2019) sostienen que en ocasiones funcionó como un paso previo a la propiedad individual.
Aunque algunos de los rasgos propios de las mercedes coloniales se mantuvieron en la figura del condominio (la relevancia de los beneméritos o dueños principales, la presencia de agregados, la base campesina y la explotación diversificada de los recursos) otros fueron cambiando con el paso del tiempo. Los «dueños» -ahora llamados condóminos- se habían multiplicado, existían administraciones formalizadas (así lo demandaba el Código Civil de 1871) y, sobre todo, múltiples presiones contra la propiedad colectiva.
Entre ellas, Farberman (2019: 199) distingue a la dinámica misma de las formas de transferencia de los derechos de propiedad que, en algún momento del siglo XIX, comenzaron a circular por herencia y operaciones de compraventa como “derechos y acciones”. Gracias a estas operaciones, algunos compartes acumularon derechos y acciones —generalmente comprados a sus parientes—, a la vez que miembros externos pudieron ingresar a la trama comunitaria.
Entonces, en el caso de los condominios, los terrenos podían particionarse e incluso era posible vender y comprar derechos sobre el uso de los mismos. De todas formas, se requerían acuerdos para el gerenciamiento de los recursos comunes, condicionando las expectativas de quienes buscaban mayor autonomía.
Es posible conocer el devenir de algunos campos indivisos a través de pleitos judiciales y, sobre todo, de los expedientes de mensura y deslinde que comenzaron a generarse entre fines del siglo XIX y principios del XX (Cacciavillani y Farberman, 2019). Las fechas no son casuales: tales operaciones se fundaban en la necesidad de dividir la propiedad en un contexto signado por la valorización y mercantilización de los recursos económicos, la consolidación del estado provincial y el despliegue de procesos nacionales y provinciales de codificación.
Esto fue factible gracias al desarrollo institucional de la agrimensura, disciplina que existía previamente, pero que se convertía en política de estado en sintonía con una revolución técnica asentada en la difusión y puesta en práctica de instrumental astronómico y topográfico. La consolidación del campo profesional se vincula con la incorporaron un criterio científico en las prácticas y normativas; tendientes a homogeneizar y construir el espacio desde una manera “objetiva”, aspirando a parámetros universales de representación (Harley, 2005).
Vale remarcar la vinculación entre la innovación tecnológica en las mensuras, la incorporación de Argentina al mercado mundial y la valorización gradual de la tierra. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el Estado se organizaba bajo los lineamientos de un orden liberal que buscaba la inserción de Argentina en la cada vez más integrada economía mundial. Esta etapa se caracteriza por un proceso de modernización económica, consolidándose un modelo de producción y acumulación específico denominado genéricamente “Argentina agro–exportadora” cuyo epicentro era la zona de la Pampa húmeda (Ferrer, 1997; Rodríguez, 2021: 5).
Las economías extra–pampeanas buscaron sumarse a los beneficios que prometían las nuevas modalidades económicas en boga, de la mano de diferentes tecnologías. Por ejemplo, provincias del Noroeste Argentino (NOA) con el azúcar y de Cuyo con el vino lograron negociar condiciones especiales para vincularse al modelo, aunque orientadas al mercado interno. En ese marco, algunas localidades del oeste riojano y catamarqueño iniciaron un período de cambio socio-económico basado en la actividad minera, la llegada del ferrocarril y la intensificación de la actividad forestal, que reconfiguró el territorio superponiéndose a los circuitos ganaderos y agrícolas que lideraban la producción hasta el momento (Rojas, 2013).
El proceso de fragmentación del territorio
Como ya adelantamos, la merced de Caspitacana es concedida en 1822 al presbítero don Antonio Tula y Sánchez por el Gobernador de Catamarca. La primera descripción que hallamos sobre este espacio aparece en el pedido de merced, fechada un 20 de noviembre de 1822: “terrenos baldíos yernos y despoblados como a las ocho o diez leguas poco más o menos de este vecindario sin que estos han vivido ocupados jamás por persona alguna y son situados entre el lugar nombrado Caspitacana hasta los barriales de Catahuasi cuyos linderos son de norte a sur los citados y de naciente a poniente las salinas y el cerro que está entre Belén y este vecindario en los cuales no hay agua alguna estos para poblarlos”7.
Se observa que los linderos se asignan sobre la base de accidentes geográficos o marcas de difícil compatibilidad con las formas modernas de medición. Como no tenían agua, Tula y Sánchez proponía “mandar trabajar o abrir pozos de balde”. A pesar de la aducida falta de agua, poseían otros recursos valiosos, ya que según Rojas (2013: 62), al norte del Salar de Pipanaco, dentro de la Merced de Caspitacana existió una de las mayores comunidades boscosas de algarrobos, coincidiendo con una cuenca de agua subterránea.
En junio de 1823 se realiza la toma de posesión y entre 1823 y 1824 Tula y Sánchez dona parte de las tierras de Caspitacana al coronel José Pio Cisneros y luego a sus tres sobrinos: Natal, José Antonio y Mateo Tula. Con el correr del tiempo estos co-herederos las van a ir vendiendo y subdividiendo, generando numerosos condueños y fracciones. Los linderos no siempre estaban claros, situación agravada por la pérdida de algunas escrituras y comprobantes de compraventa de los ‘derechos y acciones’. A lo largo del litigio, no se aclara si había espacios de uso común; ni cómo era el acceso a los recursos principales (las fuentes de agua y bosque) a medida que la merced se fue parcelando.
Entre estas operaciones, destaca la compra de una fracción de Caspitacana denominada “Puesto del Balde La Carpintería” por parte de Samuel Fisher Lafone a Fabian Araoz en 1860. Fisher Lafone era un empresario de origen inglés dedicado a la minería. A principios de la década de 1850 formó una sociedad con Marcelino Augier y Manuel Malbrán para reactivar las minas catamarqueñas de Capillitas, adquiriendo en 1856 la mina Restauradora (Rodríguez, 2021). En los primeros tiempos utilizó ingenios lejanos, pero desde 1860 trasladó la fundición de los minerales de La Restauradora a la propiedad comprada en el campo de Caspitacana; más cercana a los yacimientos de Capillitas y con acceso al bosque de algarrobos que proveería combustible. Su hijo, y futura cabeza del emprendimiento, Samuel Alejandro Lafone Quevedo8, rebautizó este lugar como Pilciao. Remitimos a Rodríguez (2018 y 2021) para un análisis del trabajo minero llevado adelante por la Casa Lafone.
Hacia 1900, cuando la minería en Capillitas se encontraba en crisis, S. A. Lafone Quevedo poseía por compra la mayor parte de las fracciones del campo. Buscando vender sus propiedades a la empresa de capital inglés “Capillitas Copper Company”, inicia el juicio de mensura y deslinde de las tierras y pide la cesación del condominio en junio de 1900. Sostiene que: “conviene a todos los interesados como a la provincia que cese esta indivisión porque con esta traba ni los compradores ni los vendedores pueden perfeccionar sus contratos sobre los derechos adquiridos, poniéndose así en peligro la negociación de minas en tramitación”9.
Las operaciones de mensura y deslinde
En palabras de Cacciavillani (2021), la mensura es la operación técnica, que consiste en ubicar el título de propiedad y comprobar mediante el plano la coincidencia entre la superficie consignada en el título y la efectivamente poseída y tiene por finalidad ubicar la extensión consignada en el título en la realidad material. Por su parte, el deslinde refiere al acto por el cual se establece una línea divisoria entre ambas propiedades contiguas cuyos límites se encuentran confundidos (Cacciavillani 2021: 61).
Lafone Quevedo propone como perito agrimensor al experimentado arquitecto e ingeniero alemán Carlos Enrique Werning (o Karl Heinrich Werning). Según Balsa (2019), a quien remitimos para una descripción de su trayectoria, Werning inicia sus trabajos en Catamarca en la empresa minera Carranza, Molina y Cía. en la década de 1860. Participa en la construcción de carreteras y obras hidráulicas, en la tasación de propiedades y en la instalación de la línea férrea. Tras varios trabajos donde destaca como cartógrafo, el gobierno provincial lo autoriza a ejercer la profesión de agrimensor municipal de la capital en 1883, funciones a las que renuncia al año siguiente por ser nombrado ingeniero nacional y, más adelante, ingeniero en jefe de la Comisión de Catastro de Catamarca hasta 1888 (Balsa, 2019). Dado su renombre y capacidades, el juez de primera instancia Octavio Navarro acepta su nombramiento y da curso a lo solicitado por Lafone.
Entre el 9 de enero al 30 de marzo de 1901 se elabora el primero de los planos; denominado “Plano de la merced de Caspitacana” y el 26 de abril de 1901 se realiza el amojonamiento de los límites externos. Gracias a estos eventos conocemos que Caspitacana lindaba por el norte con la merced de Amanao; con los terrenos de los indios de Huaco y Choya y con la merced de Malli; por el este con la merced de Loma Bola y las salinas de propiedad fiscal. Por el sur con la merced de Moreno y tierras de don José Miranda y por el oeste con la cuesta de Belén y Pomán. Se observa mucho más detalle en comparación con los linderos declarados en 1822.
El expediente narra cómo durante los primeros meses de 1902 los vecinos y propietarios de los terrenos lindantes a Caspitacana son citados para hacer la mensura y prestar conformidad con las tareas y planos realizados por el agrimensor Werning. Entre ellos figuran los habitantes del “Pueblo de indios de Huaco”, identificados algunos de ellos con nombre y apellido. En su declaración, además de manifestar su acuerdo con las operaciones efectuadas, dejan asentado que se reconocen como Pueblo de indios. Para ello, citan las Leyes de Indias, los empadronamientos coloniales y documentos referidos a la distribución de aguas donde se reconoce su título comunitario. Además, refieren a los linderos históricos de su pueblo y comparan sus límites históricos con los actuales, elementos de sumo valor que serán abordados en otros trabajos.
El juicio finaliza en julio de 1902 con la elaboración de un segundo plano, nombrado “División y deslinde de fracciones” en donde se marcan las fracciones internas. Caspitacana desaparece y queda dividida en El Pilciao, El Carrizal, Catahuasi, los terrenos del Sr. Carranza y Maschwitz y los terrenos de Mateo Tula. Todas las partes acuerdan con el deslinde realizado y lo aprueba el juez Navarro, tras pasar por los Departamentos de Obras Públicas y Topográfico.
En 1902 la empresa inglesa Capillitas Cooper Company adquiere las propiedades mineras de la zona; incluyendo los Ingenios de El Pilciao y La Constancia con sus bosques de algarrobo. Habiendo reconstruido el litigio y sus principales actores e intereses; pasaremos a describir las dos piezas cartográficas que contiene.
Descripción de la cartografía y su digitalización
El expediente incluye dos mapas o mensuras gráficas, el primero inserto entre los folios 46 y 48 (siendo el mapa el folio N° 47) y el segundo entre los folios 84 y 85, sin foliar. El plano de 1901 representa el territorio perteneciente a la merced de Caspitacana; marcando el perímetro del área que incluye la merced de tierras; mientras que el segundo plano, de 1902, corresponde al deslinde y división de los fragmentos que componían la antigua merced.
Dado que ambos planos presentan una medida mayor al tamaño de las hojas que conforman el expediente, estaban plegados en varios segmentos para reducirlos al tamaño de las hojas oficio (21.59 x 35.56 cm). Esto alteró las condiciones originales de conservación, ya que se observan desgastes y roturas en las hojas cocidas y plegadas. Como los mapas están cosidos junto con el total de folios, no pudimos realizar un escaneo que asegurara la representación plana y controlada de la imagen (Figura 3). La digitalización se realizó con una cámara de fotos móvil sostenida en mano que sirvió de base para elaborar la cartografía digital.
Se trata en ambos casos de cartografías manuscritas realizadas en tinta negra y color, en el plano de 1902 aplicado este último en la parte posterior de la cara anterior de la hoja. En letra manuscrita –coincidente con los datos que provienen del expediente- se señala la autoría de Carlos Werning, aunque no podemos afirmar si el trabajo de dibujo fue realizado por el propio agrimensor o por un ayudante para esa etapa del trabajo.
Los planos no hacen referencia al instrumental utilizado para el trabajo de campo aunque se incluyen la escala gráfica y numérica, norte magnético y declinación, así como medidas de longitud y superficie total (y en el plano 2 parcial de cada fracción), aspecto que nos permitió redibujar la cartografía tomando como base la imagen satelital, tarea que desarrollamos más adelante.
En cuanto a sus referencias, es importante destacar que se consignan equivalencias de medidas entre el sistema métrico decimal (metros, kilómetros) y las llamadas leguas nacionales y catamarqueñas, sin embargo, en el interior del dibujo las medidas siempre van expresadas en metros o kilómetros.
Figura 3. Mensura gráfica. Plano 1 Merced de Caspitacana (1901) y 2 Deslinde y fracciones (1902). Fuente: Elaboración propia .
Una de las mayores dificultades encontradas para la georreferenciación de cartografía histórica corresponde a la identificación certera de un número suficiente de puntos de control que asegure la precisión del trabajo (Roset y Ramos, 2012). Los autores sugieren un rango de 50 a 100 puntos de control para cartografías manuscritas elaboradas entre 1850 y 1900 (Roset y Ramos, 2012: 3). Dado que nuestros ejemplares contienen escasos topónimos identificables en la cartografía del presente debimos apelar a otra forma de georreferenciar las mensuras.
Comenzamos por dibujar cada plano tomando como referencia el punto de arranque fijado en la localidad de Pilciao y volcamos la magnitud de cada segmento utilizando el software de código abierto LibreCad e Inkscape. Luego, importamos el archivo e hicimos una superposición del polígono vectorial sobre la imagen satelital georreferenciada y curvas de nivel usando el software QGis. Una vez ubicado el polígono comenzamos a dibujar los siguientes rasgos geográficos diferenciando asentamientos (punto), caminos y ríos (líneas) para luego incorporar la toponimia y referencias escritas.
Como resultado hemos generado una cartografía georreferenciada que servirá como herramienta para analizar el discurso cartográfico pero también para futuros trabajos de campo en los que se espera identificar en el terreno los rasgos antrópicos señalados en el expediente y en la cartografía (Figuras 4 y 5).
Figura 4. Georeferenciación del plano 1. Fuente: Elaboración propia.
Figura 5. Georeferenciación del plano 2. Fuente: Elaboración propia.
La narración del paisaje a través de la toponimia
La representación cartográfica del territorio incorpora la toponimia como referencia escrita para identificar aquellos rasgos del paisaje que se juzgan como relevantes a los fines del mapa. Las mensuras gráficas tienen como objetivo deslindar el terreno y representar los límites territoriales de las parcelas, volcando datos de magnitud en cuanto a distancia y superficie. Sin embargo, un seguimiento de las referencias escritas brinda un relato más amplio que el simple acto de mensurar la superficie. En este sentido, la toponimia presente en nuestros mapas narra tanto la historia colonial como el proceso de transformación regional sucedido a inicios del siglo XX. Planteamos que las toponimias y aclaraciones escritas vertidas en la mensura recuperan un relato fragmentario de la formación colonial de las tierras del sur de Andalgalá, entre ellas las de Caspitacana.
Para fundamentar nuestra propuesta recuperamos las referencias escritas de la cartografía y elaboramos una base de datos en el programa Excel siguiendo un criterio comparativo de presencia/ausencia entre las menciones contenidas en los planos y en el cuerpo del expediente. Notamos que, si bien hay muchas coincidencias, hay topónimos que aparecen en uno o dos de los registros, y otros que varía la forma en la que se refieren a ellos. A partir de este trabajo de recopilación establecimos una serie de líneas narrativas cartografiadas y enunciadas a través de la distribución espacial de la toponimia, que presentaremos en las tablas 1 a 5.
La narrativa que denominamos “Proceso de fraccionamiento del campo de Caspitacana” (Tabla 1) refiere a los nombres de las tierras que antes conformaban la merced de Caspitacana y se fueron parcelando a través de los procesos de herencia, compra y venta de derechos de uso y operaciones de deslinde. Notamos que, mientras que algunos topónimos aluden a la historia de fraccionamiento, adoptando los nombres de los condueños y propietarios (algunos históricos, que remiten a una memoria del tronco fundador como es el caso de Mateo Tula y otros más recientes como Carranza y Maschwitz); otros topónimos recogen características del terreno, como el Carrizal (por la presencia de carrizos).
Tabla 1. Proceso de fraccionamiento del campo de Caspitacana.
|
Topónimo |
Juicio |
Plano 1 |
Plano 2 |
|
Pilciao |
si |
si |
si |
|
Carrizal |
si |
si |
si |
|
Catahuasi |
si |
|
si |
|
Sres. Carranza y Maschwitz |
si |
|
si |
|
Mateo Tula |
si |
|
si |
|
Merced del Agua del Moreno |
si |
si |
si |
La narrativa de la demarcación (Tabla 2) recoge los nombres de las propiedades contiguas a Caspitacana, a la vez que los linderos y mojones que separan las tierras vecinas y las divisiones internas. Mientras que algunos mojones fueron creados por Werning; otros preceden las operaciones de mensura y deslinde y provienen de negociaciones, pleitos y arreglos extrajudiciales previos, así como de tradiciones y procesos históricos más amplios. Por ejemplo, toponimias como “el árbol de la Virgen” refieren a la etapa de evangelización y muestran una apropiación religiosa del espacio, sumado a la perduración de ‘mercedes y pueblos de indios’, instituciones de indiscutible origen colonial.
Tabla 2. Geografía de la demarcación.
|
Topónimo |
Juicio |
Plano 1 |
Plano 2 |
Comentarios |
|
Merced de Amanao |
si |
si |
si |
|
|
Merced de Loma Bola |
si |
si |
|
En el plano 1 aparece como "Terrenos de Loma Bola" |
|
Merced de Malli |
si |
|
|
|
|
Alpatauca |
si |
si |
si |
En el plano 2 aparece "Represa de Alpatauca" mientras que en el expediente "tierras de Alpatauca" |
|
Terrenos de los indios de Huaco |
si |
si |
si |
En el expediente aparece la figura de “Pueblo de indios” de Huaco. |
|
Barriales de Catahuasi |
si |
|
|
|
|
Terrenos fiscales |
si |
|
si |
|
|
Salinas |
si |
si |
si |
|
|
Cuestecilla de Belén |
si |
si |
si |
|
|
Mal Paso |
si |
si |
si |
|
|
Entrada al Fuerte de Andalgalá |
si |
si |
si |
|
|
Árbol marcado |
si |
si |
si |
|
|
Árboles plantados |
|
si |
si |
|
|
Árbol de la Virgen |
|
si |
si |
|
|
Línea telegráfica |
|
|
si |
|
|
Médano que se llama Belén |
si |
|
|
|
|
Estaca plantada |
si |
|
|
|
|
Capilla del ingenio de Pilciao |
si |
|
|
En los planos la capilla no está marcada pero se la nombra en las Referencias |
|
Gran laguna seca |
si |
|
|
|
|
Bordo de las Salinas |
si |
si |
si |
|
En este punto, cabe destacar algunos cambios que transcurren mientras se elabora la cartografía: en el plano de 1901 al norte de Caspitacana se registran mercedes de tierras pero en 1902 estas se identifican como terrenos fiscales. También notamos la aparición de toponimias vinculadas a la explotación minera y a procesos de modernización recientes; por ejemplo la línea telegráfica aparece en el plano de 1902. Entonces, se evidencia una superposición y continuidad de los vocabularios coloniales y republicanos en referencia al acceso a la tierra, así como también, de toponimias que conservan vocablos indígenas.
En la denominada narrativa de la circulación (Tabla 3) recogimos la toponimia referida a los caminos que unen puntos relevantes como villas, pueblos de indios, ingenios mineros, etc.; donde también se anota el sentido de circulación. Nuevamente se aprecia una yuxtaposición de temporalidades, registrándose tanto “caminos reales, antiguos y/o viejos”, algunos en desuso y de los cuales solo quedan los vestigios (pero de evidente importancia en las representaciones locales); como otros que eran más transitados hacia inicios del siglo XX.
Tabla 3. Toponimia de circulación.
|
Topónimo |
Juicio |
Plano 1 |
Plano 2 |
Comentarios |
|
Camino real, antiguo o viejo qué va de Andalgalá al Pueblo del Pantano |
si |
si |
si |
|
|
Camino antiguo que giraba de la Villa de Andalgalá a los pueblos de Pomán |
si |
si |
si |
También nombrado en el expediente como "Camino viejo de los pueblos". En los planos figura como: "Camino antiguo de Andalgalá a los pueblos" |
|
Camino a Chañarllaco |
si |
si |
si |
|
|
Carril de Andalgalá a Chumbicha vía los pueblos |
|
si |
si |
|
|
Camino de la Constancia a Pilciao |
|
|
si |
|
|
Camino de la Constancia a Pipanaco |
|
si |
si |
|
La geografía del agua (Tabla 4) está representada por el registro de cursos de agua permanentes y temporales y por las formas de extracción del agua subterránea a través de los pozos de balde. Al notar que algunas vías fluviales cartografiadas son distintas a las actuales, se abre la posibilidad de realizar una historia ambiental donde la toponimia suministre información significativa para evaluar los procesos de transformación y cambio que atravesó el territorio; tarea que excede los objetivos del artículo. El estudio de esta narrativa posibilitaría, además, identificar diferentes modalidades de acceso, gestión y uso del agua.
Tabla 4. Geografía del agua.
|
Topónimo |
Juicio |
Plano 1 |
Plano 2 |
Comentarios |
|
Río de Amanao |
|
si |
si |
|
|
Río de Andalgalá |
|
|
si |
|
|
Río del Medio |
|
|
si |
|
|
Río de Ampacho |
si |
si |
si |
|
|
Arroyo de Muschaca |
si |
si |
si |
En los planos aparece como Arroyo "Mushaca", en el expediente hay dos menciones, una como arroyo y otra como río |
|
Arroyo de Huaco |
si |
|
si |
Además de nombrar el "Arroyo de Huaco", en el expediente se menciona un "Arroyo que divide Malli del Pueblo de indios de Huaco", no queda claro si es el mismo u otro |
|
Pozos de balde |
si |
|
|
|
|
Balde de Leiva |
si |
|
|
|
|
Balde de Pantano |
|
|
si |
|
|
Balde de los Espinosa |
si |
|
|
|
|
Pozo del Bañado |
si |
|
si |
En el plano 2 se menciona como "Balde del Bañado" |
|
Pozo de los 3 árboles |
si |
|
si |
En el plano 2 se menciona como "Balde de los tres árboles" |
|
Pozo de Belén |
si |
|
|
|
Bajo el nombre de geografía del asentamiento (Tabla 5) agrupamos los topónimos que marcan la ocupación humana del espacio; distinguiendo emplazamientos de distinta envergadura y funciones, como puestos, que refieren a una ocupación más informal, estacional y transitoria; hasta pueblos, villas e ingenios mineros como La Constancia y Pilciao. Se aprecia la perduración de toponimias de origen nativo como Chañarllaco, Condorhuasi, Huaco, Pomán, etc.
Tabla 5. Geografía del asentamiento.
|
Topónimo |
Juicio |
Plano 1 |
Plano 2 |
Comentarios |
|
Villa de Andalgalá |
si |
si |
si |
En el expediente es también llamada "Villa del Fuerte" |
|
Belén |
si |
|
|
En los planos no está marcado pero se lo nombra en las referencias |
|
Pueblo de Huachaschi |
si |
|
|
|
|
Pueblo del Pantano |
si |
|
|
En los planos no está marcado pero se lo nombra en las referencias |
|
Los "pueblos de acá abajo" |
si |
|
|
|
|
Pueblos del/de Pomán |
si |
|
|
|
|
Terrenos de los indios de Huaco |
si |
si |
si |
En el expediente aparece la figura de “Pueblo de indios” de Huaco. |
|
Puesto del barrial de Catahuasi |
si |
|
|
|
|
Puesto de Moreno |
si |
|
|
|
|
Puesto del balde "La carpintería" |
si |
|
|
|
|
Puesto Las Garrochas |
si |
si |
si |
"La Yarocha" en el plano 1 |
|
Ingenio de Pilciao |
si |
si |
si |
|
|
Ingenio La Constancia |
si |
si |
si |
|
|
Chañarllaco |
|
si |
si |
|
|
Medanito |
|
si |
si |
|
|
Condorhuasi |
si |
|
|
|
Conclusiones
Para finalizar este artículo, nos interesa destacar la enorme potencialidad y originalidad que se desprende del análisis histórico-cartográfico de los juicios de mensura y deslinde de inicios del siglo XX. Como ya mencionamos, a través de estos expedientes es factible historizar las formas de transmisión de los derechos sobre inmuebles, detectar procesos de fragmentación y cambios en los linderos, apreciar cómo se conciliaron antiguos y nuevos criterios de demarcación y mensura y analizar la intervención de autoridades y funcionarios como escribanos y jueces.
En esta línea, es posible observar el empleo de técnicas, prácticas y normativas cada vez más complejas, tendientes a homogeneizar y construir el espacio desde una mirada objetiva, posibilitada por los adelantos tecnológicos y los procesos de profesionalización de la agrimensura (Tell, 2011; Cacciavillani, 2021).
Los planos del campo de Caspitactacana que hemos analizado se elaboraron para efectuar el proceso de deslinde y fragmentación de la tierra de la antigua merced del mismo nombre, siguiendo la formalidad exigida para un trabajo cartográfico de carácter jurídico. Los mapas analizados corresponden a la representación del territorio en el contexto de un juicio en el que se hacen presentes una serie de actores individuales y colectivos –como los indios de Huaco-; vinculados o enfrentados por intereses específicos sobre la región.
A partir del estudio de caso, pudimos corroborar el impacto de los conocimientos técnicos y la labor de los agrimensores como factores claves para la transformación de la propiedad y la configuración del territorio. Como señalamos al inicio, los planos elaborados por el ingeniero Wernig brindan más información geográfica respecto de aquella esperable en un acto de mensura y deslinde. Los planos contienen trazas parciales y fragmentarias de un proceso histórico de larga duración que nos habla de la coexistencia de rasgos y vocabularios de distintas temporalidades.
Precisamente, los mapas ponen de manifiesto la presencia fragmentaria del pasado en el acto sincrónico de la representación (Schlögel, 2007). Como señala Fernández Mier (2006: 37) los topónimos conforman un sistema en constante evolución en el que los elementos antiguos son permanentemente reactualizados y transformados. En nuestro caso observamos toponimias ligadas tanto a la conformación colonial del territorio como al proceso de industrialización y orientación minera de su economía a inicios del siglo XX; a la vez que se recogen topónimos ligados a la historia y al devenir local de la propiedad.
En suma, dentro de un juicio que buscaba la redención de formas tradicionales de propiedad para convertir la merced de Caspitacana en mercancía negociable dentro de un contexto “modernizador y desamortizador” (Cacciavillani y Farberman, 2019), hemos identificado persistencias y continuidades de ciertas instituciones de la cultura jurídica colonial. Es posible rastrear la transformación de pueblos de indios en asentamientos estables, así como la perduración en tiempos republicanos de mercedes de tierras y, en algunos casos, su transformación en condominios y terrenos de carácter fiscal; notando la coexistencia de formas institucionalizadas de acceso a la tierra surgidas en distintas etapas de la historia local catamarqueña y del Tucumán.
Notas
1| Archivo Histórico de la Provincia de Catamarca, Mensuras, Caja 28, Exp. N° 15564.
2| Actualmente disminuidos, los bosques de algarrobo son de gran importancia ambiental tanto por su función ecológica “en torno a la conservación de la biodiversidad, del suelo, de la calidad del agua, de la regulación hídrica, y la fijación de emisiones de gases de efecto invernadero” (Rojas et al., 2014: 32) como por la utilización socio-económica de la que han sido objeto. Para las poblaciones nativas los frutos de los algarrobales servían de comida y bebida desde tiempo prehispánicos, aportando un alto valor nutricional que era fundamental para soportar las épocas de carestía. La madera de algarrobo ha sido muy valorada por sus características físicas al ser consistente y duradera, fundamental para la construcción.
3| Son dos edictos judiciales del 14 de julio de 1900 y del 16 de enero de 1902 vinculados al proceso de mensura y deslinde de Caspitacana, ambos del Diario La Nación.
4| Archivo Histórico de la Provincia de Catamarca, Mensuras, Caja 28, Exp. 15564, fol. 10 r.
5| Su origen en el parentesco fijaba los límites de la membresía y señalaba las jerarquías entre los compartes: la descendencia directa del «tronco principal o fundador» y la legitimidad de nacimiento contaban en la peculiar estratificación del campo común, que se insinúa en el uso del término “dueño o dueños principales” (Farberman, 2019: 197). Aunque existieran registros y la memoria genealógica de algunos condóminos fuera minuciosa, los vínculos de parentesco se volvían más confusos a medida que la población se multiplicaba, propiciando un clima de desconfianza recíproca.
6| Mercado Reynoso realiza la salvedad que durante el periodo republicano “no todas las mercedes de tierra subsistieron como indivisas, ni todas las tierras indivisas tienen su origen en las mercedes, sino que también hubo predios fiscales o “vacuos” que eran intersticios entre dominios más poblados que también conformaron, con el tiempo, tierras indivisas o comuneras, sin ser originariamente mercedes de tierras” (2023: 41).
7| Archivo Histórico de la Provincia de Catamarca, Mensuras, Caja 28, Exp. 15564, fol. 10 v.
8| Máximo Farro describe a Lafone como un “empresario minero nacido en Montevideo, residente en la provincia de Catamarca y miembro de una influyente familia de comerciantes británicos (Lafone-Ellison) y peninsulares (Alsina-Quevedo) radicadas en el Río de la Plata desde fines del siglo XVIII e inicios del XIX. [...]. En los ratos de ocio que le dejaba la administración de los negocios, Samuel se dedicaba a la lectura de obras referidas a la historia americana y, a la manera de los anticuarios que había conocido durante sus años de formación en Inglaterra, recolectaba piezas de arqueología, visitaba -antiguallas (ruinas), compulsaba información en los archivos provinciales y recorría los valles- con la obra de Lozano en la mano registrando testimonios y vocabularios de los habitantes locales, con el objeto de estudiar los cambios históricos ocurridos en la toponimia de Catamarca y Tucumán” (Farro 2013, 1).
9| Archivo Histórico de la Provincia de Catamarca, Mensuras, Caja 28, Exp. 15564, fol. 79 r.
Bibliografía
Álvarez Candal, D. y Gazi, V. (2014) Reevaluación en torno a la práctica de entierro en urnas Andalgalá. Arqueología, 20 (3): 135-154.
Balesta, B., Zagorodny, N. y Flores, M. (2006) Desestructuración étnica en Catamarca prehispánica (Argentina)” Boletín de Antropología Americana, (42): 91-118.
Balsa, C. (2019) Firma de un alemán. Revista cultural de la Municipalidad de Andalgalá, (1): 7-11.
Blanco, G. y Banzato, G. (2009) La cuestión de la tierra pública en Argentina: a 90 años de la obra de Miguel Ángel Cárcano. Rosario, Prohistoria.
Boixadós, R. y Farberman, J. (2021) El país indiviso. Poblamiento, conflictos por la tierra y mestizajes en Los Llanos de La Rioja durante la Colonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Prometeo Libros
Brizuela del Moral, F. (1998) Historia de las mercedes de tierra en Catamarca. Siglos XVI al XIX, Tesis (Doctorado en Historia). Córdoba, Argentina. Universidad Nacional de Córdoba.
Cacciavillani, P. A. (2021) Celebrar lo imposible. El Código Civil en el régimen jurídico de la propiedad: Córdoba entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Frankfurt am Main, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory.
Cacciavillani, P. A. y Farberman, J. (2019) Del campo común al condominio y del condominio a la propiedad individual. Normativas y prácticas en Santiago del Estero (Argentina), 1850-1920. Revista Historia y Justicia [En línea], 13. Recuperado el 21 de marzo de 2024 de http://journals.openedition.org/rhj/2695
Cascón-Katchadourian, J., Ruiz-Rodríguez, A., Alberich-Pascual, J. (2018) Uses and applications of georeferencing and geolocation in old cartographic and photographic document management. El profesional de la información, 27 (1): 202-212.
Craib, R. (2000) Cartography and power in the conquest and creation of New Spain. Latin American Research Review, 35 (1): 7-36.
Dávila, F. J. y Camacho, E. (2012) Georreferenciación de documentos cartográficos para la gestión de archivos y cartotecas “Propuesta Metodológica”. Revista Catalana de Geografia, (46):1-9.
De la Orden de Peracca, G., Del Carmen Moreno, A. y Zamparella, G. (2007) El espacio geográfico y su relación en la pervivencia de comunidades indígenas en Catamarca. Actas de las IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población.
Delfino, D., Quesada, M. y Dupuy, S. (2014) El ciclo del cobre en Minas Capillitas (Provincia de Catamarca, Argentina) en la segunda mitad del Siglo XIX: Tensiones entre lógicas productivas, escalas tecnológicas y unidades sociales. Estudios atacameños, (48): 119-140.
Fandos, C. y Teruel, A. (2014) Quebrada de Humahuaca. Estudios históricos y antropológicos en torno a las formas de propiedad. Jujuy, Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy- ISHIR- CONICET.
Fandos, C. (2017) La formación histórica de condueñazgos y copropiedades en las regiones de las Huastecas (México) y las tierras altas de Jujuy (Argentina). HIb. Revista de Historia Iberoamericana. 10 (2): 47-79.
Farberman, J. (2013) El «país indiviso». Derechos de propiedad y relaciones sociales en Los Llanos de La Rioja, siglos XVIII y XIX. Anuario de Estudios Americanos, 70 (2): 607–640.
Farberman, J. (2016) Tierras mancomunadas en Santiago del Estero. Problemas y estudios de caso entre la colonia y el siglo XIX. Mundo Agrario, 17 (36): 1-17.
Farberman, J. (2019) El largo ocaso del campo común: división de condominios y explotación forestal en Santiago del Estero (Argentina), 1890-1918. Illes i Imperis; 21 (10): 195-224.
Farro, M. (2013) Observadores de gabinete, lenguas indígenas y “tecnología de papel”. El archivo de trabajo de Samuel A. Lafone Quevedo. Actas de las VI Jornadas Internacionales de Filología y Lingüística y Primeras de Crítica Genética. Recuperado el 21 de marzo de 2024 de https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/23137/CONICET_Digital_Nro.480b3e65-7800-4efd-b742-7ebb3f800cdf_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Fernández Mier, M. (2006) La toponimia como fuente para la historia rural: la territorialidad de la aldea feudal. Territorio, sociedad y poder (1): 35-52.
Ferrer, A. (1997) Hechos y ficciones de la globalización: Argentina y el Mercosur en el sistema internacional. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
García, M. (2021) Tribunales revisitados: Caciques, mandones y encomenderos de La Rioja colonial. CABA, Ediciones Periplos, Itinerarios.
García, M. (2023) Entre las desnaturalizaciones y la recuperación territorial: los “indios de Guaco” en la larga duración (La Rioja y Catamarca, 1650-1766). Tesis (Doctorado en Antropología), CABA. Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
Giménez, M., Gómez-Ortiz, D., Martínez, P. y Introncaso, A. (2014) Caracterización geofísica de la cuenca de Pipanaco. Catamarca-Argentina. Geociencias Aplicadas Latinoamericanas (1): 1-7.
Harley, J.B. (2005) La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. México, Fondo de Cultura Económica.
Hunter, R. y Sluyter, A. (2011) How incipient colonies create territory: the textual surveys of New Spain, 1520s–1620s. Journal of Historical Geography, 37 (3): 288-299.
Lorandi, A. M. (1988) El servicio personal agente de desestructuración en el Tucumán colonial. Revista Andina, 6 (1): 135-173.
Mata, S. (2019) Derechos de acceso a la tierra: documento de trabajo nº 1. Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades CONICET. Recuperado el 21 de marzo de 2024 de https://www.icsoh.unsa.edu.ar/new/libros/derechos-de-acceso-a-la-tierra-documentos-de-trabajo-nro-1.pdf
Mercado Reynoso, A. (2023) La privatización de tierras comuneras en La Rioja. El caso del Instituto del Minifundio y Tierras Indivisas (IMTI) y la desamortización tardía de mercedes de tierras (1963-1998). Ágora UNLaR, 8 (18): 33-67.
Morlans, M. C. (1995) Regiones naturales de Catamarca. Provincias geológicas y provincias fitogeográficas. Revista de Ciencia y Técnica 2, (2): 1-36.
Quiroga, L. (2012) Las granjerías de la tierra: actores y escenarios del conflicto colonial en el valle de Londres (gobernación del Tucumán, 1607-1611). Surandino Monográfico 2 (2): 1-37.
Quiroga, L. (2020) Quiri Quiri: toponimia, memoria y geografía de la exacción inca y colonial temprano en los Valles de Londres y Pacinas (siglos XV-XVII). Diálogo andino, (64): 151-162.
Quiroga, L. (2022) Entradas y Malocas en el valle de Londres (1591-1611): La escala de la resistencia diaguita y el proceso histórico de transformación colonial de sus territorios. Americanía: Revista De Estudios Latinoamericanos, (15): 31–59.
Rodríguez, L. (2018) El problema de los trabajadores en un emprendimiento minero del oeste catamarqueño (segunda mitad del siglo XIX). Aportes desde un corpus documental poco conocido. Mundo de Antes; (12): 97-125.
Rodríguez, L. (2021) Un emprendimiento minero “al estilo inglés”: materialidades, cuerpos y disciplina en Catamarca (Argentina), siglo XIX. Estudios atacameños, 67 (15): 1-30.
Rojas, F. (2013) Rol de la minería y el ferrocarril en el desmonte, del oeste riojano y catamarqueño (Argentina), en el período 1850-1940. Población y Sociedad, 20 (1): 5-39.
Rojas, F., Prieto García, M., Villagra, P. y Álvarez, J. (2014) Distribución espacial de los bosques nativos en el norte del Monte argentino, hacia mediados del siglo XIX. Historia 2.0: Conocimiento Histórico en Clave Digital, (8): 31-46.
Roset, R., Ramos, N. (2012) Georeferenciación de mapas antiguos con herramientas de código abierto. Revista Catalana de Geografia IV época, 17 (45): 1-9.
Schlögel, K. (2007) En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la civilización y geopolítica. Madrid. Siruela.
Tell, S. (2011) Títulos y derechos coloniales a la tierra en los pueblos de indios de Córdoba. Una aproximación desde las fuentes del siglo XIX. Bibliographica Americana: Revista Interdisciplinaria de Estudios Coloniales, (7): 201–221.
Tripaldi, A.; Reijenstein, H. y Ciccioli, P. (2005) Estudio geomorfológico y sedimentológico preliminar del campo eólico de Belén, Provincia de Catamarca. Ponencia presentada en el XVI Congreso Geológico Argentino, La Plata, 2005.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Cuadernos FHyCS-UNJu

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System