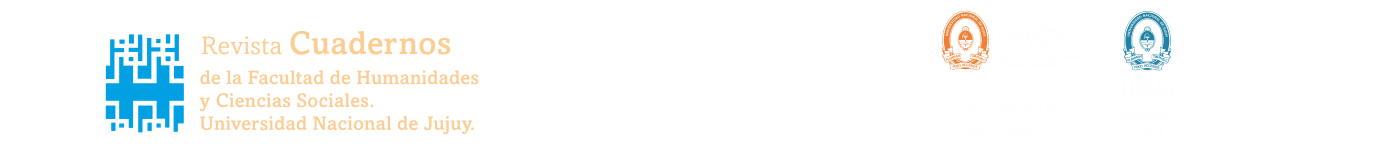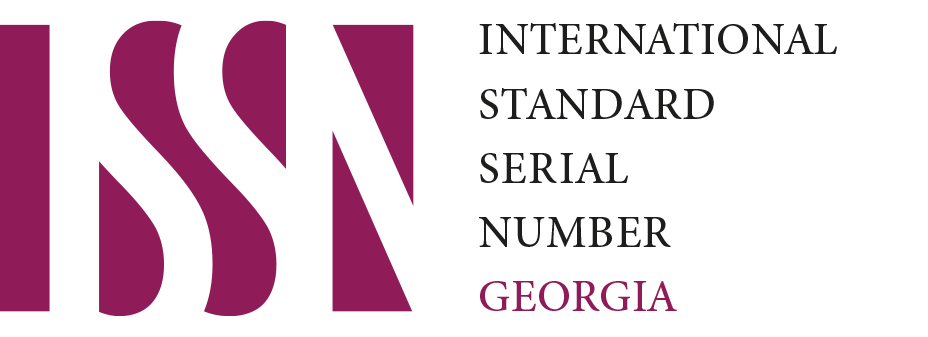DOSSIER
Paisajes ceremoniales en el
Kollasuyu: organización espacial y cálculo de multitud durante el Inti Raymi en El Shincal de Quimivil
(Londres, Catamarca, Argentina)
Ceremonial landscapes in the Kollasuyu: spatial organization and crowd
calculation during the Inti Raymi in El Shincal de Quimivil (Londres,
Catamarca, Argentina)
Reinaldo A. Moralejo*, Diego Gobbo**
y María Teresa Iglesias***
Recibido
el 26/03/24
Aceptado
el 01/10/24
* División Arqueología - Museo de La Plata - CONICET. Facultad de
Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata - Paseo del
Bosque s/nro. - B1900FWA - La Plata - Bs. As. - Argentina.
Correo Electrónico:
reinaldomoralejo@yahoo.com.ar
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7305-6409
** División Arqueología - Museo de La Plata - CONICET. Facultad de
Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata - Paseo del
Bosque s/nro. - B1900FWA - La Plata - Bs. As. - Argentina.
Correo Electrónico:
dgobbo@fcnym.unlp.edu.ar
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1445-4698
*** División Arqueología - Museo de La Plata. Facultad de Ciencias
Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata - Paseo del Bosque s/nro.
- B1900FWA - La Plata - Bs. As. - Argentina.
Correo Electrónico:
matesa110@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0812-1582
Resumen
A lo largo del Tawantinsuyu,
las plazas o haucaypata fueron
escenarios donde los incas exhibían su autoridad y esplendor. Estos espacios
fueron testigos de grandes acontecimientos que congregaban a personas
provenientes de distintas regiones. La utilización pública de estas plazas no
solo influía en la distribución demográfica de manera diferencial, sino que
también podía restringirse el acceso durante ciertas actividades específicas.
Según diversos cronistas, la festividad del Inti
Raymi o Fiesta del Sol se destacó como una de las ceremonias más
emblemáticas del Tawantinsuyu,
que se desplegaba en diversos contextos recreando una espacialidad de carácter
monumental. El presente estudio se propone comprender la configuración espacial
y la magnitud poblacional durante un evento festivo como el Inti Raymi en el sitio inca El Shincal de
Quimivil, ubicado en Londres, Catamarca, en el Noroeste argentino. Para lograr
este objetivo, se realizó una revisión exhaustiva de las fuentes etnohistóricas
de los siglos XVI y XVII, complementado con el análisis espacial de los datos
topográficos y la materialidad del sitio. De esta manera, se contextualizó la
ceremonia con el propósito de conocer los detalles de su realización e
identificar dos espacios distintos: uno destinado exclusivamente al desarrollo
performativo del espectáculo y otro para los espectadores. Se calculó el aforo
para un radio de 200 metros, dando como resultado que hasta 26.356 personas
podrían asistir como espectadores. Esta cifra es significativa para un evento
de la magnificencia del Inti Raymi.
Si bien se carece de datos etnohistóricos específicos para el Noroeste
argentino, este estudio representa un avance novedoso en el entendimiento de
las complejas dinámicas sociales asociadas a ceremonias de esta índole.
Palabras Clave: Arqueología, Cálculo de multitud, El Shincal de Quimivil,
Etnohistoria, Incas, Inti Raymi, Tawantinsuyu.
Abstract
Along the Tawantinsuyu, the plazas or haucaypata were scenes
where the Incas displayed their authority and glory. These spaces were
witnesses of great events that brought together people from different regions.
The public use of these plazas not only influenced demographic distribution in
a differential manner, but access could also be restricted during certain
specific activities. According to various chroniclers, the Inti Raymi or
Festival of the Sun stood out as one of the most emblematic ceremonies of
Tawantinsuyu, which was deployed in different contexts recreating a monumental
spatiality. The present study aims to understand the spatial configuration and
magnitude of attendance at a festive event such as the Inti Raymi at the Inca
site El Shincal de Quimivil, located in Londres, Catamarca, in the Argentine
Northwest. To achieve this objective, an exhaustive review of the
ethnohistorical sources of the 16th and 17th centuries was carried out,
complemented by the spatial analysis of the topographic data and the
materiality of the site. Thus, the ceremony was contextualized in order to know
the details of its realization and to identify two different spaces: one
dedicated exclusively to the performative development of the show and the other
for the spectators. The capacity was calculated for a 200-meter radius,
resulting in up to 26,356 people being able to attend as spectators, a
significant figure for an event of the magnificence of the Inti Raymi. Although
there is a lack of specific ethnohistorical data for Northwest Argentina, this
study represents a novel advance in understanding the complex social dynamics
associated with ceremonies of this nature.
Keywords: Archaeology,
Crowd calculation, El Shincal de Quimivil, Ethnohistory, Incas, Inti Raymi,
Tawantinsuyu.
Introducción
Los incas lograron desplegar a lo largo de su territorio una política
centralizada en la urbanización, la conectividad a través de redes camineras y la
hospitalidad ceremonial con los pueblos conquistados. De esta manera fueron
construyendo diferentes elementos arquitectónicos que se erigían como
verdaderos símbolos de poder a lo largo del todo el territorio del Tawantinsuyu. Así se fueron vinculando con
las poblaciones y paisajes de cada región anexada, siempre en el marco de una
política versátil que les permitía administrar sus diversos intereses (Hyslop,
1990; Nielsen y Walker, 1999; Williams et al., 2005).
Los principales asentamientos de carácter político, administrativo y
ceremonial se centraban alrededor de una plaza o haucaypata de dimensiones variables, donde se realizaban
eventos sociales que congregaban a muchas personas de diferentes lugares.
Algunos sitios –como por ejemplo Cusco en el área central o Watungasta en el Kollasuyu– tenían más de una plaza
(Raffino, 2007). Estos grandes espacios podían estar delimitados por muros
independientes (Canziani Amico, 2017) o por las fachadas de estructuras
adyacentes (Ferrari et al., 2017). En su interior comúnmente se encontraba una
plataforma ceremonial denominada ushnu
y una estructura rectangular a manera de galpón conocida como kallanka. Para algunos autores, este
conjunto sugiere la existencia de “an ushnu complex” el cual estaba muy
presente en la organización social de los incas (Farrington, 2013: 354).
En términos de la espacialidad de un asentamiento, las plazas incas
permitían organizar de manera diferencial la distribución de la población
dentro y en torno a las mismas. En su interior acontecían varias actividades
religiosas y sociales. Dependiendo del contexto y el tipo de celebración, se
podían realizar ceremonias de acceso restringido o privadas reservadas para la
élite incaica, así como de carácter público donde el pueblo participaba de manera
directa o indirecta. También fueron escenarios de ferias comerciales llamadas catu o tianguiz, principalmente en Cusco,
donde no había moneda sino un complejo sistema de equivalencias a través del
cual se intercambiaban bienes (Espinoza Soriano, 1987; Raffino et al., 2020).
Según diversos cronistas, una de las ceremonias más importantes del
calendario agrícola inca era el Inti Raymi.
Esta festividad se celebraba en diversos escenarios y recreaba una espacialidad
de carácter monumental, siendo la plaza o haucaypata
uno de los más importantes.
El objetivo de este trabajo es comprender la configuración espacial y
la magnitud poblacional durante el evento festivo del Inti Raymi en el sitio inca de El Shincal
de Quimivil (Londres, Catamarca, Noroeste argentino), a través de la revisión
de fuentes etnohistóricas de los siglos XVI y XVII, junto con el análisis
espacial de la topografía y la materialidad del sitio.
La elección de dicha ceremonia como caso de estudio se debe a su
importancia en la cosmovivencia incaica –razón por la cual es una de las
festividades más registradas en las fuentes etnohistóricas– y a la existencia
de elementos en El Shincal de Quimivil que evidencian su realización. Se busca
evaluar la función que desempeñaba la plaza según su particular configuración
espacial en relación con su entorno; cuántas personas asistían y cómo se
distribuían en el espacio según la dinámica de este evento, en donde el paisaje
circundante y la arquitectura marcaban el grado de jerarquías que se manipulaba
en la puesta en escena. Es decir, se intenta reflexionar sobre la planificación
social que los incas llevaron a cabo en un contexto espacial y temporal
específico.
El tema que se aborda aquí no ha sido analizado de manera específica
en El Shincal de Quimivil. Por esta razón, su estudio permitirá profundizar en
el conocimiento de la dinámica poblacional del sitio. Aunque se centrará en un
evento particular y significativo para los incas, será posible evaluar tanto
las relaciones de poder establecidas entre las personas como la relación que
mantenían con su entorno.
Para cumplir con el objetivo, es imprescindible comenzar delineando
las características del sitio arqueológico El Shincal de Quimivil.
Seguidamente, se detalla la metodología empleada para comprender la
configuración específica de este evento festivo, así como los pasos seguidos
para calcular la cifra de espectadores. Luego, se exponen los resultados
obtenidos del análisis de fuentes escritas en conjunción con los datos
arqueológicos y el aforo determinado. Finalmente, se profundiza en las
particularidades de este evento y se procede a extraer las conclusiones
pertinentes.
Área de estudio: el sitio arqueológico El Shincal de
Quimivil
El Shincal de Quimivil es un sitio administrativo y ceremonial inca
ubicado en la localidad de Londres (departamento de Belén) en el centro-oeste
de la actual provincia de Catamarca, Noroeste argentino. Se encuentra a una
altura de 1.350 msnm sobre el piedemonte de la serranía del Shincal y entre los
ríos Quimivil y Hondo y el arroyo Simbolar. El sitio posee una superficie
superior a las 30 hectáreas y está compuesto por diversos conjuntos
arquitectónicos denominados kanchas
o RPC (recinto perimetral compuesto). Según Raffino (2004), quien trabajó en el
lugar durante cuatro décadas, responde a un patrón de asentamiento de tipo
ortogonal que fue concebido, planeado y construido por los incas de acuerdo al
modelo que iban implantando en las regiones periféricas (Figura 1).
Figura 1. Plano del sitio inca El Shincal de Quimivil (Londres, Catamarca).
Elaboración del grupo de autores.
En cuanto los motivos que generaron su emplazamiento en esta región
austral del Tawantinsuyu, se
considera que pudo deberse a diferentes intereses políticos y económicos
relacionados con la explotación de recursos mineros y agropastoriles (González,
1980; Raffino et al., 1978; Raffino, 1983). Esta incorporación de nuevas
tierras se fue complementando con la producción de bienes artesanales y la
generación de espacios de ritualidad. Estos intereses generaron diversas
estrategias de articulación con las comunidades locales que iban variando de
una región a otra (Williams y D´Altroy, 1998). Estas estrategias, algunas no
exentas de violencia simbólica, tenían como propósito establecer una relación
económica muy disciplinada, bajo un sistema tributario de redistribución y
reciprocidad, donde la hospitalidad ceremonial –o comensalismo político– se
volvía esencial como práctica de poder (Acuto, 1999; Acuto et al., 2010;
Nielsen y Walker, 1999; Williams et al., 2005).
La planta urbana del sitio corresponde en términos generales a una
organización andina del espacio materializada en el concepto de kancha. Esto hace referencia a un conjunto
arquitectónico ordenado con relación a un espacio central y delimitado por un
muro perimetral con determinados accesos (Hyslop, 1990). Si bien se trata de un
patrón arquitectónico predefinido –conocido también como recinto perimetral
compuesto (Madrazo y Ottonello, 1966; Raffino, 1983)–, está sujeto a factores
topográficos y culturales que provocan variaciones en su estructura.
El sitio posee una plaza o haucaypata de forma cuadrangular de 175 m
de lado (superficie de 30.625 m2), delimitada por un muro de roca
canteada que pudo alcanzar una altura de 1,7 a 1,8 m. Hasta el momento se han
detectado dos claros accesos a la plaza, uno de ellos en la esquina suroeste y
el otro en su lado centro-sur (Moralejo et al., 2020). En el centro de la plaza
se encuentra una plataforma ceremonial –con una escalinata de acceso–
denominada ushnu, también de
forma cuadrangular, que posee 16,15 m en sus lados y supera los dos metros de
altura. Dentro de la plaza también se destaca la presencia de una kallanka (K2 de 45 m por 8 m) con vanos de
acceso en tres laterales, un canal de agua y un muro doble de piedra de 1,4 a
1,6 m de altura y de 60 m de largo con cuatro vanos que organizan el movimiento
y la visibilidad interna (Moralejo y Aventín Moretti, 2015; Moralejo et al.,
2020).
Alrededor del espacio central de la plaza se encuentran otros grandes
conjuntos o unidades habitacionales tipo kancha,
en cuyo interior se localizan otras kallankas
rectangulares (K3-K4 y K1-K5, hacia el oriente y occidente del muro perimetral,
respectivamente) con accesos a patios internos. En términos generales, en estos
edificios kallankas se realizaban
diversas actividades políticas, administrativas y ceremoniales relacionadas con
la vida cotidiana y eventos festivos del lugar (Gasparini y Margolies, 1977;
Morris, 1973; Raffino, 2004).
Hay otras kanchas
residenciales dispuestas hacia el norte, sur y oeste de la plaza. Algunas de
ellas, como puede verse en el plano de la Figura 1, se asocian directamente a
la traza del Qhapaq Ñan o Camino
del Inca. En uno de estos conjuntos, que se encuentra aislado hacia el
occidente y que ha sido denominado Casa del Curaca (sector 5g), se considera
que residía la elite gobernante del sitio (Giovannetti et al., 2012; Moralejo,
2011; Raffino, 2004). En las kanchas
del sector 5d y Kancha II del sector 5e se cree que podían estar alojadas
aquellas personas que asistían a los eventos festivos (Couso et al., 2011;
Moralejo, 2011, 2013). Hacia el sur se ubica el conjunto 5f, el cual de acuerdo
con las investigaciones habría tenido una ocupación continua a lo largo del año
por parte de los habitantes que se encargaban de mantener el sitio (Raffino et
al., 2004a).
También se encuentran los conjuntos del sector 5e (Kancha I) y sector
5h que posiblemente funcionaron como kanchas
templos y en cuyo interior se llevaban a cabo actividades ceremoniales de
acceso restringido dirigidas por el Estado Inca (Corrado et al., 2019;
Farrington, 1999; Giovannetti, 2015a; Moralejo, 2011; Moralejo et al.,
2011-2016).
Los depósitos de almacenamiento, conocidos como qollqas, eran otro elemento destacado
dentro del sitio. Estos permitían acumular el excedente producido, tanto para
abastecer a la población residente en el lugar como para mantener las prácticas
de redistribución y reciprocidad. Podían ser de planta circular o cuadrangular
y almacenar diferentes productos como granos de maíz, tubérculos de papa,
zapallo, poroto, vainas de algarrobo, entre otros. Se han encontrado más de
setenta unidades dispersas hacia el nornoroeste de los Cerros Aterrazados
Oriental y Occidental. Su emplazamiento en estas zonas elevadas, conocidas como
Cerros de las Qollqas, fue
planeado con el propósito de buscar un microclima cálido y seco adecuado para
la preservación de los alimentos (Capparelli, 1997, 1999; Capparelli et al.,
2004 y 2006; Giovannetti, 2015b; Raffino, 1991, 2004).
En los alrededores del sitio, siguiendo el curso aguas abajo de los
ríos Quimivil y Hondo y el arroyo Simbolar, se extiende una amplia superficie
agrícola donde se han encontrado numerosos fragmentos de alfarería dispersos,
entierros humanos, antiguos restos de canales y varias rocas con estructuras de
molienda (Raffino, 2004). Según Farrington (2013) esta amplia zona podría estar
indicando la presencia del área suburbana del sitio. En cuanto a las
estructuras de molienda, también conocidas como morteros múltiples, se han
detectado un total de 23 conjuntos con más de 335 oquedades, lo cual señala un
alto número de personas encargadas de la preparación de comidas y bebidas
(Giovannetti, 2015b).
El Camino del Inca o Qhapaq Ñan
recorría el sitio en sentido noreste-suroeste y conectaba varias kanchas sin atravesar la plaza. Formaba
parte del conocido “Camino de la Sierra” que conectaba diferentes valles del
Noroeste argentino (NOA), Centro-oeste argentino y Chile a través de la
Cordillera de los Andes (Moralejo, 2011; Moralejo y Aventín Moretti, 2015;
Raffino 1991, 2004; Raffino et al., 2012).
En torno a la plaza y dentro de un radio de 700 m, definido como
entorno inmediato (Moralejo et al., 2020), se encuentran varios cerros con
características muy particulares en lo que respecta a su visibilidad,
intervisibilidad y uso ceremonial. Dos de ellos se localizan siguiendo una
orientación cardinal este-oeste con respecto a la haucaypata. Sus cimas han sido aplanadas y se los conoce
como Cerro Aterrazado Oriental (25,8 m de altura) y Cerro Aterrazado Occidental
(25,5 m de altura). Hacia el norte se sitúa el Cerro del Intihuatana, en cuya
cima se identificó un gnomon o intihuatana donde se cree que los incas
realizaban observaciones solares (Farrington, 1999; Farrington et al., 2015).
Otro de los cerros se localiza hacia el suroeste y se lo denomina Cerro
Divisadero. En todos los casos se trata de estribaciones meridionales dispersas
de la serranía del Shincal que fueron aprovechadas y transformadas por los
incas para organizar su espacio cotidiano y sagrado.
Todos estos elementos de carácter humano y no humano, junto a otros
que por razones de espacio y objetivo de este artículo no hemos mencionado,
conformaban una red de marcadores espaciales –geográficos y culturales– que
permitieron crear, de acuerdo con determinadas simetrías topográficas y
urbanísticas, un modelo social del paisaje. En este sentido, la presencia de
tres cursos de agua y la red vial le otorgaban a El Shincal de Quimivil un
carácter sagrado relacionado con la idea de encuentro o tinkuy. En definitiva, estas
características tan peculiares condujeron a pensar que el sitio podría estar
replicando simbólicamente la capital del Tawantinsuyu,
razón por la cual fue considerado por Raffino et al. (1982) y Farrington (1999)
un “Nuevo Cusco”.
Metodología
Este trabajo se focaliza en un evento festivo correspondiente al
calendario agrícola incaico y conocido con el nombre quechua de Inti Raymi o Fiesta del Sol. Es decir, se
trata de un enfoque sincrónico que busca comprender la configuración espacial
de un sitio en un momento particular del año. Esto quiere decir que será
importante, primero, contextualizar la ceremonia propiamente dicha de modo que
se pueda conocer los detalles de su realización y, luego, contrastarlo con los
datos arqueológicos y cálculos de multitud realizados para el lugar.
En primera instancia, se llevó a cabo una
búsqueda de documentos primarios editados en obras bibliográficas que brindaran
información acerca de los sucesos vinculados al desarrollo del Inti Raymi. Si bien el material documental
se analizó en función de su incumbencia histórica, se empleó un criterio de
indagación arqueológica en la revisión de los mismos en función del objetivo
planteado. De este modo, se consideró la importancia de integrar la información
que brindan estos registros escritos con las investigaciones arqueológicas, ya
que las referencias históricas –si bien indirectas– permiten realizar
interpretaciones nuevas y potencialmente significativas. La información
adicional que los documentos pueden ofrecer contribuye en distintas medidas a
la interpretación de los datos arqueológicos, teniendo siempre presente el
riesgo de que estos registros escritos sean parciales, equívocos o poco
verídicos. Este riesgo puede disminuirse mediante un acabado conocimiento de los
antecedentes históricos, combinado con una perspectiva antropológica de la
dinámica cultural (Raffino et al., 2009). La totalidad de las fuentes
consultadas corresponden al área central del Tawantinsuyu.
No se han hallado documentos para las provincias, lo que complejizó la
comprensión de lo que podía estar pasando en ellas. De todos modos, y
considerando la estandarización que fueron creando los incas a lo largo de su
expansión, fue posible recurrir a la analogía histórica y formular hipótesis
basadas en la documentación escrita (Pérez Gollán, 2000).
En segunda instancia, y considerando que ciertos componentes del sitio
como la haucaypata, el ushnu y los cerros del entorno inmediato
podían adquirir un rol preponderante durante el Inti Raymi, se tuvieron en cuenta los cálculos de cantidad y
distribución de personas realizados para El Shincal de Quimivil por Moralejo et
al. (2021). Dichos análisis se basaron en la conjunción de un Modelo Digital de
Terreno (MDT) –generado con tecnología LIDAR– y la reconstrucción virtual 3D
del sitio, y permitieron evaluar la accesibilidad, movimiento, visibilidad,
distribución y cantidad de personas que podían concurrir a un evento festivo,
considerando la superficie del área, las características topográficas
(pendiente) y la localización de las estructuras arqueológicas involucradas en
la ceremonia (Figura 2).
La localización de las partes vinculadas con la ceremonia es un dato
significativo a tener en cuenta ya que surge del análisis de las crónicas y es
lo que finalmente condiciona la cantidad de personas. En los primeros cálculos
realizados se había considerado como escenario principal la plaza y el ushnu (Moralejo et al., 2021). Sin
embargo, en la presente etapa se han incorporado las cimas y laderas –de cara a
la plaza– de los Cerros Aterrazados Oriental y Occidental. Esta incorporación
se basa en la información obtenida de las fuentes etnohistóricas, que destacan
la importancia de ciertos espacios elevados (como cimas, colinas o cerros) para
el cumplimiento de funciones ceremoniales. De este modo, el espacio donde se
realizaban las prácticas performativas rituales (que sería el “lugar que es
visto”) quedó representado por la plaza, el ushnu
y los cerros aterrazados Oriental y Occidental; mientras que el espacio donde
se asentaba el público (que sería el “lugar desde el que se mira”) quedó
representado por el resto de la topografía del entorno inmediato.
Figura 2. Flujo de trabajo. Elaboración del grupo de autores.
Es importante destacar que, en contraste con la propuesta anterior que
estableció un aforo de 400 m a partir de la plaza (Moralejo et al., 2021), se
consideró un entorno más inmediato definido por un radio de 200 m desde el
escenario. Esta elección se basó en las investigaciones de autores como Fábrega-Álvarez
(2017), Fábrega-Álvarez y Parcero-Oubiña (2019) y Hamilton et al. (2006),
quienes, a través de experimentos en diversos paisajes, concluyeron que
aproximadamente hasta los 200 metros se produce un reconocimiento detallado de
rasgos, colores, formas, movimientos y sonidos. Estos aspectos son precisamente
lo que un espectador busca percibir y disfrutar en una ceremonia o espectáculo.
En cuanto a los cerros que contienen las qollqas, y debido a la falta de referencias bibliográficas
que establezcan un determinado criterio, se consideraron como un espacio
privado e inaccesible para el público que asistía al evento debido a que se
trata de unidades de almacenamiento que formaban parte de la administración
política del sitio.
Una vez definido estos espacios, se realizaron cálculos de cuencas
visuales acumuladas para determinar desde dónde y en qué porcentaje se podían
ver la plaza, el ushnu y los
cerros aterrazados. De este modo, surgieron cuatro clases o intervalos de
visibilidad que condujeron a plantear la presencia de sectores o gradas desde
los cuales se podía ver el 100%, el 75%, el 50% y el 25% del escenario.
Posteriormente, se discriminó la distancia del
público al espectáculo festivo mediante la creación de dos buffers cada 100 m
de distancia desde el borde del escenario. Una vez definidos estos sectores
donde se ubicaría el público, se procedió a estimar la multitud teniendo en
cuenta un número mínimo de personas por metro cuadrado que variaba de acuerdo
al sector o grada de visibilidad donde se localizaban. Según Jacobs (1967), el
espacio que ocupa una persona depende de diferentes variables, como la
ubicación, superficie, tipo de evento, distancia, condiciones climáticas,
interés, espacio personal y rol en el evento, entre otras. Así, la densidad
puede variar desde 4 personas por metro cuadrado –es decir, hombro con hombro–
en una manifestación o evento de alta concentración (Jacobs, 1967), hasta una
persona por cada 50-100 metros cuadrados, como sucede con los actores en la
ceremonia del Inti Raymi en
Sacsayhuaman (Moore, 1996). Entre esas cifras existen valores intermedios como
0,46; 1; 3,2; 3,6; 3,7; 6,12; 10; 16,75 y 21,6 metros cuadrados por persona
(Helmer et al., 2018; Ikehara Tsukayama, 2015; Inomata, 2006; Kergaravat, 2013;
Moore, 1996).
En este análisis, se calculó de manera conservadora un número mínimo
de personas según los siguientes criterios: a) una persona por cada 12,24
metros cuadrados para el nivel de visibilidad del 25%; b) una persona por cada
6,12 metros cuadrados para un nivel de visibilidad del 50%; c) una persona por
cada 3,6 metros cuadrados para un nivel de visibilidad del 75%; d) una persona
por metro cuadrado para un nivel de visibilidad del 100%. Se consideró que el
público tendería a ubicarse en los sectores (gradas) desde donde pudieran ver
la totalidad o casi la totalidad del escenario. Por lo tanto, en los sectores
con una visibilidad del 75 al 100%, la gente podría estar más apiñada. En
cambio, en las zonas con menor visibilidad, el público tendería a dispersarse y
a buscar o dirigirse hacia sectores donde la visibilidad sea mayor.
Para este análisis también se tuvo en cuenta la pendiente del terreno.
Consideramos que las pendientes mayores a 40° (cuarenta grados; equivalente a
una pendiente porcentual de 84%) serían incómodas para la ubicación de una
persona parada. Por consiguiente, se descartaron los sectores con valores
superiores a dicha pendiente.
Resultados
El Inti Raymi en
las crónicas. Diversas actividades - Diversos escenarios
El Sol fue motivo de veneración entre los
pueblos de los Andes desde muy antiguo y fue en el Tawantinsuyu donde alcanzó su mayor culto. Como precisaba el
cronista jesuita Bernabé Cobo ([1653] 1892), todo pueblo principal le tenía
dedicado un templo. Por su parte, el explorador y conquistador Pedro Cieza de
León observó que durante el incanato se celebraban varios festejos en los que
se hacían grandes sacrificios, publicando parte de su obra en 1553 con
información percibida en directo.
Manco Cápac estableció la fiesta a nivel oficial, celebrándola en el
cerro sagrado de Huanacauri, en el Cusco. Bajo el imperio de Pachacuti, el Inti Raymi fue reorganizado y se
establecieron cuatro grandes fiestas anuales: Inti Raymi (junio), Coya Raymi (septiembre), Capac Raymi (diciembre) y Aymoray (mayo) (De la Vega, [1609] 2009).
Su realización implicaba un conjunto pautado de actividades sociales y
prácticas performativas. En la sociedad incaica, estas celebraciones tenían el
propósito de expresar la gratitud hacia las deidades, rendir homenaje a los
ancestros “… y por regocijar al pueblo mandó
hacer las danzas y fíestas del Sol, cosa de mucho regocijo”
(Sarmiento de Gamboa, [1572] 2018: 204-205). En este sentido, “Hacían esta fiesta al Sol en reconocimiento de
tenerle y adorarle por sumo, solo y universal dios, que con su luz y virtud
criaba y sustentaba todas las cosas de la Tierra. Y en reconocimiento de que
era padre natural del primer Inka Manco Cápac y de la Coya Mama Ocllo Huaco y
de sus… descendientes, enviados a la tierra para el beneficio universal de las
gentes. Por estas causas, como ellos dicen, era solemnísima esta fiesta”
(De la Vega, [1609] 2009, Libro sexto, cap. XX: 300).
De las festividades que se realizaban a lo largo del año, las más
importantes eran las que coincidían con los solsticios: “Entre cuatro fiestas que solemnizaban los reyes
Inkas en la ciudad del Cuzco… la solemnísima era la que hacían al Sol por el
mes de junio, que llamaban Inti Raymi, que quiere decir la pascua solemne del
Sol” (De la Vega, [1609] 2009, Libro sexto, cap. XX: 300). Estas
fiestas marcaban el calendario agrícola anual, como especifica el almagrista
Cristóbal de Molina, quien vio celebrarse el Inti
Raymi de 1535 “cuando en el valle
del Cuzco se cogían los maíces y sementeras… los señores del Cuzco tenían
costumbre de hacer cada año un gran sacrificio al Sol y a todas las huacas y
adoratorios del Cuzco, por ellos y por todas sus provincias y reinos”
(Molina, el Almagrista, 1965: 81).
Otro Cristóbal de Molina, el Cuzqueño, explica que el año incaico empezaba
entre mayo y junio, coincidente con la celebración del Inti Raymi, motivo para agradecer y
festejar el advenimiento de un nuevo año: “...a
primer día de la Luna, el cual mes del principio del año hacían las ceremonias
siguientes llamadas Inti Raymi, que quería decir fiesta del Sol”
(Molina, el Cuzqueño, [1573] 1959: 125). Si bien la fiesta podía comenzar
semanas antes, Ondegardo ([1571] 1917), Cobo ([1653] 1892), De la Calancha
(1638), Murúa ([1590] 1962) y Guamán Poma de Ayala (1936) consideraban que se
realizaba el séptimo mes, que corresponde a junio. La jornada principal variaba
según el día que se presentaba el solsticio.
Varios cronistas son coherentes al indicar que la fiesta podía durar
entre ocho días y un mes, y se llevaba a cabo en diversos escenarios del Cusco
hacia los cuales se peregrinaba, siendo la haucaypata
uno de los más importantes (Betanzos, [1576] 2004; De la Vega, [1609] 2009;
Molina el Almagrista, 1965). Sin embargo, se desarrollaban fiestas locales
paralelamente en todos los pueblos del Tawantinsuyu,
con rasgos más populares. Según Molina el Cuzqueño ([1573] 1959) se trataba de
pequeños y numerosos Inti Raymi.
La fiesta estaba sujeta a diversas normativas culturales que
condicionaban el movimiento, accesibilidad, visibilidad, percepción sonora,
densidad y distribución de las personas que participaban de la misma.
Normalmente, solo a los sacerdotes y funcionarios incas se les permitía entrar
en los templos y las grandes ceremonias se realizaban al aire libre, en la Gran
Plaza del Cusco o en una de las plazas más pequeñas cerca del Templo del Sol,
que los cronistas identifican como cusipata.
La celebración se enmarcaba en expresiones de hospitalidad ceremonial que
establecían y reforzaban las alianzas con diversas etnias y donde las
relaciones de poder eran bien claras. De hecho, “…el pueblo asistía al Inti Raymi [en el Cusco] solo en calidad de lejano espectador: el fastuoso
espectáculo, precisamente, se montaba para mostrarle cuán distante se hallaba
de la clase gobernante, de la que empero parecía recibir beneficios”
(Vega y Guzmán Palomino, 1986: 49).
Los objetos de culto se sacaban a la plaza,
se realizaban sacrificios y oraciones, se bailaba, cantaba y se bebía en
público. Cada detalle de las ceremonias estaba regulado por la antigua
tradición, agradable a los dioses e imponentes para el pueblo. Se ofrecían
elaborados sacrificios en las colinas cercanas y se realizaban bailes
especiales cuatro veces al día (Cobo [1653] 1892, libro. 13, cap. XI; Rowe,
1946). Regularmente se ofrecía comida y chicha a las huacas y a los mallquis. La comida era quemada y la
chicha se vertía al suelo. Cuando los alimentos eran ofrecidos al Sol, un
asistente anunciaba la ofrenda en alta voz y todos los presentes, dentro y
fuera de la plaza, se sentaban en silencio hasta que se consumía (Rowe, 1946).
En su calidad de Hijo del Sol, el Inca presidía la ceremonia. Pero no
siempre ocurría en el Cusco; podía ser cualquier otra ciudad donde estuviese el
Inca para el tiempo de la festividad. En cada pueblo grande del Tawantinsuyu eran los gobernadores locales
de segundo orden quienes hacían la ceremonia, pues los principales iban al
Cusco, por obligación y conveniencia, pero también porque se sentían honrados
de participar (Vega y Guzmán Palomino, 1986).
Toda la nobleza incaica se hacía presente en el Inti Raymi, pero nunca se mezclaban con
los curacas de las provincias. Cada cual ocupaba una posición acorde con su
grado de nobleza, conforme a las estrictas diferencias en la jerarquía social. “El Inca y los de su sangre entraban dentro como
hijos naturales y hacían su adoración a la imagen del Sol. Los curacas, como
indignos de tan alto lugar… quedaban fuera en una gran plaza [cusipata]
que hoy está ante la puerta del templo”
(De la Vega, [1609] 2009. Libro sexto, cap. XXI: 303).
Sin embargo, el común del pueblo no se
excluía totalmente de la fiesta. En toda la periferia de la ciudad estaban los
campesinos y servidores yanas,
siguiendo de lejos la fiesta y celebrándola a su manera. Algunos días el Inca
ordenaba repartirles raciones de la carne de los animales sacrificados.
Fundamentalmente, la participación popular se manifestaba en las fiestas que se
celebraban paralelamente en todos los pueblos del Tawantinsuyu, puesto que el indio del común tenía prohibida
la movilidad de una provincia a otra (Molina el Cuzqueño, [1573] 1959; Vega y
Guzmán Palomino, 1986).
Como se dijo, solo los principales podían viajar a la fiesta: “Los curacas venían con todas sus mayores galas e
invenciones que podían haber… venían con… sus blasones. Traía cada nación sus
armas… Traían pintadas las hazañas que en servicio del Sol y de los Incas
habían hecho… cada nación venía lo mejor arreada y bien acompañada que podía…”
(De la Vega, [1609] 2009, Libro sexto, cap. XX: 301). El Inti Raymi también se celebraba con
peregrinaciones a varios sitios cercanos donde podía quedarse el Inca por
varios días. Por Garcilaso sabemos que la ceremonia inaugural se llevaba a cabo
con los orejones en la haucaypata
y los curacas provincianos estaban en la de cusipata.
No obstante, Betanzos indica que la fiesta ocurría en rimacpampa, plaza de la periferia: “La cual fiesta mandó (Pachacuti) que se hiciese en
la plaza… que es a la salida de esta ciudad, do llaman Rimacpampa… en la cual
mandó que se hiciesen grandes sacrificios a los ídolos, donde se les quemase y
sacrificase muchos ganados, comidas y ropa y en las tales huacas ofrecidas
muchas joyas de oro y plata” (Betanzos, [1576] 2004, Parte l, cap.
XIV: 110).
El día inaugural salía el Inca de madrugada hacia la haucaypata y, en un lugar prefijado, se
descalzaba fijando sus ojos hacia la salida del sol. Todos los demás, los
orejones en la haucaypata y los
curacas provincianos y los yanacuracas
en cusipata imitaban ese gesto
(De la Vega, [1609] 2009). “Salidos allí,
estaban muy callando esperando que saliese el Sol, el cual, así como comenzaba
a salir, comenzaban ellos a entonar con gran orden y concierto un canto,
meneando cada uno dellos un pie a manera de compás…” (Las Casas,
[1561] 1892, cap. XII). Los cantos iban subiendo de tono conforme se hacía más
nítida la luminosidad del dios al cual saludaban como queriéndole abrazar y
besar (Molina el Almagrista, 1965; De la Vega, [1609] 2009; Las Casas, [1561]
1892).
A media mañana, el Inca tomaba dos grandes vasos de oro colmados de
una chicha especialmente fermentada: “…
derramaba el vaso de la mano derecha, que era dedicado al Sol, en un tinajón de
oro y del tinajón salía a un caño de muy hermosa cantería que desde la plaza
mayor iba hasta la casa del Sol, como… que él se lo hubiese bebido. Y del vaso
de la mano izquierda tomaba el Inka un trago… y luego se repartía. De esta
bebida bebían todos los de la sangre real cada uno un trago. A los demás
curacas que estaban en la otra plaza daban a beber del mismo brebaje que las
mujeres del Sol habían hecho, pero no de la santificada, que era solamente para
los Inkas” (Molina el Almagrista, 1965: 82).
Y cuando el Sol había llegado al cenit “…levantaban ellos las voces; y de Mediodía abajo las iban ellos
bajando, teniendo gran cuenta con lo que el Sol caminaba; y así estaban todos
cantando desde quel Sol salía hasta que se ponía del todo” (Las
Casas, [1561] 1892, cap. XII).
Posteriormente se trasladaban al Inticancha. Los curacas seguían la
peregrinación detrás de los orejones, pero la entrada al templo del Sol les
estaba prohibida. Luego cumplían con entregar a los sacerdotes refinados
objetos de oro y plata, que se almacenaban en el interior del templo: “Los sacerdotes, habiendo recibido los vasos de los
curacas, los cuales llegaban por su antigüedad, como habían sido reducidos al
imperio…” (De la Vega, [1609] 2009, Libro sexto, cap. XXI: 303) y de
allí marchaban todos al lugar destinado a los sacrificios. Muchos cronistas
señalan que en el día inaugural se sacrificaban cientos de carneros de la
tierra y que, en torno a un árbol particular, se abrían pozos donde arrojaban
las carnes para ser asadas y repartidas luego entre las gentes del pueblo que
se congregaban alrededor. Estos sacrificios continuaban todos los días, varias
veces al día, haciendo caminar a los camélidos alrededor de los ídolos y huacas
que estaban sobre una tarima en la plaza. Los animales eran colocados en los
altares mirando hacia el sol, como para que él observase los sacrificios
(Molina el Cuzqueño, [1573] 1959).
En el primer día las hogueras con el fuego nuevo ardían solamente en
las plazas de haucaypata y cusipata. Los brindis solían ser
abundantes, pero jamás se transgredían las escalas sociales. Los curacas más
importantes a los que el Inca había agasajado pasaban por un momento a la haucaypata para brindar con los orejones.
Después comenzaba el espectáculo de música y diversos bailes.
Luego de inaugurar la fiesta en el centro de la capital, el Inca
trasladaba su residencia al cerro de Manturcalla, que era considerado una
huaca. Desde allí salía a presidir diariamente en varios sitios las ceremonias
y atendía en medio de ello todo lo relacionado a su gobierno (Molina el
Cuzqueño, [1573] 1959).
Una de estas ceremonias era la procesión de
ídolos de madera. Al respecto, Ondegardo ([1571] 1917) y Cobo ([1653] 1892)
refieren que para estos tiempos se hacían muchas estatuas de leña labrada y
vestidas de ricas ropas. Estas procesiones se harían en el Manturcalla. Estos
ídolos se mantenían allí hasta el final del Inti
Raymi, en que se consumían en una gran hoguera, alrededor de la cual
la muchedumbre bailaba el cayo,
una danza ritual que luego se proseguía en otros varios sitios donde se hacían
también los últimos sacrificios. Parece ser que en el cayo participaba también parte del pueblo,
aunque probablemente algo distanciado de los señores (Vega y Guzmán Palomino,
1986: 61). En Manturcalla se celebrarían a diario otros taquíes (danzas ceremoniales),
principalmente el de las huayllinas,
que presidía el propio Inca y mediante las cuales adoraban al Sol (Molina el
Cuzqueño, [1573] 1959).
Los orejones recién ordenados tenían una especial participación en el Inti Raymi, quienes concurrían a lavarse
en la fuente de Calispuquio, una de las huacas principales en el Cusco, para
poder participar de la fiesta (Betanzos, [1576] 2004, Parte I, cap. XV: 107). A
lo largo de estos días el Inca también admitía a los tocricos, de quienes recibía informes detallados sobre lo
que sucedían en el interior de su reino. Antes de viajar al Cusco, una vez al
año para la fiesta, los tocricos
se informaban con los curacas de sus respectivas jurisdicciones sobre las
noticias de cada provincia y recogían el tributo. Acopiados esos bienes, el
Inca haría una redistribución otorgando a su vez los contradones en
reciprocidad (Cobo, [1653] 1892; Guamán Poma de Ayala, 1936).
Finalmente, otro de los ritos durante el Inti Raymi era la procesión de la Moroy Urco, soga o maroma de oro de gran
longitud que estaba guardada en la casa del Sol. Por turnos, todos los
principales se tomaban de ella y así la iban llevando “…poniendo en la plaza del Cuzco la gran maroma de
oro que la cercaba toda” (Cieza de León, [1553] 2005: 365; Molina el
Cuzqueño, [1573] 1959; entre otros) marcando, de esta manera, las diferencias
de jerarquías entre los que estaban dentro y fuera de la haucaypata. También se exhibían en
procesión a las momias de los reyes y a la multitud de ídolos que se guardaban
en los templos del Cusco. La peregrinación se hacía hasta las afueras de la
ciudad, en dirección al oriente, respetándose en ella las jerarquías, con
participación exclusiva de orejones y curacas solo cuzqueños (Molina el
Almagrista, 1965).
Exceptuando el oro y la plata, todas las demás
ofrendas se consumían en una gran hoguera que ardía al finalizar el Inti Raymi. Luego, los sacerdotes elegidos
arrojaban las cenizas en un llano junto al cerro de Manturcalla. Una última
procesión, encabezada por el propio Inca, se trasladaba hasta la plaza de haucaypata, donde se terminaba la noche
bebiendo y cantando hasta que cada cual se retiraba a sus casas, dando por
finalizada la celebración del Inti Raymi
(Cobo, [1653] 1892; Molina el Cuzqueño, [1573] 1959).
Por último “…se volvían los curacas
a sus tierras con licencia de su rey, muy alegres y contentos de haber
celebrado la fiesta principal de su dios el Sol” (De la Vega, [1609]
2009, Libro sexto, cap. XXIII: 308). Garcilaso de la Vega describió que el Inti Raymi era una festividad con alto
contenido político porque legitimaba la sujeción al Estado Inca. Los líderes de
los pueblos conquistados repetían todos los años su lealtad al soberano yendo a
la festividad.
Finalmente, a veinte años de la caída del Estado, el Inti Raymi continuaba siendo celebrado en
secreto, resistiendo la prohibición impuesta por los españoles. La festividad
se hizo más popular al ser adoptada por el campesinado, cuando la nobleza
incaica fue diezmada: “Esta fiesta y las demás
que este señor [Pachacuti] constituyó,
aunque se las quiere quitar en esta ciudad del Cuzco, las suelen hacer ellos
secretamente, en los pueblecillos que están en torno de la ciudad del Cuzco”
(Betanzos, [1576] 2004, Parte l, cap. XIV: 108).
¿Qué pudo suceder en El Shincal de Quimivil? Datos
arqueológicos y cálculo de multitud
Las investigaciones arqueológicas en El Shincal de Quimivil han
revelado la existencia de determinadas alineaciones de piedras que funcionaban
como marcadores espaciales para señalar fenómenos solares y lunares importantes
dentro del calendario agrofestivo inca (Corrado y Giménez Benítez, 2020;
Farrington et al., 2015; Giovannetti, 2015a; Moyano, 2013; Moyano et al., 2015,
2020). Uno de estos marcadores astronómicos solares hallado en la cima del
Cerro Aterrazado Occidental se relaciona directamente con el comienzo del
solsticio de invierno en el hemisferio sur, es decir con el Inti Raymi (Corrado y Giménez Benítez,
2020). Dicha evidencia se suma e integra al resto de los elementos
arquitectónicos y topográficos mencionados anteriormente.
Además, los análisis morfológicos y estilísticos de la cerámica
recuperada en la plaza del sitio han proporcionado una base para reflexionar
sobre las prácticas sociales vinculadas a su distribución y consumo, así como
para identificar cambios cronológicos y posibles interacciones entre diferentes
grupos humanos (Scaro et al., 2021). Este enfoque ha permitido distinguir una
predominancia notable de aríbalos, platos incaicos y jarras (conocidas como aysanas en lengua quechua),
correspondientes a los estilos Inca Provincial e Inca Imperial. Por otro lado,
se observa una incidencia destacada de estilos locales como las tinajas y pucos
Belén, junto con una presencia menor de estilos regionales como las ollas
Sanagasta y Famabalasto Negro sobre Rojo. Estos hallazgos también están
asociados con una cantidad considerable de cerámicas toscas con y sin hollín.
Por otra parte, la diversidad de formas y estilos de cerámica
encontrados en el ushnu (Cremonte
et al., 2023; Igareta et al., 2008; Raffino et al., 1997), kanchas (Couso et
al., 2011; Giovannetti et al., 2023; Moralejo, 2011, 2013) y kallankas (Raffino et al., 2004b), así
como en un área de descarte del sitio (Giovannetti et al., 2013), evidencian la
presencia de objetos procedentes de regiones distantes. Esto sugiere una
posible conexión con la asistencia de individuos a eventos festivos.
Los estudios de paisaje sonoro (soundscape) constituyen otra línea de
evidencia complementaria a nuestros análisis de espacialidad en El Shincal de
Quimivil. Si bien se trata de resultados preliminares, estos indican la
capacidad de la plaza para concentrar sonidos y la influencia de ciertos
elementos arquitectónicos (como por ejemplo el muro de cuatro vanos y las kallankas) en la dispersión del mismo
(Leibowicz et al., 2019).
En referencia al cálculo de multitud realizado específicamente para el
Inti Raymi, considerando tanto la
visibilidad acumulada como la topografía del terreno (pendiente), los nuevos
análisis arrojaron una cifra total de 26.356 personas dentro de un radio de 200
metros desde el escenario (Tablas 1 y 2).
Tabla 1. Cálculo de multitud para cada área buffer. Elaboración del grupo de
autores.
|
0 a 100 metros |
Visibilidad (%) |
Sectores (25m2) |
Superficie (m2) |
Público |
TOTAL |
|||
|
1 m2 |
3,6 m2 |
6,12m2 |
12,24m2 |
|
||||
|
1-25 |
4.100 |
102.500 |
|
|
|
8.374,18 |
|
|
|
25-50 |
56 |
1.400 |
|
|
228,76 |
|
|
|
|
50-75 |
8 |
200 |
|
55,56 |
|
|
|
|
|
75-100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
8.658 |
|
100 a 200 metros |
Visibilidad (%) |
Sectores (25m2) |
Superficie (m2) |
Público |
TOTAL |
|||
|
1 m2 |
3,6 m2 |
6,12m2 |
12,24m2 |
|||||
|
1-25 |
6.299 |
157.475 |
|
|
|
12.865,6 |
|
|
|
25-50 |
298 |
7.450 |
|
|
1.217,32 |
|
|
|
|
50-75 |
229 |
5.725 |
|
1.590,28 |
|
|
|
|
|
75-100 |
81 |
2.025 |
2.025 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
17.698 |
Tabla 2. Frecuencias acumuladas del público asistente al Inti Raymi. Elaboración del grupo de
autores.
|
Distancia desde el escenario |
Frecuencia de espectadores |
Frecuencia acumulada de espectadores |
|
0 a 100 metros |
8.658 |
8.658 |
|
100 a 200 metros |
17.698 |
26.356 |
Se aprecia que, hasta el límite del buffer de 100 m, el cual representa
el espacio inmediatamente posterior al escenario, el evento tendría la
capacidad de albergar hasta 8.658 personas. En esta situación, la mayoría del
público podría ver entre el 1 y el 25% del escenario (Figura 3), lo que
resultaría en una distribución dispersa con una densidad de 1 persona por cada
12,24 m2 (Figura 4). Sin embargo, con el buffer de 200 m, la
cantidad de espectadores se incrementa a 17.698 personas. Esto se debe a que el
público puede acceder a ubicaciones más elevadas para disfrutar del
espectáculo, como las laderas de los cerros del noroeste del sitio, desde donde
es posible apreciar entre el 25-50%, el 50-75% e incluso el 75-100% del
escenario (Figura 3). Esta mayor visibilidad conlleva a un aumento en la
densidad de espectadores, pasando de 1 persona por cada 6,12 m2 a 1
persona por cada 3,6 m2 y finalmente a 1 persona por cada 1 m2,
respectivamente. En otras palabras, el público tiende a congregarse en los
sectores donde puede apreciar la totalidad o la mayor parte del escenario.
Figura 3. Mapa de visibilidad de la totalidad del sitio El Shincal de Quimivil.
Elaboración del grupo de autores.
Figura 4. Mapa de visibilidad donde se indica el entorno inmediato y los
cálculos de multitud. Elaboración del grupo de autores.
La identificación de las áreas de visibilidad resulta crucial en el
proceso de cálculo, ya que, además de reflejar las variadas topografías del
lugar, revela el porcentaje del escenario (plaza, ushnu y cerros aterrazados) que puede ser visualizado desde
distintas ubicaciones. Esa segmentación en sectores, que podría denominarse
como gradas, permite contextualizar la cantidad de personas que se ubicarían
para disfrutar del espectáculo festivo.
Discusiones
Cada festividad poseía su propio significado y
dinámica, e implicaba la celebración de festines donde los grupos participantes
llevaban a cabo actividades rituales de consumo (Baulenas, 2014; Zuidema,
2010). De este modo, se manifestaban gestos de hospitalidad que servían para
legitimar las relaciones de producción y las esferas de intercambio (Dietler y
Hayden, 2001; Dillehay, 2003; Williams et al., 2005).
Según los cronistas, las festividades andinas marcaban el calendario
agrícola anual, lo que conllevaba la realización de grandes sacrificios al Sol
en todas las provincias y reinos. Sin embargo, simultáneamente se llevaban a
cabo fiestas locales en todos los pueblos del imperio, con características más
populares. En cada pueblo importante del Tawantinsuyu,
donde también se celebraba un Inti Raymi
en menor escala, eran los gobernadores locales de segundo orden quienes
presidían la ceremonia.
A través de los relatos de las crónicas, se empieza a vislumbrar cómo
los incas emplearon la disposición del espacio circundante para influir y
manipular las experiencias de aquellos que participaban en estos eventos
ceremoniales. Los cerros y la arquitectura contribuían a establecer una marcada
diferencia entre los representantes del imperio y el común de la gente.
Una de las políticas implementadas por los incas fue la asimilación de
las huacas provinciales dentro del marco narrativo imperial. Este proceso de
apropiación implicaba el control tanto de la accesibilidad física y visual a
estos lugares sagrados, como de los espacios que albergaban la infraestructura
ritual, como ser plazas y plataformas ceremoniales. El acceso o la restricción
a la plaza, así como la posibilidad de observar y escuchar, eran acciones
cuidadosamente planificadas y cargadas de simbolismo. Se evidencia una clara
intencionalidad en la legitimación del orden establecido por el Tawantinsuyu.
La haucaypata de El
Shincal de Quimivil se alzaba como el epicentro del sitio, desde donde se
coordinaba la representación de las ceremonias, con el ushnu y los Cerros Aterrazados Oriental y
Occidental, también integrados como elementos constitutivos del escenario. Este
espacio, delineado por sus muros, establecía una periferia que constituía un
obstáculo tanto físico como visual, excluyendo al pueblo de la participación
directa en las ceremonias que tenían lugar en la plaza. Varios de los cronistas
analizados aluden a la importancia del ushnu
como símbolo de la autoridad del Inca, desde donde se administraba y organizaba
la vida ceremonial y secular. Los ritos agrícolas investían al ushnu como medio material y simbólico a
través del cual se realizaban las libaciones, ofrendas y sacrificios a las
huacas, al Sol y a la Madre Tierra. Por ello, fueron emplazados en espacios que
permitían ver y ser vistos, no solo por quienes asistían a esos rituales, sino
también por los entes sagrados a los que se estaba adorando.
Se considera que para un evento tan multitudinario y suntuoso como el Inti Raymi –donde la espacialidad estaba
claramente pautada– la plaza, el ushnu
y los cerros aterrazados tuvieron un rol escenográfico significativo, razón por
la cual se presentaban como un claro elemento de legitimación y poder. Por lo
tanto, la dinámica social en uno de los centros incaicos más emblemáticos del
NOA, pudo implicar (extrapolando las descripciones brindadas por las crónicas
para el Inti Raymi en el Cusco)
que los incas supieron manejar el espacio para que la topografía y la
arquitectura determinaran las interacciones y las experiencias somáticas y
sensoriales de la gente que asistía. La celebración, entonces, estaría sujeta a
diversas normativas culturales que condicionaban ciertos elementos de su
dinámica, o performance, como el
movimiento, accesibilidad, visibilidad, percepción sonora, densidad y
distribución de las personas que participaban de la misma.
El análisis de la información registrada en las crónicas sugiere la
viabilidad de utilizar el cálculo de multitud en El Shincal de Quimivil como
punto de partida. Los documentos indican que en el Cusco había numerosas
personas en los alrededores, algunas de las cuales, debido al acceso
restringido a la ceremonia, participaban como espectadoras. En el caso de El
Shincal de Quimivil, se propone que la configuración del espacio-paisaje
permitía observar el Inti Raymi
desde diferentes distancias, alcanzando un número estimado de 26.356 personas.
Esta cifra se sitúa dentro del rango estimado de la población diaguita de Londres,
que oscilaba entre 50.000 y 60.000 habitantes durante el siglo XVI (Pucci,
1998).
El primer cálculo de multitud para El Shincal
de Quimivil fue llevado a cabo por Raffino (2010). Este autor empleó el tamaño
de las plazas como un parámetro para determinar la cantidad de personas que
podían asistir a un evento festivo. Según su estimación, la plaza tenía
capacidad para contener a 9.400 personas, considerando sus dimensiones (30.625
m2) y asignando una superficie de 3,2 m2 por persona.(1) De esta
manera, consideraba que la plaza de El Shincal de Quimivil, junto a la de otros
sitios como Hualfín-Inka, Watungasta, Titiconte y Tambería del Inca en
Argentina y Oma Porco en Bolivia, poseían grandes dimensiones que les permitían
albergar a un gran número de participantes durante el Inti Raymi y el Capac Raymi, así como en cualquier evento regular de índole
cívica, religiosa, militar e incluso comercial.
Por otro lado, Giovannetti (2015a) estimó que la plaza de El Shincal
de Quimivil podría albergar hasta 30.000 personas en su interior, con la
posibilidad de que esta cifra se eleve a 40.000 o incluso 50.000 si se incluyen
los espacios abiertos circundantes. Sin embargo, en su estudio no proporciona
información sobre la metodología utilizada para realizar estas estimaciones.
Además, en contraste con las investigaciones presentadas, dicho autor sostiene
que el muro perimetral de la plaza no excedía los 0,50 metros de altura, lo que
permitía observar lo que ocurría en su interior desde el exterior (Giovannetti
y Silva, 2020).
Como se puede apreciar, ambos autores consideran la plaza como el
lugar de encuentro para eventos festivos de manera general, sin entrar en
detalles sobre la diferenciación de espacios conforme a la dinámica particular
de cada evento. En este sentido, las investigaciones de campo han demostrado
que el muro de la haucaypata
podría alcanzar alturas de 1,7 a 1,8 m (Moralejo et al., 2020), un detalle
crucial para evaluar la visibilidad. Dependiendo de la posición altitudinal de
un espectador ubicado fuera de los muros de la plaza, ciertas áreas del
interior podrían ser visibles o no (Moralejo et al., 2021: 8, fig. 2).
A partir de este estudio se observa cómo un sector de El Shincal de
Quimivil, relacionado con la celebración principal del Inti Raymi, adquiría la forma de un teatro
(Figura 5). Dentro de esta espacialidad que podía tomar el carácter de
monumental (Acuto, 2012; Coben, 2016), y haciendo un paralelismo con la
morfología del teatro griego clásico (Norberg-Schulz, 1999), se diferencian los
siguientes espacios: A) la plaza, el ushnu
y los Cerros Aterrazados Oriental y Occidental como el lugar central
(escenario) donde se desarrollaban las ceremonias auspiciadas por el Estado
Inca, y donde cada parte cumplía funciones distintas que se complementaban
entre sí; B) el entorno inmediato (hasta los 200 m) como el lugar periférico
(las gradas), donde se ubicaba el público asistente.
Figura 5. Recreación 3D del Inti Raymi
en El Shincal de Quimivil (Londres, Catamarca). Los puntos azules corresponden
a las personas que llevaban a cabo la ceremonia dentro del escenario y los
puntos rojos corresponden al público espectador. Elaboración del grupo de
autores.
Ahora bien, ¿qué revela la información arqueológica sobre el sitio en
relación con la dinámica descrita en las crónicas andinas? En el espacio
correspondiente al escenario, los hallazgos en el ushnu indican que el representante del Estado Inca presidía
la festividad y, junto con su sequito de sacerdotes, realizaban libaciones de
chicha y ofrendas de coca y llamas, o incluso sacrificios humanos, destinadas
al Sol (Cremonte et al., 2023; Raffino et al., 1997; Raffino, 2004). En la
plaza, los actores invitados de las provincias del Tawantisuyu ejecutaban diversas danzas y música, llenas de
color y simbolismo, con una significativa circulación de alfarería de diversos
estilos (Moore, 1996; Raffino et al., 2020; Scaro et al., 2021). En los cerros
aterrazados, por su parte, se han encontrado construcciones semicirculares (en
el cerro Oriental), y afloramientos con oquedades, conjuntos de rocas huacas
–algunas horadadas o talladas– y alineamientos de rocas (en el cerro
Occidental), que señalan la realización de ofrendas y libaciones (Corrado y
Giménez Benítez, 2020; Farrington, 1999; Giovannetti, 2015a; Moralejo, 2011;
Moyano et al., 2015).
En cuanto al espacio donde se ubicaba el público, y considerando una
pendiente inferior a los 40°, las investigaciones revelaron la presencia de
fragmentos de cerámica de diversos estilos como: Inca Provincial, Belén Negro
sobre Rojo, Santa María, Sunchitúyoj, Yocavil, Sanagasta, Famabalasto Negro
sobre Rojo, Diaguita inka chileno, Cíénaga, Aguada y cerámica tosca –con y sin
hollín– (Couso et al., 2011;
Giovannetti et al., 2013, 2023; Moralejo, 2011, 2013; Raffino, 2004). Si bien
esta materialidad podría señalar la presencia humana en estos sectores, se debe
considerar que algunos de estos estilos también fueron hallados en el interior
de las kanchas circundantes a la
plaza. Además, los procesos geomorfológicos y postdeposicionales ocurridos en
los últimos 500 años pudieron haber afectado el registro arqueológico. Por lo
tanto, es necesario efectuar nuevas prospecciones sistemáticas y estudios tafonómicos
que permitan aportar más evidencias y ajustar las interpretaciones acerca de lo
que sucedía en estos sectores.
Conclusiones
En este trabajo se ha presentado un análisis sincrónico de un evento
festivo en el sitio inca El Shincal de Quimivil, el cual implicaba una
determinada configuración espacial. El propósito fue reflexionar acerca de cómo
era la dinámica del Inti Raymi
teniendo en cuenta que la organización arquitectónica, el entorno circundante y
las normativas culturales asociadas condicionaban la performance del espectáculo. Si bien la metodología
contempla un desarrollo con variables controladas, solo puede extrapolarse a
otros eventos siempre y cuando se ajuste al dinamismo y particularidad de su
contexto. Por otra parte, este análisis constituye una segunda etapa de un
trabajo, aún más complejo, que requiere ser complementado con la información
proveniente de otros componentes del sitio como el volumen de los depósitos de
almacenamiento (qollqas), el
número de estructuras de molienda (morteros múltiples), el paisaje sonoro del
entorno inmediato y el análisis de experiencias visuales del público.
La ausencia de datos etnohistóricos locales como correlato de la
información factual es una limitación para profundizar en el desarrollo del Inti Raymi en sitios del Noroeste y
Centro-oeste argentino. La lectura de las crónicas muestra que las dos
principales ceremonias, llamadas por la mayoría de los autores Capac Raymi e lnti Raymi, se corresponden con ambos solsticios. Sin
embargo, aunque registraron lo que veían o lo interpretaron desde otros
documentos de la época, no se advierte unanimidad sobre cuál de las dos era más
importante. El Inti Raymi
significaba que el Sol renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual,
entendiendo que para los incas el tiempo era circular.
La celebración tenía una duración variable de días, en los cuales
había danzas, culto a los ancestros, consumo de bebidas, ceremonias y
sacrificios dedicados al Sol en reconocimiento por ser el dios supremo y
universal, padre natural del primer inca Manco
Capac y de la coya Mama Ocllo
Huaco, de los reyes y de sus descendientes (De la Vega, [1609]
2009). Por ello, concurrían los vasallos del imperio, los capitanes y los
orejones recién investidos, así como los curacas, representantes de las
distintas naciones. Estos últimos se situaban en la periferia de la enorme
plaza de haucaypata (Betanzos,
[1576] 2004).
En el caso de El Shincal de Quimivil, la
orientación de la plaza, el ushnu
y los cerros aterrazados generaban un marco propicio para las observaciones de
las salidas solares en los solsticios y los equinoccios, constituyendo un
ejemplo de la arquitectura y la construcción social del paisaje durante el
período incaico en el NOA. Se considera que, para un evento con las características
del Inti Raymi, los incas
tuvieron que fomentar y guiar una dinámica social compleja acorde al
espacio-paisaje construido, donde la topografía, la arquitectura y la
cosmovisión tenían un rol relevante. Es decir, existía una dinámica
socioespacial que respondía a la idea de landscape
affordances de Llobera (2001) y que refiere a todas las
posibilidades de acción que brinda un paisaje determinado para realizar ciertas
prácticas humanas y colectivas. De este modo, la espacialidad de El Shincal de
Quimivil podía adquirir un carácter monumental, con sectores bien diferenciados
entre lo público y lo privado, y era capaz de recibir a aproximadamente 26.356
personas para presenciar una de las festividades más solemnes del Estado
incaico.
Por último, cabe mencionar que en esta modelización no se ha
considerado el público que pudiera estar participando de la ceremonia sin la
necesidad de verla, por ejemplo, personas cercanas al muro perimetral de la
plaza que podrían disfrutar de la festividad escuchando, olfateando y/o
sintiendo lo que sucedía (Kergaravat, 2013). Aún faltan más datos sobre el
desarrollo del Inti Raymi en las
provincias del Tawantinsuyu. Esto
se debe, por un lado, a la notoria escasez de documentos etnohistóricos sobre
estos temas y, por otro, a que no hemos agotado la revisión de las fuentes
escritas que podrían tal vez proporcionar nuevos datos sobre las provincias
marginales del imperio. Sin embargo, pretendemos avanzar con este primer aporte
que se enmarca en la comprensión de este espacio urbano y arquitectónico como
un importante escenario para ceremonias religiosas vinculadas al cielo y el
paisaje en el Kollasuyu.
Agradecimientos
A la Municipalidad de Londres, a la Comunidad Originaria de Quimivil y
a la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca por el apoyo brindado
durante los trabajos de campo en El Shincal de Quimivil. Al Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de La Plata y
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación por el financiamiento de las investigaciones. A quienes evaluaron
el manuscrito y gracias a sus comentarios permitieron mejorar su redacción y
contenido.
Nota
1| Dicho
cálculo fue mencionado en la ponencia “La domesticación del paisaje” presentada
en el Simposio 14: “Espacios locales en el paisaje del Tawantinsuyu. La
incidencia de las comunidades conquistadas en la estructura social del Estado”
del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Mendoza, 11 al 15 octubre
de 2010). La superficie de 3,2 m2 fue tomada de Glave y Remy (1983).
Bibliografía
Acuto, F.A. (1999) Paisaje y dominación: la constitución del espacio
social en el Imperio Inka. En: A. Zarankin y F.A. Acuto (Ed.), Sed Non Satiata.
Teoría Social en la Arqueología Latinoamericana Contemporánea (pp. 33-75).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ediciones del Tridente.
Acuto, F.A. (2012) Landscapes of Inequality, Spectacle and Control: Inka
Social Order in Provincial Contexts. Revista Chilena de Antropología, (25): 9-64.
Acuto, F.A., Troncoso, A., Ferrari, A., Pavlovic, D., Jacob, C.,
Gilardenghi, E., Sánchez, R., Amuedo, C. y Smith, M. (2010) Espacialidad
incaica en los Andes del sur: la colonización simbólica del paisaje y la
ritualidad inca en Chile central y el valle Calchaquí norte. En: R. Bárcena y
H. Chiavazza (Ed.), Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina
(Tomo III, pp. 1297-1302). Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y
Ambientales (INCIHUSACONICET), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad
Nacional de Cuyo.
Baulenas, A. (2014) El Cusco está de fiesta. Las grandes celebraciones
rituales del inkanato en el espacio de la ciudad. En: C. Alfaro; R. Matos, R.;
J.A. Beltrán-Caballero y R. Mar (Eds.), El urbanismo inka del cusco. Nuevas
aportaciones (1a. ed., pp. 130-138). Cusco, Washington, Tarragona:
Municipalidad del Cusco. NMAI-Smithsonian Institution, Universitat Rovira i
Virgili.
Betanzos, J. de ([1576] 2004) Suma y narración de los Incas. En: M. M.
Rubio (Ed.), Colección Crónicas y Memorias. Madrid. Ediciones Polifemo.
Canziani Amico, J. (2017) Ciudad y territorio en los Andes:
contribuciones a la historia del urbanismo prehispánico. (2da. ed). Fondo
Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
Capparelli, A. (1997) Reconstrucción ambiental de la instalación
arqueológica Inka de El Shincal. Tesis (Doctorado en Ciencias Naturales). La
Plata, Argentina. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional
de La Plata.
Capparelli, A. (1999) Los Inkas y el manejo de los recursos naturales
en “El Shincal”: diferencias en la utilización de recursos vegetales entre
sitios de los sistemas andino y extra andino. En: C. Diez Marín (Ed.), Actas
del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Tomo I: 179-185). Facultad
de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Capparelli, A., Lema, V. y Giovannetti, M. (2004) El Poder de las
Plantas. En: R.A. Raffino (Ed.), El Shincal de Quimivíl (pp. 140-163). San
Fernando del Valle de Catamarca. Editorial Sarquís.
Capparelli, A., Frangi, J.L. y Kristensen, M.J. (2006) El urbanismo
Inka y su vinculación con mesoclimas en el sitio ‘El Shincal de Quimivil’
(Provincia de Catamarca, Argentina). Intersecciones en Antropología, (7):
163-177.
Cieza de León, P. ([1553] 2005) Crónica del Perú. El Señorío de los
Incas. Caracas, Venezuela. Fundación Biblioteca Ayacucho.
Coben, L. (2016) La Performance entre los Incas: ¿Qué es un Ushnu?
Inka Llaqta, 4 (4): 43-52.
Cobo, B. ([1653] 1892) Historia del Nuevo Mundo. (Tomo III). Sevilla,
España. Sociedad de Bibliófilos Andaluces.
Corrado, G. y Giménez Benítez, S. (2020) Calendario metropolitano en
El Shincal de Quimivil (Catamarca, Argentina). Estudios atacameños, (66):
201-211.
Corrado G., Giovannetti, M., Balbi, N., Loperfido, M. y Fasciglione,
I. (2019) Simetría y configuración espacial de la ritualidad inka: el Complejo
19 de El Shincal de Quimivil como caso de estudio. Catamarca-Argentina.
Haucaypata, (8): 133-143.
Couso, M., Moralejo, R., Giovannetti, M., Del Papa, L., Páez, M.,
Gianelli, J., Giambelluca, L., Arnosio, M. y Raffino, R. (2011) Análisis de la
variabilidad material del Recinto 1 - Kancha II: aportes para una comprensión
de la política incaica en el Shincal de Quimivil. Arqueología, (17): 35-55.
Cremonte, M.B., Couso, M.G. y López, V.M.M. (2023) El ushnu de El
Shincal (Belén, provincia de Catamarca). Una aproximación a la producción y
procedencia alfarera a través de caracterizaciones petrográficas. Revista del
Museo de La Plata, 8 (2): 186-193.
De la Calancha, A. (1638) Crónica Moralizada del orden de San Agustín
en el Perú. Recuperado el 01 de febrero de 2024, de
https://web.archive.org/web/20100918174910/http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/3732/10/.
De La Vega, G. ([1609] 2009) Primera Parte de los Comentarios Reales
de los Incas. [s.n.], SCG.
Dietler, M. y Hayden, B. (2001) Digesting the feast: good to eat, good
to drink, good to think. En: M. Dietler y B. Hayden (Eds.), Feasts.
Archaeological and Ethnographic Perspectives on Food, Politics, and Power (1a.
ed., pp. 1-20). Washington, DC. Smithsonian Institution Press.
Dillehay, T.D. (2003) El colonialismo Inka, el consumo de chicha y los
festines desde una perspectiva de banquetes políticos. Boletín de Arqueología
PUCP, (7): 355-363.
Espinoza Soriano, W. (1987) Artesano, Transacciones, Monedas y Formas
de Pago en el Mundo Andino. Siglos XV y XVI. (Tomo I). Lima, Perú. Banco
Central de Reserva del Perú.
Fábrega-Álvarez, P. (2017) Recorriendo y observando paisajes
digitales. Una aproximación al análisis arqueológico con tecnologías de la
información geográfica (TIG). Santiago de Compostela, España. Tesis Doctoral.
Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Jaén, España, Universidad de Jaén.
Colección Tesis, Repositorio Institucional de Producción Científica (RUJA).
http://hdl.handle.net/10953/1007
Fábrega-Álvarez, P. y Parcero-Oubiña, C. (2019) Now you see me. An assessment of the visual recognition and control of individuals in
archaeological landscapes. Journal of Archaeological Science, (104): 56-74.
Farrington, I.S. (1999) El Shincal:
un Cusco del Kollasuyu. En: C. Diez Marín (Ed.), Actas del XII Congreso Nacional de
Arqueología Argentina (Tomo I, pp. 53-62). Facultad de Ciencias Naturales y
Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Farrington, I.S. (2013) Cusco. Urbanism and Archaeology in the Inka
World. Florida, EE.UU. University Press of Florida.
Farrington, I., Moyano, R. y Díaz, G. (2015) El paisaje ritual en El
Shincal de Quimivil. La importancia de los estudios arqueoastronómicos. En:
R.A. Raffino; L.A. Iácona; R.A. Moralejo; D. Gobbo y M.G. Couso (Eds. y
comps.), Una Capital Inka al Sur del Kollasuyu: El Shincal de Quimivil (1a.
ed.: 41-61). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia
Natural Félix de Azara.
Ferrari, A.; Acuto, F., Izaguirre, J. y Jacob, C. (2017) Plazas,
ushnus y experiencias rituales en el valle Calchaquí Norte durante la ocupación
inka. Revista Española de Antropología Americana, (47): 43-67.
Gasparini, G. y Margolies, L. (1977) Arquitectura Inka. Caracas,
Editorial Ernesto Armitano – Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela.
Giovannetti, M.A. (2015a) Fiestas y Ritos Inka en El Shincal de
Quimivil. (1a. ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Editorial
Punto de Encuentro.
Giovannetti, M.A. (2015b) Agricultura, regadío y molienda en una
capital Inkaica. Los sitios El Shincal y Los Colorados, Noroeste Argentino.
Oxford, Reino Unido. British Archaeological Reports, South American Archaeology
Series, Archaeopress.
Giovannetti, M.A., Spina, J., Cochero, G., Corrado, G., Aljanati, L. y
Valderrama, M. (2012) Nuevos estudios en el sector “Casa del Kuraka” del sitio
El Shincal de Quimivil (Dpto. Belén, Prov. Catamarca, Argentina). Inka Llaqta,
3 (3): 161-190.
Giovannetti, M.A., Spina, J., Páez, M.C., Cochero, G., Rossi, A. y
Espósito, P. (2013) En busca de las festividades del Tawantinsuyu: Análisis de
los tiestos de un sector de descarte de El Shincal de Quimivil. Intersecciones
en Antropología, 14 (1): 67-82.
Giovanetti, M.A. y Silva, S. (2020) La Chakana en la configuración
espacial de El Shincal de Quimivil (Catamarca). Estudios Atacameños, (66):
213-235.
Giovannetti, M., Valderrama, M., Ferrari, E., Fasciglione, I., Reca,
C., Aylín, G., Alejo, R., Martínez Iriarte, T., Medina, J.C. y Mansi, C. (2023)
Nuevas excavaciones en El Shincal: las particularidades del Complejo 7. En: M.
Núñez Camelino, M. Carolina Barboza, C. Píccoli, M. V. Roca y C. Scabuzzo
(Eds.), Libro de Resúmenes del XXI Congreso Nacional de Arqueología Argentina
(pp. 207-208). Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste.
Glave, L.M. y Remy, M.I. (1983) Estructura agraria y vida rural en la
región andina: Ollantaytambo entre los sitios XVI y XIX. (1a. ed.). Cuzco, Perú.
Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas.
González, A.R. (1980) Patrones de asentamiento incaico en una
provincia marginal del imperio; implicancias socio-culturales. Relaciones de la
Sociedad Argentina de Antropología, XIV (NS): 63-82.
Guamán Poma de Ayala, F. (1936) Nueva Coronica y Buen Gobierno. París, [s.n.].
Hamilton, S., Whitehouse, R., Brown, K., Combes, P., Herring, E. y
Seager Thomas, M. (2006) Phenomenology in practice: towards a methodology for a
‘subjective’ Approach. European Journal of Archaeology, 9 (1): 31-71.
Helmer, M., Chicoine, D., Ikehara, H. y Shibata K. (2018) Plaza settings
and public interactions during the Formative Period in Nepeña, North-Central
Coast of Peru. Americae, (3): 7-31.
Hyslop, J. (1990) Inca settlement planning. Austin. University of Texas
Press.
Igareta, A., Bogan, S. y González Lens, D. (2008) Materiales
históricos en un ushnu inkaico: análisis de una singular estructura de piedra.
En: M.T. Carrara (Comp.), Continuidad y cambio cultural en arqueología
histórica. Actas del III Congreso de Arqueología Histórica (pp. 280-288).
Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional
de Rosario.
Ikehara Tsukayama, H.C. (2015) Leadership, crisis and political change:
the end of the Formative Period in the Nepeña Valley, Perú. Tesis (Doctorado en Filosofía). Pensilvania, Estados Unidos.
University of Pittsburgh. Recuperado el 25 de septiembre de 2024, de
https://d-scholarship.pitt.edu/24818/
Inomata, T. (2006) Plazas, Performers, and Spectators: Political
Theaters of the Classic Maya. Current Anthropology, 47 (5): 805-842.
Jacobs, H. (1967) To Count a Crowd. Columbia Journalism Review, (6):
37-40.
Kergaravat, M. (2013) Los espacios de reunión en el paisaje social
tardío del Valle Calchaquí norte. Anuario de Arqueología, (5): 269-285.
Las Casas, B. de ([1561] 1892) De las antiguas gentes del Perú.
Madrid, España. Tipografía de M. Hernández.
Leibowicz, I., Moralejo, R.A., Ferrrari, A. y Gobbo, D. (2019)
Análisis del paisaje sonoro en el sitio inca El Shincal de Quimivil (Londres,
Catamarca). En: A. Laguens; M. Bonnin y B. Marconetto (Eds.), Libro de
Resúmenes XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina: 50 años de
arqueologías (1a. ed., pp. 467-468). Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad Nacional de Córdoba.
Llobera, M. (2001) Building past landscape perception with GIS:
understanding topographic prominence. Journal of Archaeological Science, 28
(9): 1005-1014.
Madrazo, G.B. y Otonello, M. (1966) Tipos de instalación prehispánica
en la región de la puna y su borde. Monografías, (1): 1-79.
Molina, C. de (El Almagrista) (1965) Destrucción del Perú. Madrid,
España [s.n.].
Molina, C. de (El Cuzqueño) ([1573] 1959) Relación de las Fábulas y
Ritos de los Incas. Madrid, España [s.n.].
Moore, J. D. (1996). Architecture and power in the Ancient Andes: the
archaeology of public buildings. Cambridge: Cambridge University Press.
Moralejo, R.A. (2011) Los Inkas al sur del Valle de Hualfín:
organización del espacio desde una perspectiva paisajística. Tesis (Doctorado
en Ciencias Naturales). La Plata, Argentina. Facultad de Ciencias Naturales y
Museo, Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 26 de febrero de 2024,
de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5242
Moralejo, R.A. (2013) La Piedra Hincada de El Shincal de Quimivil.
Comechingonia, 17 (2): 295-301.
Moralejo, R.A. y Aventín Moretti, M. (2015) Los estudios de vialidad
en El Shincal de Quimivil. En: R.A. Raffino; L.A. Iácona; R.A. Moralejo; D,
Gobbo y M.G. Couso, (Eds. y Comps.), Una Capital Inka al Sur del Kollasuyu: El
Shincal de Quimivil (1a. ed., pp. 105-125). Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Moralejo, R.A., Couso, M.G., Giambelluca, R., Gianelli, J., Ochoa,
M.A., Aventín Moretti, M. y Quaranta, G.A. (2011-2016) Las kancha en la
configuración del paisaje vial de El Shincal de Quimivil. Xama, (24-29):
111-126.
Moralejo, R.A., Gobbo, D. y Couso, M.G. (2020) Evaluación del paisaje
visual a través del movimiento: el caso del sitio inca El Shincal de Quimivil
(Londres, Catamarca, Argentina). Comechingonia. Revista de Arqueología, 24 (3):
27-54.
Moralejo, R.A., Gobbo, D. y Couso, M.G. (2021) Espacios de poder en el
Kollasuyu: una propuesta metodológica para el cálculo de multitud en eventos
festivos. En: Actas del XII Congreso Argentino de Antropología Social.
Universidad Nacional de La Plata. Recuperado el 26 de febrero de 2024, de
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/134746
Morris, C. (1973) Establecimientos estatales en el Tawantinsuyu: una
estrategia de urbanismo obligado. Revista del Museo Nacional, (39): 135-144.
Moyano, R. (2013) La Luna como objeto de estudio antropológico: el
ushnu y la predicción de eclipses en contextos incas del Collasuyu. Tesis
(Doctorado en Arqueología). Ciudad de México. Escuela Nacional de Antropología
e Historia.
Moyano, R., Díaz, G.M., Farrington, I., Moralejo, R.A., Couso, M.G. y
Raffino, R.A. (2015) Arqueoastronomía en El Shincal de Quimivil: Análisis
preliminar de un sitio Inca en la Franja del Lunisticio Mayor al Sur. En: R.
del V. Rodríguez (Coord.) y M.A. López (Ed. y comp.), Arqueología y
Paleontología de la Provincia de Catamarca (1a. ed., pp. 249-260). Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia Natural Félix de
Azara.
Moyano, R., Moralejo R.A y Couso, M.G. (2020) ¿Un sistema de ceques en
El Shincal de Quimivil? Espacio social y arqueoastronomía en una capital
incaica. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 25 (2): 165-184.
Murúa, M. de ([1590] 1962) Historia general del Perú, origen y
descendencia de los Incas. Colección Joyas Bibliográficas. Madrid, España.
Bibliotheca Americana Vetus.
Nielsen, A.E. y Walker, W.H. (1999) Conquista ritual y dominación
política en el Tawantinsuyu: el caso de Los Amarillos (Jujuy, Argentina). En:
A. Zarankin y F.A. Acuto (Ed.), Sed Non Satiata. Teoría Social en la
Arqueología Latinoamericana Contemporánea (pp. 153-169). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Ediciones del Tridente.
Norberg-Schulz, C. (1999) Arquitectura occidental. (3a. ed.).
Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili.
Ondegardo, J. P. de ([1571] 1917) Informaciones acerca de la Religión
y Gobierno de los Incas. Lima, Perú. Imprenta y Librería Sanmarti.
Pérez Gollán, J. (2000) El jaguar en llamas. (La Religión en el
antiguo Noroeste argentino). En: M. Tarragó (Coord.), Nueva Historia Argentina.
Los pueblos originarios y la conquista (pp. 257-300). Barcelona, España.
Sudamericana.
Pucci, R. (1998) El tamaño de población aborigen del Tucumán en la
época de la conquista: balance de un problema y propuesta de nueva estimación.
Población y Sociedad, (5): 239-270.
Raffino, R.A. (1983) Los Inkas del Kollasuyu. (2a. ed.). La Plata,
Argentina. Ramos Americana Editora.
Raffino, R.A. (1991) Poblaciones indígenas en Argentina. Urbanismo y
proceso social precolombino. (2a. ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. Tipográfica Editora Argentina.
Raffino, R.A. (2004) El Shincal de Quimivil. (1a. ed.). San Fernando
del Valle de Catamarca, Argentina. Editorial Sarquis
Raffino, R.A. (2007) Poblaciones indígenas en Argentina. Urbanismo y
proceso social precolombino. (1a. ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina. Emecé Editores.
Raffino, R.A. (2010) La domesticación del
paisaje. En: R. Barcena y H. Chiavazza, (Eds.), Actas del XVII Congreso
Nacional de Arqueología Argentina, Arqueología Argentina en el bicentenario de
la Revolución de Mayo (Tomo II, pp. 825-828). Facultad de Filosofía y Letras,
UNCuyo - Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, CONICET.
Raffino, R.A., Albornoz, A.M., Bucci, A.L., Crowder, R., Iácona, A.,
Olivera, D.E. y Raviña, G. (1978) La ocupación Inka en el N.O. Argentino:
actualización y perspectivas. Relaciones de la Sociedad Argentina de
Antropología, XII (NS): 95-121.
Raffino, R.A., Alvis, R.J., Baldini, L.N.; Olivera, D.E. y Raviña,
M.G. (1982) Hualfín-El Shincal-Watungasta. Tres casos de urbanización Inka en
el N.O. argentino. En: [s.n], Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología
(pp. 470-497). Sociedad Chilena de Arqueología, Museo Arqueológico de La
Serena.
Raffino, R.A., Gobbo, D., Vázquez, R., Capparelli, A., García Montes,
V., Iturriza, R.D., Deschamps, C. y Mannasero, M. (1997) El Ushnu de El Shincal
de Quimivil. Tawantinsuyu, (III): 22-38.
Raffino, R.A., Iturriza, R.D., Gobbo, D., Caparelli, A., Moralejo,
R.A. y Deschamps, C. (2004a) Sinchiwasi. En: R.A. Raffino (Ed.), El Shincal de
Quimivíl (1a. ed., pp. 106-119). San Fernando del Valle de Catamarca,
Argentina. Editorial Sarquis.
Raffino, R.A., Iturriza, R.D., Gobbo, D., García Montes, V.,
Caparelli, A. y Deschamps, C. (2004b) Kallanka. En: R.A. Raffino (Ed.), El
Shincal de Quimivíl (1a. ed., pp. 91-105). San Fernando del Valle de Catamarca,
Argentina. Editorial Sarquis.
Raffino, R.A., Iglesias, M.T. y Igareta, A. (2009) Calchaquí: Crónicas
y Arqueología (siglos XV-XVII). Investigaciones y Ensayos, (58): 377-427.
Raffino, R.A., Moralejo, R.A. y Gobbo, D. (2012) Vialidad incaica en
la provincia de Catamarca (Noroeste Argentino). Inka Llaqta, 3 (3): 133-159.
Raffino, R.A., Moralejo, R.A., Iácona L.A. y Gobbo, D. (2020)
Arquitectura del Paisaje: las Awkaypatas del Tawantinsuyu como Espacio de
Poder. En: L.A. Dunvar, R. Parkes, C. Gant-Thompson y D. Tybussek (Eds.),
Yachay Wasi. The House of Knowledge of I.S. Farrington (pp. 169-190). Oxford,
UK. Bar International Series 2962, BAR Publishing.
Rowe, J. (1946) Inca culture at the time of the Spanish Conquest. En: J.
Steward (Ed.), Handbook of South American Indians (1a. ed., pp. 183-330). U.S. Government Printing Office.
Sarmiento de Gamboa, P. ([1572] 2018) Segunda Parte de la Historia
General Llamada Índica. The City University Of New York [s.n.].
Scaro, A., Couso, M.G. y Moralejo R.A. (2021) An inka haukaypata in El
Shincal de Quimivil (Argentina): ceramic studies to understand public social
practices in the Kollasuyu. En: Libro de Resúmenes 27th European Association of
Archaelogists Annual Meeting (1a. ed., pp. 561). Kiel.
Vega, J.J. y Guzmán Palomino, L. (1986) El Inti Raymi Incaico. Boletín
de Lima, (45): 49-66.
Williams, V. y D´Altroy, T.N. (1998) El sur del Tawantinsuyu: un
dominio selectivamente intensivo. Tawantinsuyu, (5): 170-178.
Williams, V., Villegas, M.P., Gheggi, M.S. y Chaparro, M.G. (2005)
Hospitalidad e intercambio en los valles mesotermales del Noroeste argentino.
Boletín de Arqueología PUCP, (9): 335-372.
Zuidema, T. (2010) El calendario Inca. Tiempo y espacio en la organización ritual del Cuzco. La idea del pasado. (1a. ed.). Lima, Perú. Fondo Editorial del Congreso del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Cuadernos FHyCS-UNJu

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System