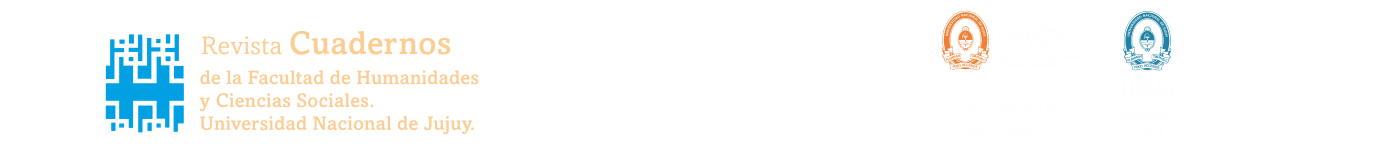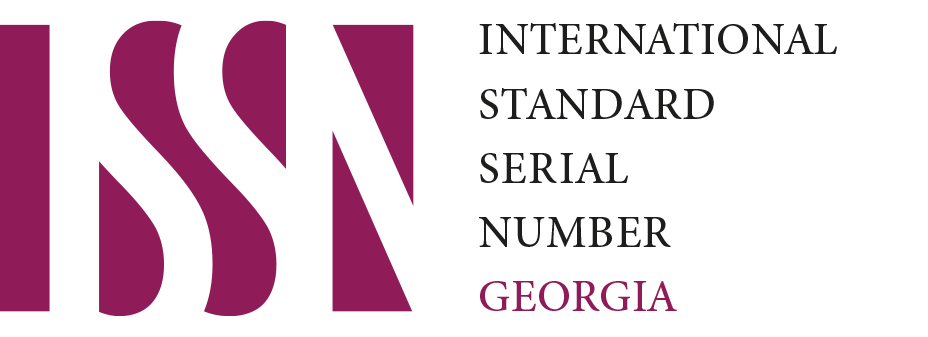La función de las políticas sociales en la conformación, regulación y reproducción de la fuerza de trabajo. Un análisis para la Argentina urbana del siglo XXI
(The role of social policies in the formation, regulation and reproduction of the workforce. An analysis for urban Argentina in the 21st century)
Brenda Brown* y Virginia Noemí Alonso**
Recibido el 15/04/24
Aceptado el 12/03/24
* Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo - UNLP / CONICET. Calle 51 e/ 124 y 125 – CP 1925 - Ensenada - Buenos Aires - Argentina.
Correo Electrónico:
brenbrown87@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7461-9792
** INCIHUSA-CONICET - Av. Ruiz Leal s/n - Parque General San Martín - CP 5500 - Ciudad de Mendoza – Mendoza - Argentina.
Correo Electrónico: virginianalonso@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6932-6821
Resumen
Este artículo busca analizar el papel del Estado en la regulación y reproducción de los excedentes de fuerza de trabajo para las necesidades de acumulación del capital, haciendo énfasis en las diferencias de género, durante el modelo de acumulación neodesarrollista (2003-2015) y el neoliberal (2015-2019). Mediante la articulación de las perspectivas de la teoría crítica del Estado con los enfoques feministas, la investigación pone en diálogo metodologías de medición de dichos excedentes con el análisis sobre las poblaciones perceptoras de la política social en Argentina durante el siglo XXI. Como resultado se observan continuidades durante estos periodos respecto a la masificación y feminización de las políticas sociales, a la vez que las diferencias refieren a los efectos sociales de distintos modelos de desarrollo y etapas de la economía argentina.
Palabras Clave: excedentes de fuerza de trabajo, género, modelos de desarrollo, Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas.
Abstract
This article seeks to analyse the role of the state in regulating and reproducing labour surpluses for capital accumulation needs, with an emphasis on gender differences, during the developmentalist (2003-2015) and neoliberal (2015-2019) accumulation models. By combining perspectives from critical state theory with feminist approaches, the research engages in a dialogue between methodologies for measuring these surpluses and the analysis of the populations benefiting from social policies in Argentina during the 21st century. As a result, there are observed continuities during these periods in terms of the massification and feminization of social policies, while differences highlight nuances in the contrasting social effects of the development models implemented in recent years.
Keywords: surplus labour force, gender, development models, Conditional Monetary Transfer Programs.
Introducción1
En América Latina el horizonte de pleno empleo formal siempre se presentó falaz. Desde mediados del siglo pasado, se viene señalando que el carácter periférico y dependiente de nuestra región presenta como rasgo estructural la subabsorción de fuerza de trabajo. El problema de los excedentes de fuerza de trabajo para las necesidades de acumulación de capital (en adelante, los excedentes) se analizó y conceptualizó de diversas maneras según distintos enfoques teóricos. Así, José Nun lo denominó “masa marginal”, Aníbal Quijano “polo marginal”, mientras que el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (en adelante, PREALC) habló de “sector informal urbano”.
En el caso argentino, la profundización de los problemas de empleo e ingresos en las últimas décadas del XX abrieron la puerta a la implementación de Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC, en adelante) durante la década de los 90 y a su posterior masificación en el actual siglo (Brown, 2020). A su vez, se ha observado que, entre 2003 y 2019, dichos programas se han convertido en un pilar fundamental de administración del excedente de fuerza de trabajo con sesgos de género y que, al mismo tiempo, dicho excedente se ha feminizado (Alonso y Rodríguez Enríquez, 2024).
Dentro de este contexto, nos preguntamos cuál es el papel del Estado en la regulación y reproducción de los excedentes de fuerza de trabajo para las necesidades de acumulación del capital durante el modelo de acumulación neodesarrollista (2003-2015) y el neoliberal (2015-2019) Para ello, abordamos este tema mediante la articulación de las perspectivas de la teoría crítica del Estado y de la heterogeneidad estructural con los enfoques feministas.
Este trabajo se organiza en 5 partes. Luego de esta introducción se expone el recorrido teórico desde el que entendemos el accionar del Estado y de las políticas sociales en las sociedades capitalistas; presentando esa parte funcional de lo estatal en la conformación, regulación y reproducción de la fuerza de trabajo y de los excedentes. Luego, en un tercer apartado, se analiza el problema de la subabsorción de fuerza de trabajo y se presenta la metodología a partir de la cual se realiza su cálculo. En el apartado 4 se analizan los efectos de las políticas macroeconómicas adoptadas en distintos modelos económicos durante 2003 y 2019; y sus efectos sobre la conformación de los excedentes de fuerza de trabajo en Argentina por género. Esto se analiza en tres etapas, la primera de crecimiento económico (2003-2008), la segunda de estancamiento (2008-2015) y, finalmente, la tercera etapa de recesión económica (2015-2019). Luego, en el apartado 5, se indagan las políticas sociales que se implementan durante este periodo en sus funciones de reproducción y conformación de los excedentes. Finalmente, se esboza una síntesis que recopila los distintos elementos presentados durante el recorrido de este trabajo.
La función de las políticas sociales en la conformación, regulación y reproducción de la fuerza de trabajo. Aportes teóricos
Las políticas sociales son herramientas estatales que revisten de complejidad por las múltiples aristas para su análisis: por un lado, brindan protección, ayuda, asistencia y cuidado a un determinado conjunto de la población, y, por el otro, construyen parámetros de normalidad, reproducen estereotipos, delimitan rasgos de ciudadanía respetables, definen lo meritorio, etc. (Ciolli, 2016). En este sentido, el análisis de las políticas sociales es complejo porque se tornan muy difusas las fronteras entre prácticas compensatorias y disciplinarias, reproductoras o transformadoras. Se puede decir que toda política social incluye funciones u objetivos de acumulación (sostén del modelo económico vigente y regulación de la fuerza de trabajo) de bienestar social (mejora en las condiciones de vida de la población) y de legitimación (sostén del régimen político y de la cohesión social gestionando la conflictividad social) (Valencia Lomelí, 2003). En el marco de este problema complejo, este trabajo se aboca al estudio de la parte funcional de las políticas sociales al proceso de acumulación de capital, es decir, estudiaremos sus funciones de producción, reproducción y regulación de la fuerza de trabajo.
Si comprendemos que la fuerza de trabajo es una mercancía peculiar que no puede dejarse ociosa ni utilizarse indiscriminadamente sin afectar al individuo humano que es su poseedor ni al sistema social en que se encuentra (Polanyi, 2011), se advierte que el exceso de oferta requiere su regulación cuantitativa para asegurar la reproducción de la fuerza laboral, especialmente cuando la estructura productiva no produce los puestos de trabajo necesarios para este conjunto poblacional. En este artículo consideramos que las políticas sociales implican el establecimiento de medios e instrumentos para la regulación de la fuerza de trabajo, es decir, de los mercados laborales. Uno de los medios principales es permitir, de manera institucionalizada, la no participación o la participación parcial en el mercado laboral, segmentando así entre quienes intervienen regularmente en el trabajo productivo y qué personas quedan relegadas a la categoría de trabajadoras intermitentes o inactivas (Offe, 1990), en general mujeres trabajadoras del ámbito de la reproducción.
La incorporación de las perspectivas feministas al estudio de las políticas sociales permite ampliar y enriquecer el análisis de su horizonte de actuación. No sólo regulan las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo (Danani, 1996, p. 22), sino también sus condiciones de producción y reproducción (Dalla Costa, 1972; Federici, 2018). La división sexual del trabajo existe porque es la forma en que el capitalismo resuelve el problema del suministro de fuerza de trabajo, mercancía clave y fundamental para el proceso de acumulación de capital (Arruzza y Bhattacharya, 2020). La fuerza de trabajo en tanto mercancía no se produce de manera capitalista, sino, que se produce y reproduce en una unidad familiar (Ferguson y Mc Nally, 2013). Siguiendo a estas autoras, la familia -heteronormada- es siempre el horizonte de unidad familiar que tiene el capitalismo porque es la forma más confiable y barata de reproducir a la fuerza de trabajo necesaria para el proceso de acumulación.
Asumiendo estos aportes para el estudio de la política social, en esta investigación nos concentramos en el estudio de los programas que transfieren ingresos a personas en situación de vulnerabilidad económica y que exigen contraprestaciones, ya sean laborales, en capacitación o en cuidados. En la literatura especializada se los denomina Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) y cobran especial relevancia durante el presente siglo por el rol que comienzan a jugar en la regulación de la fuerza de trabajo de un segmento de la población, aquel que no es absorbido por el sector formal del mercado laboral.
En este sentido, algunas de las preguntas que orientan estas páginas son: ¿qué rasgos asumen los excedentes en Argentina durante el siglo XXI? ¿Cómo se vincula su evolución con los modelos económicos adoptados por las distintas gestiones de gobierno? ¿Qué características adoptan las políticas sociales implementadas durante este periodo histórico y cuál es su composición? ¿De qué modo las políticas sociales afectan a la conformación y regulación de los excedentes observados? Para dar respuesta a estos interrogantes, en las páginas que siguen se estudiará el problema de subabsorción de fuerza de trabajo como rasgo de las economías periféricas, para luego mostrar estimaciones para Argentina. Finalmente nos ocuparemos de las políticas sociales que se implementaron en nuestro país durante el siglo XXI.
Los problemas de empleo en las economías periféricas. Pensando la heterogeneidad estructural y los excedentes de fuerza de trabajo
En América Latina, el carácter periférico de los países de la región implicó un avance capitalista desigual y combinado con subabsorción de fuerza de trabajo, lo que configuró desde épocas tempranas un excedente importante de personas con necesidades de trabajar, pero subabsorbidas en el proceso de acumulación de capital (Brown, 2020). Así, el advenimiento del capitalismo en la región configuró mercados de trabajo dependientes con características particulares en donde un grupo importante de la población garantiza la reproducción básica de su vida y de su grupo familiar a través de otras estrategias que se alejan del trabajo asalariado imperante en los países centrales. En este marco, muchas personas y familias realizan actividades productivas de subsistencia como trabajadores autónomos o por cuenta propia o articulan estos trabajos con actividades de índole precapitalista2 o, como abordaremos en este trabajo, con ingresos provenientes de la política asistencial.
Al estudio de las características particulares de los mercados de trabajo en América Latina se ha nutrido del enfoque de la heterogeneidad estructural (Espino Rabanal, 2001). Desde esta perspectiva, la acotada y lenta irradiación del progreso técnico proveniente de los países del norte global en nuestras economías, provocó acentuadas diferencias de productividad laboral entre las diversas actividades económicas. Estas brechas se traducían en problemas de empleo y desigualdades socio-económicas (Alonso, 2022).
El enfoque del PREALC (1978) se valió de los aportes sobre la heterogeneidad estructural e introdujo dos categorías para analizar, de forma estilizada, los problemas de empleo y de subabsorción de fuerza de trabajo. El denominado sector moderno o formal que opera con una racionalidad de acumulación capitalista oligopólica y cuyos empleos suelen ser de mejor calidad. El sector informal es la segunda categoría que introdujo PREALC (1978) y es aquel sector que está conformado por la oferta laboral no absorbida por el sector formal. Por ello, el sector informal es considerado como un sector “refugio” (Tokman, 2004).
En su formulación original, el concepto de excedente en los mercados laborales urbanos remitió a la subabsorción de fuerza de trabajo por el sector formal. Este estaba conformado por la población inserta en el sector informal y aquella que se encontraba en situación de desempleo abierto. Estudios recientes sobre la evolución de ambos componentes de esta acepción tradicional del concepto evidencian la consolidación de los excedentes en Argentina durante el presente siglo (Lavopa, 2007 y Arakaki et al., 2018).
Sobre estos antecedentes, la presente investigación toma la relectura del abordaje del pensamiento estructuralista latinoamericano desde la Economía Feminista desarrollada en Alonso (2020) y Alonso y Rodríguez Enríquez (2024). En dichos trabajos las autoras repiensan la relación de las mujeres con la esfera mercantil, la desigualdad de género y reformulan un concepto medular para el estudio del mercado laboral en Latinoamérica: el excedente de fuerza de trabajo.
Un paso fundamental es la revisión del rol de los hogares en el abordaje original del excedente. Mientras para PREALC el rol de la familia en la configuración de los excedentes se refería a la capacidad que los componentes ocupados tenían para sostener, mediante sus ingresos laborales, a quienes no trabajaban en el mercado, los aportes de la Economía Feminista permiten complejizar y visibilizar el trabajo no remunerado en los hogares. En primer lugar, el trabajo reproductivo no remunerado actúa como intermediario entre la obtención de productos en el mercado y el bienestar efectivo de las personas, ampliando los ingresos laborales. De esta manera, la supervivencia depende, en gran medida, de dicho trabajo.
En segundo lugar, este trabajo disminuye la oferta laboral disponible en el mercado. Esta disminución resulta de la interacción entre las condiciones prevalecientes en el mercado laboral y las necesidades de trabajo reproductivo en los hogares. En esta interacción es crucial la división sexual del trabajo que sigue traduciéndose para las mujeres latinoamericanas en: mayor tiempo destinado al trabajo reproductivo, menor participación laboral y una alta presencia en las variadas formas de precariedad en el mercado.
O dicho de otro modo, para dichas autoras la configuración de los excedentes es otro modo de expresión de la desigualdad económica de género en la que interactúan las familias, los mercados y, también, el Estado. Para pensar el rol de esta última institución económica, las autoras se basan en los aportes del PREALC que plantea que la configuración de los excedentes guarda relación con los sistemas de protección social. Según Mezzera (1987) y Tokman (1989), la existencia de transferencias de ingresos (como el seguro de desempleo) podría desalentar a las personas de embarcarse en el sector informal teniendo efectos en el tamaño y composición de los excedentes. Asimismo, Mezzera (1987) señala que además de las dos alternativas principales (sector informal y desempleo) a las que están abiertas las y los miembros del excedente, existe una tercera alternativa “infrecuente” para esos tiempos: abandonar el mercado, es decir, la figura de trabajador y trabajadora desalentada.
Ante la masificación de las políticas sociales en América Latina y los sesgos de género de sus diseños en contextos de persistencia de la heterogeneidad estructural y desigualdad de género, las autoras proponen incorporar como tercer componente al estudio de los excedentes: aquellas que, al no ser absorbidas por el sector formal, resultan titulares de un PTMC. Sin embargo, en este componente no sólo se incorpora a quienes tienen como ocupación principal un empleo bajo la modalidad de programa social y a quienes persisten desocupados, sino también a personas en situación de “inactividad”. Esta última situación se entendería, según las autoras, como una forma de desaliento que habría cobrado fuerza en los 2000 y que se observaría en aquellas personas, fundamentalmente mujeres que, siendo parte de hogares con demanda de cuidados de hijas e hijos, resultan beneficiarias de los programas de transferencias monetarias al no ser absorbidas por el sector formal de empleo y pasan a ocupar posiciones de “inactividad” desde el punto de vista del mercado laboral.
De esta manera, la propuesta analítica adoptada entiende que los excedentes están integrados por tres componentes. El primero sigue la propuesta metodológica de Alonso (2020, 2022) y retoma la idea del sector informal como último espacio en la jerarquización de la actividad económica que cuenta con la menor productividad laboral (Souza y Tokman 1976). Así, la autora acota la definición de sector informal expuesta en PREALC (1976) e incluye en el primer componente a las personas ocupadas dentro del sector informal sólo en actividades económicas de baja productividad laboral. El estudio de este componente en Argentina evidencia que dicho espacio está feminizado y es el más precarizado (Alonso, 2022). El segundo componente remite a la población desocupada y el tercero, a aquellas personas que reciben ingresos del Estado en forma de programas sociales con contraprestación. Para evitar la duplicación de casos, se contabiliza dentro de esta categoría sólo a aquellas personas que o bien declaran tener un programa social como ocupación principal, o bien perciben un programa y se encuentran estadísticamente “inactivas”. En caso contrario se las contabiliza en el primer o segundo componente según sea el caso.
Por último, entendemos que esta propuesta analítica privilegia la captación de los componentes tradicionales de los excedentes, ya que los vastos sectores poblacionales que perciben PTMC y cuya ocupación principal se da en el sector informal o están situación de desempleo, se cuentan dentro de los primeros dos componentes. De esta forma, el tercer componente no es representativo de la cantidad de titulares de PTMC, sino que permite captar la población excedentaria más vulnerable y, al mismo tiempo, visibilizar sectores de la población excedentaria que se perderían sin este concepto.
Los excedentes de fuerza de trabajo en la argentina urbana durante el siglo XXI
Con el propósito de examinar el problema de subabsorción de fuerza de trabajo en Argentina, en este apartado analizaremos la evolución de los excedentes para el periodo 2003-2019, dando cuenta de lo siguiente: i. hay un conjunto de la población cuya subabsorción por el mercado de trabajo se presenta como estructural en tanto no varía siquiera en contextos de crecimiento económico con generación de empleo; ii. que esta problemática afecta de manera diferenciada a varones y mujeres y en mayor medida a estas últimas; iii. que la magnitud de este problema reviste de sensibilidad al modelo económico de cada gestión de gobierno.
Como mostraremos en el próximo y último apartado, sostenemos que la masificación y feminización de las políticas sociales en Argentina, constituyen la forma en que se regula el problema de los excedentes en este momento histórico desde la esfera estatal, al tiempo que también incide en su conformación.
El cálculo de los excedentes de fuerza de trabajo se realizó utilizando la propuesta metodológica descrita en la sección anterior. Este análisis se hizo por género para un periodo extenso caracterizado por dos modelos económicos: neodesarrollista (2003-2015) y neoliberal (2016-2019), señalando tres etapas: a. la de crecimiento económico (2003 – 2008); b. la de estancamiento (2008 – 2015); y, c. la de recesión (2015 – 2019). A continuación, se analizan sintéticamente los principales rasgos de las políticas económicas implementadas, sus efectos sobre los mercados de trabajo y sobre los excedentes en argentina.
a. La etapa de crecimiento
Argentina, durante el último cuarto del S. XX funcionó como epicentro de las recetas macroeconómicas neoliberales. El correlato fue, hacia el año 2001, una de las crisis económicas, sociales y políticas más importantes que sufrió el país. El saldo sobre el mercado de trabajo y la calidad de vida de la población argentina fue devastador: la tasa de desocupación alcanzó los valores más altos desde que se relevan estadísticas ocupacionales -21,5% en mayo de 2002-, mientras que la pobreza por ingresos alcanzó a más de la mitad de la población - 57,5% en octubre de 2002-.
La devaluación del peso en el año 2002 permitió el relanzamiento del ciclo expansivo bajo la combinación de devaluación, contención salarial y ajuste de las cuentas fiscales (Féliz y Pérez, 2007). A partir de allí, Argentina comienza un período en donde exhibe de manera sostenida tasas positivas de crecimiento del producto y del empleo. La política económica apuntó hacia la preservación de un tipo de cambio real elevado y estable, lo que volvió competitivos a los sectores productores de bienes transables, particularmente al sector industrial (Marshall y Perelman, 2013; Wainer, 2018). Esto explica en parte el aumento sostenido de la cantidad de ocupados totales y la reducción de la tasa de desempleo entre los años 2003 y 2007 (Salvia, et al, 2015 y Marshall y Perelman, 2013), lo que fue acompañado de una importante recuperación del salario, de la reactivación de la actividad sindical, de las negociaciones colectivas y de un incremento del trabajo registrado (OIT, 2012; Brown y Pérez, 2016).
En el cuadro 1 se presenta el cálculo de los excedentes desagregados por género. Lo que interesa resaltar es que el año 2003 registra los niveles más elevados de excedentes. Esto debe comprenderse como parte de los resultados de la avanzada neoliberal sobre la estructura productiva y los mercados de trabajo. Lo segundo, es la sobrerrepresentación de mujeres dentro del excedente. Mientras que la subabsorción de fuerza de trabajo afectó al 44.3% de la PEA masculina en edad de trabajar3, para las mujeres este número ascendía a casi el 60%. Por su parte, dentro de este conjunto, la mayoría del excedente femenino está constituido por mujeres ocupadas en actividades de subsistencias – 30.5%- (sector informal de baja productividad) o por aquellas en situación de desocupación abierta -18.4%-. Sin embargo, el componente asistencial también tuvo una participación considerable -de alrededor del 10%-.
Cuadro 1. Excedente de fuerza de trabajo desagregado por género y fase del ciclo económico. Total aglomerados urbanos argentinos, años seleccionados. En porcentaje.
|
Fase del ciclo económico |
Crecimiento (2003-2008) |
Estancamiento (2008-2015) |
Recesión (2016 - 2019) |
|||||
|
Promedio variación interanual PBI* |
8 |
2 |
-1 |
|||||
|
Año |
|
2003-III |
2008-II |
2011-II |
2015-II |
2019-II |
||
|
Excedente masculino |
44,3 |
32,1 |
33 |
31,6 |
35,5 |
|||
|
Ocupados en el sector informal de las actividades de menor productividad |
26,2 |
24,9 |
25,8 |
25,1 |
24,3 |
|||
|
Desempleados |
14,7 |
6,8 |
6,5 |
5,9 |
10,4 |
|||
|
Insertos en el componente asistencial |
3,4 |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
|||
|
Excedente femenino |
59,1 |
47,9 |
53,3 |
51,9 |
54,3 |
|||
|
Ocupadas en el sector informal de las actividades de menor productividad |
30,5 |
35,2 |
35,4 |
34,7 |
33,8 |
|||
|
Desempleadas |
18,4 |
10 |
9 |
8,1 |
11,9 |
|||
|
Insertas en el componente asistencial |
10,2 |
2,8 |
9,1 |
9,1 |
8,6 |
|||
|
Brecha de género |
33,41 |
49,22 |
61,52 |
64,24 |
52,96 |
|||
|
(M-V)V *100 |
||||||||
Epígrafe: * Cálculo a partir de datos de Neffa et al. (2022).
Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.
El crecimiento económico con generación de empleo que caracterizó al periodo 2003-2008 redundó en una disminución significativa de los excedentes de fuerza de trabajo, tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, nuevamente esta “mejora” se dio con sesgo de género: mientras que el excedente de los varones se redujo un 27.53% si se compara entre puntas; el femenino se redujo un 18.95%.
En función de lo que señala Tokman (2004) y de la evidencia empírica que presentan para nuestro país Gioza Zuazúa y Fernández Massi (2020) y Alonso (2020) hipotetizamos que, para un número significativo de varones, el sector informal constituye efectivamente un sector “refugio” durante los momentos descendentes del ciclo económico, mientras que para las mujeres, es la condición de posibilidad para obtener un mínimo de ingresos laborales y presenta menor sensibilidad al momento del ciclo económico. La expansión económica significa para los varones la posibilidad de movilidad laboral hacia sectores de mayor nivel de productividad y mejores condiciones de trabajo (Alonso, 2022), mientras que en el caso de las mujeres pareciera permitirles, en un contexto de dinamización económica, pasar del desempleo abierto y del componente asistencial a la actividad informal. Estas cifras dan cuenta de cómo opera la división sexual del trabajo: los varones se ven más afectados -positivamente- por el crecimiento económico en términos laborales mientras que las mujeres encuentran más dificultades para acceder a los trabajos o incluso para tener la disponibilidad de tiempo para postular a ellos. Esto, en general, por ser quienes se ocupan efectivamente de las tareas de cuidado al interior de los hogares.
b. la etapa de estancamiento
Hacia 2008, comienzan a expresarse las limitaciones de un modelo de crecimiento que no logra modificar en lo sustantivo la estructura económica dependiente y desequilibrada que presenta la Argentina (Wainer, 2018). Reaparece la puja distributiva entre capital y trabajo, comienza un proceso inflacionario asociado al incremento del precio de los commodities y a la disputa con el campo por un nuevo esquema de retenciones móviles. A su vez, a nivel internacional, en Estados Unidos estalla la crisis suprime, de origen financiero que se traslada rápidamente hacia la economía real de todo el mundo, afectando también a nuestro país (Pérez y Brown, 2015; Féliz, 2016). Entre 2008 y 2015 el producto bruto interno crece a un ritmo significativamente inferior al de 2003 – 2008 (a un promedio anual del 1,7% frente al 8%, según datos de INDEC) lo que provocó un estancamiento relativo de la economía para generar nuevos puestos de trabajo (CIFRA 2011).
Esta situación se agrava durante los últimos años de la gestión de gobierno de Cristina Fernández, momento en que se acumulan problemas recurrentes de la economía argentina: el agravamiento de la restricción externa, la apreciación del tipo de cambio y la pérdida de competitividad asociada, el estancamiento de la economía —sobre todo de la industria manufacturera— y la aceleración de la inflación, problemas que fueron deteriorando los principales indicadores socioeconómicos y exacerbaron algunos de los “límites” de este modelo de acumulación (Barrera y Pérez, 2019).
La desaceleración y el estancamiento de la economía también repercutieron en la tendencia de los excedentes. Como se observa en el cuadro 1, entre 2008 y 2015 la absorción del excedente masculino por parte de la estructura productiva también se estanca, mostrando los límites que presenta la economía argentina -dependiente y desequilibrada- para generar una situación de pleno empleo formal siquiera masculino. Este estancamiento que ronda en un excedente del 30% pareciera constituirse en el piso de subabsorción de fuerza de trabajo que las limitaciones propias de estas economías subordinadas no logran socavar. La situación es más compleja si se observa qué ocurre con la población femenina, ya que, en lugar de estancarse, esta crece alrededor de 4 puntos porcentuales (pp).
Es decir, si se observa el comportamiento del excedente en las distintas fases de acumulación durante los primeros 15 años del siglo XXI, se puede sostener que la economía argentina funciona subabsorbiendo a un 30% de excedente masculino y con alrededor de un 48% de excedente femenino. Esto también refleja las dificultades que presenta nuestra política económica para reducir el grado de heterogeneidad de la estructura ocupacional. Implica entonces reconocer que los problemas de empleo no son “asignaturas pendientes” (Felder, 2012) ni “una anomalía del sistema” (Sassen, 2003), sino rasgos propios del periodo que nos ocupa, el de los mercados de trabajo de economías subordinadas socavadas por 25 años de neoliberalismo (Brown, 2020).
Algo importante para destacar es que la participación de mujeres en el sector informal de baja productividad crece durante todo el periodo: mientras que en 2003, alrededor del 30% de la PEA femenina se ocupaba en este segmento del mercado laboral argentino, a partir de 2008 se estabiliza alrededor del 35%. En todo caso, la disminución entre puntas 2003-2015 del excedente femenino se explica principalmente por la reducción de la tasa de desempleo de las mujeres, lo que se vincula también al mayor dinamismo de la economía, especialmente durante 2003-2008. El componente asistencial vuelve a ganar participación a partir de 2009 con la implementación de la Asignación Universal por Hijo, un programa que prioriza a mujeres-madres con infancias a cargo y que exige contraprestaciones en cuidado. Volveremos sobre este punto en el próximo apartado.
c. La etapa de recesión
En diciembre de 2015, asume la presidencia Mauricio Macri, político de orientación neoliberal. En un contexto económico recesivo, con inflación y estrangulamiento externo, la nueva gestión de gobierno adoptó un tipo de cambio flotante que se tradujo en una significativa devaluación de la moneda. Esta medida, más la quita o disminución de las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias, provocó una fuerte transferencia de recursos en beneficio de los sectores concentrados (Neffa, Brown, Balagna y Castillo Marín, 2022). También se aplicaron políticas de apertura económica que afectaron a distintas ramas industriales y a muchas pequeñas y medianas empresas, generando suspensiones, despidos y/o degradación en la calidad de los empleos. La reducción de subsidios a los servicios públicos básicos impactó rápidamente en los precios menguando el poder de compra de los salarios e ingresos de las familias, que cayeron, en términos reales, un 17% durante los 4 años de esta gestión de gobierno (Balza 2020).
La quita o disminución de las retenciones agropecuarias se conjugó con el restablecimiento del envío sin límite de utilidades de empresas extranjeras a sus casas matrices -lo que se tradujo en una intensificación de la fuga de capitales hacia el exterior – agudizando el problema de restricción externa (Neffa et al, 2022) que buscó resolverse con una fuerte política de endeudamiento, principalmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Wainer 2018). El PIB cae en promedio un 1% anual durante el periodo, profundizando la tendencia de estancamiento económico que caracterizó a la segunda fase del gobierno kirchnerista -cuando el crecimiento se ralentiza considerablemente- y la economía argentina entra en una etapa de recesión y crisis.
Todo esto tiene sus efectos sobre los indicadores sociolaborales, cuyo comportamiento pasa de la disminución del ritmo de mejoría y/o leve deterioro del periodo 2008-2015 hacia la profundización de su comportamiento negativo.
Como correlato se quiebra la tendencia de los excedentes registrada en el modelo de acumulación neodesarrollista. Por primera vez en todo el periodo se produce un crecimiento de ellos tanto en varones (+12%) como en mujeres (+5%). Ante los deterioros en el mercado laboral y en los ingresos, el aumento de la PEA masculina y femenina tendrá como principal consecuencia la suba del desempleo en ambos géneros. Esto último debe leerse como un indicador que muestra la envergadura de los problemas de empleo y de la crisis. En un contexto que acumula varios años de recesión, la ampliación del sector informal o las posibilidades de creación de empleos por parte del sector informal y/o economía popular llega a su límite. Es decir, en un contexto en el que se implementan políticas neoliberales, los excedentes crecen a un punto que la función “refugio” del sector informal se ve desbordada y los problemas de empleo se cristalizan en desocupación abierta -como ocurre también durante la década de los 90-. Este proceso golpea de manera particular a las mujeres, cuya participación en el sector informal de baja productividad se reduce (cuadro 1) mientras su tasa de desocupación crece. Esto puede explicarse por distintas razones: por un efecto discriminación que permite el desplazamiento de mujeres por varones provenientes de sectores más dinámicos de empleo; por la destrucción de las ocupaciones femeninas que en general suelen tener alto grado de precariedad; o, por generarse mayores dificultades para que puedan compatibilizar el trabajo remunerado con el trabajo de cuidados no remunerado que, en tiempos de crisis, suele incrementarse (Brown y Belloni, 2022). La caída de la participación en el componente asistencial debe leerse, por cuestiones metodológicas, como la transición de mujeres de la “inactividad” hacia la desocupación o informalidad -fenómeno también presente en épocas de crisis-; ya que, como veremos en el próximo apartado, la cantidad de perceptoras/es de programas sociales aumenta como consecuencia de las necesidades de regulación de los excedentes también crecientes.
Hemos analizado hasta acá la dinámica de los excedentes en distintas etapas de la economía argentina. A continuación, abordaremos la hipótesis que se desprende del marco teórico desarrollado en el segundo apartado de este trabajo, a partir del que estudiamos a la política social como una forma de gestión estatal del problema de subabsorción de fuerza de trabajo y, de conformación y regulación de los excedentes durante el siglo XXI.
Las políticas sociales como gestión estatal de los excedentes
En Argentina, para la implementación de programas sociales fueron necesarios algunos cambios institucionales que ocurrieron durante la década de los 90. En 1991 se promulga la Ley Nacional de Empleo (24.013) que se constituye en el marco normativo para la implementación de programas que transfieren ingresos a personas en situación de desocupación o informalidad, siempre que cumplan con contraprestaciones laborales (en actividades de trabajo directo o de formación y calificación para el empleo). Así, esta ley define los mecanismos institucionales para la gestión de los excedentes que caracterizan al estilo de desarrollo argentino, al mismo tiempo que sienta las bases para la desregulación y flexibilización de los mercados laborales.
Conforme se agudizan los problemas de empleo, se degradan las condiciones sociolaborales y amplían los excedentes (que alcanzan su pico histórico durante el estallido social de 2001), se consolida el marco institucional para la implementación de políticas sociales que transfieren ingresos hacia estos sectores exigiendo contraprestaciones a cambio. Como se señaló en los apartados teóricos, entendemos a estos programas como herramientas estatales que permiten administrar problemas estructurales de empleo y amortiguar la crisis laboral y de ingresos que el modelo de acumulación neoliberal generó durante el último cuarto del siglo XX en una economía dependiente y periférica como la nuestra. Así, mediante la transferencia de ingresos, se regulan las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, se gestiona la crisis de empleo e ingresos, se amortigua la conflictividad social y se garantiza el sostenimiento del régimen político (Valencia Lomelí, 2003). Y, mediante la exigencia de contraprestaciones y la focalización generizada, se moldean, configuran y regulan los excedentes.
En 2002, como “respuesta” estatal al estallido social de 2001 se implementa el Programa Jefes y Jefas de Hogares Desocupados (PJyJHD) con el que se masifica la asistencia, que ahora alcanza un nuevo piso de 2 millones y medio de personas. Por ello, la literatura especializada señala que el PJyJHD marca un punto de inflexión en la política socio-asistencial en nuestro país. Con la desarticulación de este programa en 20044 surge una nueva tipología de políticas sociales que transfieren ingresos a mujeres-madres con infantes a cargo y exigen contraprestación en cuidados (envío de infantes a establecimientos educativos y cumplimiento del calendario de vacunación). El primero en cumplir estas características es el Plan Familias para la Inclusión Social; luego se consolidan con la implementación de la AUH en 2009, un programa similar pero más progresivo - por institucionalizarse como un subsistema dentro de la seguridad social - y de mayor envergadura en términos de presupuesto y cantidad de perceptoras.
Durante los años que van del siglo XXI, la regulación de los excedentes combina estos dos tipos de programas, con contraprestación laboral o formación para el trabajo y con contraprestación en cuidados. Mientras que, se estima para los primeros, entre un 60 y 70% de sus perceptores son mujeres; los segundos priorizan la titularidad femenina, y las mujeres representan alrededor del 95% de las titulares de cobro. De hecho, como se muestra en el gráfico 1, las mujeres superan a los varones en tanto perceptoras durante todo el periodo de análisis, ampliándose la brecha conforme se degradan las condiciones económicas y sociolaborales y se expanden los excedentes. Esto indica nuevamente que son las mujeres quienes más se ven obligadas a acudir a esta forma de obtención de ingresos por las dificultades que tienen para participar de los trabajos remunerados, ya sea por la sobrecarga de cuidados al interior de las unidades domésticas, ya sea por la discriminación que sufren en el acceso a la reducida cantidad de trabajos disponibles.
Gráfico 1. Personas que perciben programas de transferencias de ingresos por género. 2003-2019.

Se contabilizan perceptores del Plan Familias para la Inclusión Social, el Prist-Argentina Trabaja, el Prist-Ellas Hace, el Programa de Empleo Comunitario, el Programa Hacemos Futuro, el Salario Social Complementario, el Programa Potenciar Trabajo y la Asignación Universal por Hijo. Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social, el Sistema de Indicadores Sociales, la ANSeS y el SIEMPRO.
Gráfico 2. Cantidad de personas por programa según contraprestación. 2003-2019

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social, el Sistema de Indicadores Sociales, la ANSeS y el SIEMPRO
En lo que respecta al primer periodo de análisis, 2003-2008, a pesar de que se mantiene la masividad de los programas sociales en relación a la década previa, cae la cantidad de perceptoras de la política social en un contexto de crecimiento económico con reducción de los excedentes. Desde nuestro marco interpretativo entendemos la desarticulación del PJyJHD en 2004 y el traslado de perceptores hacia programas de menor envergadura como consecuencia de las mejores condiciones económicas y sociolaborales que redundaron en menores excedentes y, por tanto, en menores necesidades de regulación.
Es decir, en un contexto de generación de empleo son más las personas que obtienen los ingresos necesarios para la supervivencia de su relación con las actividades mercantiles, lo que admite una retracción del Estado. Sin embargo, la política social encuentra durante este periodo histórico, un nuevo piso de perceptores que no se logra socavar y ronda el millón y medio de personas. Entendemos que esto es consecuencia de los rasgos que asumen los trabajos durante el siglo XXI en nuestro país, al no garantizar los ingresos suficientes para la reproducción de todas las personas que viven del trabajo, lo que vuelve “necesaria” la regulación de los excedentes y la transferencia de ingresos hacia estas poblaciones, incluso en aquellos momentos que se caracterizan por el crecimiento económico con generación de empleo. Así, la política social cumple con sus funciones de producción y regulación de la fuerza de trabajo. Por su parte, las peores condiciones relativas de acceso a los ingresos del trabajo que tienen las mujeres -en relación a los varones- sumado a la nueva tipología de programas que priorizan la titularidad femenina (gráfico 2), explican su sobrerrepresentación en la política socio-asistencial durante todo el período 2003-2019.
De hecho, también son ellas quienes se ven más afectadas durante el periodo 2008-2015. Como vimos en el apartado anterior, durante esta segunda fase neodesarrollista, cae -levemente- su participación en el sector informal de baja productividad y parecieran retirarse del mercado de trabajo por efecto desaliento -participan menos como desocupadas- mientras aumenta su participación dentro de los excedentes sólo como perceptoras de programas sociales. Es decir, por motivos ya enunciados en este trabajo, son las mujeres quienes más sufren el estancamiento económico, porque se destruyen sus empleos o porque son desplazadas por varones perjudicados en los sectores más dinámicos o porque aumenta su carga en tareas de cuidado. Sea cuál sea el caso (o las distintas combinaciones que puedan darse), durante un periodo de estancamiento económico, desde la esfera Estatal aumenta la población hacia la que se transfieren ingresos en tanto su reproducción social puede realizarse en menor medida dentro del mercado.
Pero, también es conveniente señalar, que en este momento histórico, se expanden fuertemente las políticas sociales con contraprestación en cuidados y titularidad femenina. Si se analiza este suceso desde nuestro marco interpretativo, podemos considerar algunas de las funciones de las políticas sociales delineadas por el Estado para la regulación y reproducción de los excedentes de fuerza de trabajo. En lo que respecta al primer punto, estos programas reproducen los estereotipos de género al colocar a las mujeres como las primeras responsables del cuidado, en un contexto de estancamiento económico en la que se retrae la esfera mercantil y se refuerzan las lógicas familiaristas. Esto bajo un discurso que refuerza las contraprestaciones en salud y educación hacia las infancias, lo que permitiría una regulación especial respecto a qué tipo de fuerza de trabajo se produce. Por último, se regulan y contienen los excedentes de fuerza de trabajo, a partir de garantizar un mínimo de ingresos hacia los sectores más afectados por la crisis.
Como señalamos líneas arriba, una parte importante de la gestión de los déficits de ingresos se realiza en los hogares a partir del incremento de las tareas de cuidado que realizan las mujeres, quienes logran sostener los niveles de bienestar con menos dinero. Emerge el carácter complejo de las políticas sociales. Por un lado, otorgan un lugar central a los hogares y al trabajo históricamente invisibilizado de las mujeres en la producción y reproducción de fuerza de trabajo (presente y futura) transfiriendo ingresos que facilitan y de alguna manera estarían reconociendo esta labor; mientras que, por el otro, los ingresos que transfiere son insuficientes para salir de la pobreza (Brown, 2020). La baja cuantía que caracteriza a los programas sociales pareciesen seguir fomentando y reproduciendo desde la esfera estatal aquella idea que señala al trabajo de las mujeres -o los ingresos que reciben del trabajo- como complementarios al del varón, transitorios y basados en la necesidad. Mientras esto ocurre con las mujeres, la titularidad de varones continúa la tendencia descendente del periodo 2003-2008 y se posiciona en 2015 en su mínimo histórico desde 2002.
El periodo neoliberal (2015-2019) se caracteriza por la agudización de la recesión económica y por un crecimiento de excedentes femeninos y masculinos. En términos generales, también se observa un aumento en la cantidad de población perceptora de políticas sociales. Esto último, que pareciera ir en contra del mismísimo espíritu neoliberal, en tanto es un modelo político que pregona por la retracción de la esfera estatal y la mercantilización de las vidas, puede explicarse, por esta función de contención social y reproducción que venimos señalando reviste a las políticas sociales que implementa el Estado dentro de las sociedades capitalistas. Sin embargo, si miramos más en detalle se observa que, al igual que lo que ocurre con los excedentes, durante este periodo hay un cambio de tendencia en la política social: por primera vez desde 2002, vuelve a crecer la cantidad de perceptores varones (gráfico 1). Esto también puede leerse como otro indicador de la envergadura de la crisis que generan las políticas macroeconómicas implementadas por este modelo de acumulación. Entonces: en un contexto de recesión económica crecen los excedentes masculinos y también la cantidad de varones que perciben ingresos desde los programas sociales. Las mujeres, por su parte, continúan aumentando como venían haciéndolo desde 2010. Nos interesa señalar en vistas de seguir reforzando las hipótesis que desarrollamos en este trabajo, que este cambio de tendencia ocurre también con las tipologías de programas que se implementan, observándose un incremento de perceptores en los programas con contraprestación laboral (gráfico 2). A partir de esta información, podemos volver a afirmar lo que se viene sosteniendo en los párrafos anteriores respecto al rol del Estado en la reproducción de ciertos estereotipos de género, asociados a la división sexual del trabajo. El Estado define -en el marco de disputas que se moldean desde los movimientos sociales y sindicales, es decir, desde abajo- cómo gestiona la crisis de trabajo e ingresos que se agudiza en este contexto histórico y lo hace estableciendo diferencias por género; a la mayoría de las mujeres les exige contraprestación en cuidado y a los varones trabajo (en el sentido más tradicional de la palabra).
A modo de síntesis
Este artículo ha buscado analizar el papel del Estado en la regulación y reproducción de los excedentes de fuerza de trabajo en Argentina durante el siglo XXI. Como principales resultados damos cuenta cómo afectan las distintas fases del ciclo económico al comportamiento de estos excedentes durante el periodo 2003 a 2019, evidenciando una relación entre las políticas macroeconómicas y el problema de subabsorción de fuerza de trabajo; pero señalando la conformación de un núcleo estructural de personas que la estructura productiva no logra absorber siquiera en contextos de crecimiento con generación de empleo. Señalamos que una parte de los excedentes masculinos encuentran en el sector informal de baja productividad un refugio durante los momentos de estancamiento y recesión económica, mientras que para los excedentes femeninos, este representa su condición de posibilidad en el acceso al trabajo durante las fases de crecimiento. A su vez, el estancamiento y la recesión económica afecta de manera diferenciada a los géneros. En el caso de los varones se expresa principalmente en la tasa de desocupación abierta, mientras que las mujeres se ven afectadas en todos los componentes: disminuye su participación en el sector informal de baja productividad, aumenta su participación como desocupadas y como personas inactivas que reciben ingresos de políticas sociales. Luego, a partir de entender que el Estado en las sociedades capitalistas cumple distintas funciones, entre ellas, la de conformación y regulación de los excedentes de fuerza de trabajo, analizamos las políticas sociales y damos cuenta de algunas de sus características, y también analizamos cómo afectan el proceso de regulación, conformación y reproducción de los excedentes de manera diferenciada por género. Especialmente señalamos que la ampliación de la población perceptora en este momento histórico se vincula a los problemas de subabsorción de fuerza de trabajo aunque observamos matices en relación al modelo económico que cada gestión de gobierno adopta y a distintas etapas en su interior. A su vez, damos cuenta de la emergencia de una nueva tipología de programas destinados a mujeres con contraprestación en cuidados, y a su repercusión en la conformación por género de los excedentes, al tiempo que señalamos a este proceso como una forma central de regulación y contención de aquella población que, si bien necesita ingresos para reproducir su vida y la del conjunto familiar, no cuenta con otras oportunidades económicas para hacerlo.
A partir de estudiar la relación que se teje entre la evolución y los rasgos de los excedentes en Argentina y los PTMC en dos modelos de acumulación distintos, con sus etapas económicas, en este trabajo aportamos elementos que expresan las dificultades que presenta el mundo laboral actual para garantizar la reproducción social de un conjunto cada vez más amplio de la población. Señalamos la importancia de las políticas sociales, en tanto herramienta estatal, para la gestión de los rasgos que adopta, en este momento histórico, la crisis estructural de empleo e ingresos de nuestras sociedades, sin desconocer, su carácter complejo y ambiguo. A la vez que, de algún modo, reconocería tareas -como el cuidado-, las valorizaría -transfiriendo ingresos- y compensaría -parcialmente- los problemas de pobreza e indigencia, establece parámetros de normalidad -roles de género-, reproduce la división sexual del trabajo -que relega a las mujeres a un papel de subordinación- y configura una lógica familiarista en la política asistencial abocada a la regulación de la reproducción social y contención de la población excluida.
Desde una perspectiva latinoamericanista, buscamos articular elementos de la teoría crítica del Estado y de las teorías feministas para recalcar sobre la parte funcional de las políticas sociales en el proceso de acumulación de capital. Allí damos cuenta cómo la reproducción de estereotipos de género también moldea los excedentes que este proceso genera: i. al establecer diferencias en el acceso al trabajo y a los ingresos del trabajo; ii. al reproducir jerarquías al interior de los hogares -suponiéndolos biparentales y heterosexuales- cuando se define qué cuerpos se ocupan de las tareas de cuidado no remuneradas y qué cuerpos del trabajo remunerado; iii. al “naturalizar” e invisibilizar la importancia de los hogares -y dentro de ellos, el trabajo de las mujeres- en la producción de bienestar necesario para la cohesión social, la reproducción social y el proceso de acumulación del capital.
Nota
1| Queremos agradecer enfáticamente los comentarios, reflexiones y sugerencias de las personas que avaluaron este trabajo y al comité editorial de esta revista. Sin duda, sus aportes han sido fundamentales para mejorar el contenido de estas páginas.
2) Nos referimos acá a las actividades precapitalistas en los términos empleados por Aníbal Quijano (2014, p. 127) es decir, al “modo de producción andino”, a la producción en la agricultura de subsistencia o al “colonato” de la “hacienda tradicional”.
3) Teniendo en cuenta las distintas edades jubilatorias, los límites etarios para los varones son de 16 y 65 años y para las mujeres, 16 y 60 años.
4) Con la gestión de gobierno de Néstor Kirchner este programa se desarticula paulatinamente en varios programas focalizados de menor envergadura (Manos a la Obra, Programa familias para la Inclusión Social, Seguro de Capacitación y Empleo, y sus diversas reconversiones).
Bibliografía
Alonso, V. N. y Rodríguez Enríquez, C. (2024) El excedente de la fuerza de trabajo en Argentina: un análisis desde la economía feminista. Revista Íconos, (78): 1-21.
Alonso, V. N. (2022) Desigualdades persistentes en un contexto de pronunciado crecimiento económico. Una lectura feminista y latinoamericana. Sociedad y Economía, (47): 1-21.
Alonso, V. N. (2020) Desigualdad de género en un marco de heterogeneidad estructural. El caso argentino durante la posconvertibilidad. Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales) Mendoza, Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, pp. 1-181.
Arakaki, A., Graña, J. M., Kennedy D. y Sánchez, M. A. (2018) El mercado laboral argentino en la Posconvertibilidad (2003 - 2015). Entre la crisis neoliberal y los límites estructurales de la economía. Semestre Económico, 21 (47): pp. 229-257.
Arruzza, C., y Bhattacharya, T. (2020) Teoría de la Reproducción Social. Elementos fundamentales para un feminismo marxista. Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda, 8 (16): 37-69.
Balza, S. (2020 La precariedad en los vínculos laborales. Límites de la estructura económica y marco regulatorio en la Argentina de la posconvertibilidad. Secretaría de investigación. Documento de Trabajo N° 7/2020, IDAES-UNSAM.
Barrera, F., y Pérez, P. E. (2019) Como comer y descomer: Flexibilización laboral y baja salarial durante el gobierno de Cambiemos. En: P. Belloni y F. Cantamutto (Ed.), La economía política de Cambiemos: Ensayos sobre un nuevo ciclo neoliberal en la Argentina (pp. 187-212). Argentina. Batalla de ideas.Brown, B. (2020) Mercados de Trabajo segmentados y políticas sociales. Un estudio sobre la (re)configuración de la matriz socio-asistencial en Argentina (2003-2015) Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales) Buenos Aires, Argentina, Universidad de Buenos Aires, pp. 1-325.
Brown, B., y Belloni, P. (2022) Género y trabajo asalariado. Revista De La Asociación Argentina De Especialistas En Estudios Del Trabajo, (63): 87-117.
Brown, B., y Pérez, P. E. (2016) ¿La condicionalidad como nuevo paradigma de política social en América Latina? De Prácticas y discursos. Cuadernos de ciencias sociales, 5 (6): 1-32.
CIFRA. (2011) El nuevo patrón de crecimiento. Argentina 2002-2010. Documento de Trabajo. Centro de Investigación y Formación de la República Argentina.
Ciolli, V. (2016) El papel del Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño de las Políticas Sociales en Argentina (2003-2009). Estudio comparado entre el ciclo de programas sociales financiados por el BID y el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” del Ministerio de Desarrollo Social. Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales). Buenos Aires, Argentina, Universidad de Buenos Aires, pp. 1-314.
Dalla Costa, M. (1972) Las mujeres y la subversión de la comunidad. En: M. Dalla Costa, y S. James, El poder de la mujer y la subversión de la comunidad. México: Siglo XXI.
Danani, C. (1996) La política social como campo de estudio y la noción de población-objeto. En: S. Hintze, Políticas Sociales. Contribuciones al debate teórico-metodológico. Buenos Aires, Argentina, Eudeba-CEA.
Federici, S. (2018) El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Ciudad de México, México. Traficantes de sueños.
Felder, R. (2012) Estado y acumulación de capital en la Argentina reciente ¿más allá del neoliberalismo? Voces del Fénix, (18): 14-19.
Féliz, M., y Pérez, P. (2007) ¿Tiempos de cambio? Contradicciones y conflictos en la política económica de la posconvertibilidad. En: J. C. Neffa y R. Boyer, Salidas de crisis y estrategias alternativas de desarrollo. La experiencia Argentina (pp. 319-352). Buenos Aires, Argentina. Miño y Dávila.
Féliz, M. (2016) Neodesarrollismo en crisis. ¿Está agotado el proyecto hegemónico en Argentina? En: M. Féliz, M. García, & E. López, Desarmando el Modelo. Desarrollo, Conflicto y Cambio Social tras una década de neodesarrollismo. (pp. 15-36). Buenos Aires, El colectivo.
Ferguson, S., y Mc Nally, D. (2013) Capital, fuerza de trabajo y relaciones de género. En: L. Vogel, Marxismo y Opresión de las Mujeres. Chicago, EE UU. Haymarket Books.
Giosa Zuazua, N., y Fernandez Massi, M. (2020) La calidad del empleo en la Argentina durante la pos-convertibilidad. Trabajo y Sociedad, (35): 573-601.
Lavopa, A. (2007) Heterogeneidad de la estructura productiva argentina: impacto en el mercado laboral durante el periodo 1991-2003. Buenos Aires, Argentina. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo.
Marshall, A., y Perelman, L. (2013) ¿Modernización, economías de escala, esfuerzo laboral? Exploración de los factores asociados con el crecimiento de la productividad del trabajo en empresas industriales. Desarrollo Económico, (52): 207-208.
Mezzera, J. (1987) Notes on segmented laubor markets in urban areas. Santiago, Chile. PREALC-OIT.
Neffa, J. C., Brown, B., Balagna, M. y Castillo Marín, L. (2022) Modelos de desarrollo y políticas de empleo. Estudio de caso 2015-2019. Buenos Aires, Argentina. CEIL-CONICET.
Offe, C. (1990) Contradicciones en el Estado de Bienestar. Buenos Aires, Argentina. Alianza.
OIT (2012) Panorama Laboral 2012. América Latina y el Caribe. Documento de Trabajo. Organización Internacional del Trabajo.
Pérez, P. E., y Brown, B. (2015) ¿Una nueva protección social para un nuevo desarrollismo? Políticas sociales en la Argentina posneoliberal. Estudios Sociales del Estado, 1 (2): 94-117.
Polanyi, K. (2011) La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Buenos Aires, Argentina. Fondo de Cultura Económica.
PREALC (1978) Sector informal. Funcionamiento y políticas. Santiago de Chile, Chile Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe - OIT.
Quijano, A. (2014) “Polo marginal» y «mano de obra marginal”. En A. Quijano, Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder (pp. 125-169). Buenos Aires, Argentina. CLACSO.
Salvia, A., Vera, J., y Poy, S. (2015) Cambios y continuidades en la estructura ocupacional urbana argentina. En: J. Lindenboim y A. Salvia, Hora de balance: Proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina 2002-2014. (pp. 133-172). Buenos Aires, Argentina. Eudeba.
Sassen, S. (2003) Los espectros de la globalización. Buenos Aires, Argentina. Fondo de Cultura Económica.
Souza, P. y Tokman, V. (1976) El sector informal urbano en América Latina. Revista Internacional del Trabajo, 94 (3): 385-397.
Tokman, V. (2004) Una voz en el camino. Empleo y equidad en América latina: 40 años de búsqueda. Santiago de Chile, Chile. Fondo de Cultura Económica.
Valencia Lomelí, E. (2003) Políticas sociales y estrategias de combate a la pobreza en México. Hacia una agenda de investigación. Notas para la discusión. Estudios Sociológicos, 11 (1): 105-133.
Wainer, A. G. (2018) Economía y política en la Argentina kirchnerista (2003-2015). Revista Mexicana de Sociología, 80 (2): 323-351.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Cuadernos FHyCS-UNJu

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System