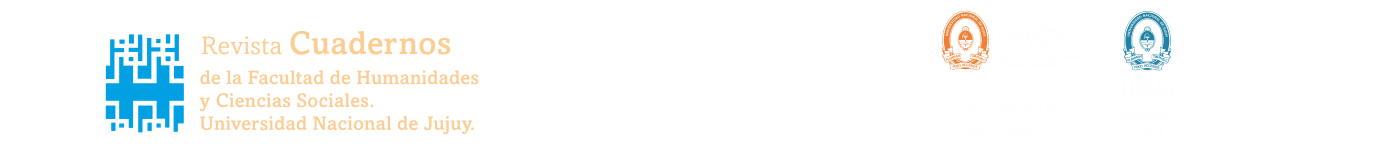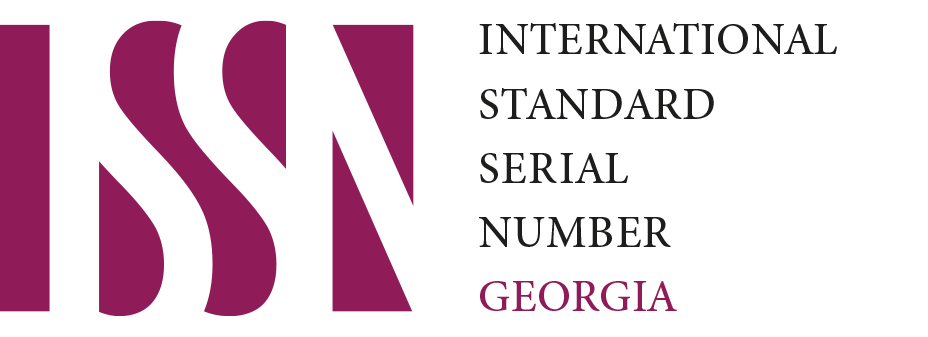Historia, un modo de hacer política: América Latina, indios y mestizajes
(History, a Way of doing Politics: Latin America, Indigenous People, and Mestizaje)
Octavio Marino Pedoni*
Recibido el 18/09/23
Aceptado el 12/12/23
* Área de Ciencias Sociales y Humanidades - Unidad Asociada a CONICET - Universidad Católica de Córdoba (UCC) - Obispo Trejo 323 - CP X5000IYG - Ciudad de Córdoba - Argentina.
Correo Electrónico:
ompedoni@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8813-5967
Resumen
Tendremos en cuenta que el uso de las categorías mestizaje y mestizo nos remiten a lo pasado. Es decir, no estamos diciendo que estas categorías carezcan de actualidad, sino que, encuentran su contenido en las consecuencias de relaciones ya establecidas entre sujetos diversos. En este sentido, en las historias de América Latina, al momento de usar las categorías en cuestión, se considera a los sujetos indios como sujetos vencidos dentro del horizonte epistemológico de Occidente. Además, dichas historias han tenido la función legitimar un conjunto deseado de relaciones entre sujetos diversos o, en otra palabras, un orden. Formulado de otra manera, han cumplido la función social de estructurar distintos modos de convivencia entre sujetos diversos. Lo han hecho señalando aquello que habría encontrado continuidad en la realidad de lo representado como América Latina, por caso, y aquello que ya carecería de actualidad. Este recorte sería consecuencia de un a priori antropológico que busca legitimidad para un conjunto determinado de intereses y deseos particulares. La metodología utilizada en este artículo se encuentra comprendida dentro de la filosofía latinoamericana en su vertiente historicista, particularmente, la propuesta por Arturo Roig.
Palabras Clave: A priori antropológico, América Latina, historia, mestizaje, política.
Abstract
We will consider that the use of the categories “mestizaje” and “mestizo” refers us to the past. In other words, we are not saying that these categories are out of date, but that they find their content in the consequences of relations already established in the past. In this sense, in the histories of Latin America, when using these categories, Indigenous subjects are considered conquered subjects within the epistemological horizon of the West. Moreover, such narratives have served to legitimize a desired set of relations between diverse subjects or an order. Formulated differently, they have fulfilled the social function of structuring various modes of coexistence between diverse subjects. They have done so by highlighting what has found continuity in the reality represented as Latin America and what no longer holds relevance. This would be a consequence of an anthropological a priori that seeks legitimacy for a particular set of interests and desires. The methodology used in this article falls within the scope of Latin American philosophy in its historicist perspective, particularly that proposed by Arturo Roig.
Keywords: Anthropological a priori, history, Latin America, miscegenation, politics.
Hambre de historia
El historiador francés Jean Chesneaux (1922-2007), en ¿Hacemos tabla rasa del pasado? (1977), dice que los sujetos tienen “hambre de Historia” y puede ser porque buscan “un refugio contra lo que hace daño” o porque tienen “voluntad de lucha, un aferrarse activo” (2005 [1977], p.23). Como resultado, se asume en el presente artículo que, las historias son recursos estético-políticos que pueden tener distintos usos y nunca resultan ser algo libre de intereses. Por ello, son objeto de disputa, porque sirven para decir qué es aquello que habría sucedido, sus contenidos y desde dónde se lo lee, para asegurar márgenes de libertad deseados y gobernar a un conjunto de sujetos diversos. Entre las prácticas que hacen a este control de registro de lo que habría pasado o sería tenido por pasado se encuentran las de ocultar fuentes mediante la selección y las preferencias del sujeto que lo busca ejercer. Porque, en ocasiones, aquello tenido por pasado tiende a persistir en el presente y a generar incomodidades por las consecuencias que provoca su observancia. Sin embargo, Chesneaux dice que existe una forma de contrarrestar esos olvidos voluntarios y seleccionados mediante “la reivindicación del pasado”, que ha querido ser ocultado, a fuerza de “una inversión de signos y de valores” (2005 [1977], p.41). Por todo lo anterior, considero que, se pueden encontrar relaciones con lo planteado por el filósofo argentino Arturo Andrés Roig (1922-2012): “hacer historia es también un modo de hacer política” (1989, p.11).
Jean Chesneaux (2005 [1977]), además, dice que en la disputa del registro de lo que habría pasado se juega, también, la justificación de un modo propio de existencia. Aunque este ejercicio es algo que alcanza o afecta a todo sujeto en diversos grados, Chesneaux destaca el ejemplo de los sujetos indios. Es decir, en palabras propias, dicho ejercicio que consistiría en la búsqueda de legitimidad como sujetos históricos activos y presentes. En el caso particular de los sujetos indios dicha reivindicación serviría para desmentir aquellas ideas, por mencionar algunas, tales como que los sujetos indios serían pasados porque ya se encontrarían integrados a las sociedades actuales de las repúblicas latinoamericanas; o que a fuerza de procesos de mestizajes ya no son indios y por ello no tendrían derecho a hacer reclamos desde dicha identidad. En relación a esto, como un referente destacado de la lucha de los sujetos indios por ese derecho a un pasado y la necesidad de historias que lo legitimen se puede hacer mención del pensador quechuaymara Fausto Reinaga (1906-1994). Quien fue un crítico de las historias occidentales, que les niegan capacidad dialéctica y política-estética a los sujetos indios representándolos como recursos disponibles a los intereses de Occidente.1 Esto ha sido hecho de distintos modos. Sobre ello, Reinaga dice, en su obra cumbre La Revolución India (1970), que “al indio se lo bautiza y se lo disfraza de una y otra cosa según los tiempos y según los regímenes, con objeto: a) de que page impuestos y b) que se mantenga en su condición de bestia-esclava” (2014 [1970], p.51). Por otro lado, en la misma obra, Reinaga critica a las historias oficiales por, en más de una ocasión, novelar el pasado (2014 [1970], pp.65-66).
Por último, después de lo expuesto, es el objetivo de este artículo aportar argumentos para comprender cómo las historias construyen y delimitan conocimientos y realidades en América Latina desde categorías como “indio” y “mestizaje”, en este caso en particular, desde una perspectiva crítica y reflexiva. Asimismo, pensar vías para explorar las implicaciones éticas, políticas y culturales de las historias que se cuentan y se legitiman en América Latina en relación con Occidente.
Todo es pasado
Para el filósofo español José Gaos (1900-1969) el pasado resulta ser algo de vital importancia para cualquier sujeto y es como consecuencia de que, si hay algo de lo que se puede conocer, o expresar, es sobre lo que ya ha ocurrido o se ha vivido. Porque el presente estaría siendo desde donde se le pueda dar forma al pasado y, a su vez, es éste el que brindaría conocimientos a los sujetos para desenvolverse en el presente. Por otro lado el futuro sería la posibilidad de proyectarse desde el pasado y del presente, y ayudaría, además, a delimitar un horizonte de opciones en el presente. Teniendo en cuenta este marco, se puede decir que América Latina sería algo pasado y es tal en tanto alguien lo valora, y le da coherencia, un orden. Como dice Gaos, en “El pensamiento hispanoamericano” (1944), “América Latina es un objeto histórico” y como tal “forma parte de un pensamiento” (2008 [1944], pp.92-93). Es desde ahí que se tendría que plantear preguntas sobre cuáles habrían sido los recortes y las selecciones que se han realizado para dar forma a eso que se conoce, o se experimenta, como América Latina. Así mismo, está indagación tendría que ser realizada, por ejemplo, en relación a las historias que hacen a cada república latinoamericana o las sociedades que componen a cada una de aquellas. Es decir, preguntarse por el horizonte epistemológico que le ha dado forma y aún lo sigue haciendo a ésta última.2 Por ello en uno de los puntos a indagar es sobre el papel que cumplen las historias en ese horizonte.
El filósofo mexicano Leopoldo Zea (1912-2004), en su libro Filosofía de la historia americana (1978), dice que la historia, en general, ha estado (¿o aún está?) dominada por una perspectiva eurocéntrica y que, su vez, ha servido para legitimar y explicar su propia hegemonía global. Lo cual, además, ha hecho de la historia una mera proyección de los intereses y valores del mundo occidental. Porque una historia siempre se cuenta desde un punto de vista, desde un sujeto que funge de índice para determinar lo que es valioso o aquello a destacar y desde el cual se estructura todo el relato. Por ello, se podría decir, toda historia es política y es una reconstrucción estética de lo que habría pasado o se habría experimentado. En el caso de la mayoría de las historias que han dado forma a América Latina, en general y hasta no hace poco, el sujeto que hace de fiel de balanza es “europeo u occidental” (Zea, 1978, p.29). En consecuencia, será mediante una relación dialéctica e histórica con aquel que los sujetos comprendidos en América Latina buscan dar forma a sus propias historias, en las que ellos puedan fungir de a priori antropológicos y no ser solamente sujetos narrados (Roig, 2009 [1981]). Porque no es solo quién cuenta la historia sino también cómo y qué es aquello que se cuenta. Ya que se tiene que competir con el monólogo occidental, que no pocas veces termina por ser el canon legitimador de lo que se ha de considerar como historia o como contenidos válidos a ser narrados. Es decir, serían sujetos occidentales los que determinarían aquello que es valioso en las realidades de América Latina y, obviamente, desde sus propios horizontes epistemológicos. Aquellos que se han impuesto y en los que desenvuelven sus existencias los sujetos en América Latina.
Cada vez que un sujeto se expresa desde un nosotros (nosotros los latinoamericanos, nosotros los argentinos…), se estará remitiendo a un a priori antropológico con sus implicancias estéticas, históricas y epistemológicas. Además, ese nosotros, en su enunciación plural, tendrá pretensiones de universalidad y en ellas, contenidas, normas y pautas para los sujetos que expresa y que las expresan. Como causa, cada nosotros es propuesta de síntesis de un conjunto de sujetos diversos y por ello se encuentra gravado por una “inevitable parcialidad”. Porque “el punto de partida […] es la ‘diversidad’” misma y es a partir de algo de esa multiplicidad en torno a lo que se construye una síntesis, y no en base a toda la diversidad (Roig, 2009 [1981], pp.21, 37). Como resultado, cada nosotros es señalado en cuanto tal porque un sujeto determinado es colocado en el centro de la diversidad como respuesta a cualquier pregunta sobre lo que estaría siendo.
Cada sujeto representa sus intereses y sus deseos expresando un nosotros delimitado ideológicamente (en base a un modo de hacer síntesis de todo lo que estaría siendo), que produce límites ontológicos con contenidos históricos. Para la filósofa argentina Adriana Arpini, ese origen ideológico es a causa de que cada síntesis se basa en “una afirmación válida para algunos” sujetos y a tal afirmación se la instituye “como universal” (2004, p.36). Aunque, hay que tener en cuenta, también, que esa característica de universalidad “silencia a los otros, ya que los enunciados supuestamente universales son afirmaciones hechas desde una parcialidad que consuma la dominación” (Rubinelli, 2008, p.53). En consecuencia, se podría decir que dichos límites dan cuerpo a un proyecto de aquello que se presupone que es o al menos debería estar siendo. Ese deber sirve como eje rector para establecer clasificaciones y jerarquizaciones de sujetos, lugares desde donde son proyectados dentro de la síntesis propuesta. Pero ésta, en tanto parcial, encuentra limitados sus alcances en cuanto enuncia y es enunciada por un sujeto histórico. Desde cada síntesis propuesta surge un nosotros que insiste en su ser y en una temporalidad que inaugura en su ser para sí, que nunca logra totalizar del todo al conjunto de sujeto diversos que tiene por objeto. Conformándose así “una historia de los modos de ‘unidad’ [síntesis], desde los cuales se ha tratado o se trata de alcanzar la comprensión de la diversidad” (Roig, 2009 [1981], p.25). Por último, es esa historia la que, de algún modo, permitiría “construir la objetividad […] a posteriori, cuando las contradicciones hagan evidentes las limitaciones de nuestra lectura de la realidad” (Rubinelli, 2008, p.54).
Derechos del vencedor y derechos del vencido
El filósofo mexicano Mario Magallón Anaya en su artículo “Filosofía política de la conquista” (1993) dice que aquellos que conquistaron y colonizaron lo que sería a futuro América Latina buscaron “legitimar” su empresa a base del tratado de temas como: “el carácter antropológico y la racionalidad del indio; el derecho de guerra y conquista; y la supuesta inferioridad geográfica del Continente Americano” (p.79). Esta práctica no resultó algo que solo quedara en el pasado, por el contrario, encontró y encuentra continuidad en nuestros tiempos presentes. Como consecuencia, aquel que tenga el poder de registro, tiene el poder sobre aquello que se nombre y se defina. Es en ese marco que la historia, entre otros recursos estético-políticos, cumple un rol importante. En el caso particular que trata Magallón Anaya se encuentra el siguiente planteamiento: “si el conquistador tiene o no derecho a apropiarse de lo que no le pertenece, y en honor a este derecho masacrar, humillar, esclavizar, someter a los conquistados”, encontrando justificación en la supuesta “misión salvífica y civilizadora” que llevaban adelante los conquistadores y en su creencia de pertenecer “a una cultura superior” y guiada por “Cristo” (un orden supuestamente metafísico, invariable y verdadero) (1993, p.81). Todo esto soportado por historias narradas por autores, a modo de ejemplo, como Tomás de Aquino (1225-1274). Desde este filósofo católico los conquistadores argumentaban su “derecho legal”, con un trasfondo aristotélico, a explotar a los sujetos indios. Porque, en palabras de Tomas de Aquino citadas por Magallón Anaya, “sucede que hay algunos defectuosos de razón por defecto natural, ellos han de ser movidos al trabajo servil, y esto es justo según la naturaleza” (1993, p.82).
Se dará todo un debate sobre el alcance de la legitimidad del uso de ese derecho a explotar a otro, en relación a el cómo y el por qué hacerlo de una forma determinada. Este proceso de deliberación tendría un hito importante, en el siglo XVI, con la Controversia de Valladolid (1550-1551), la cual no lograría concretar un dictamen final sobre el tema. En esa controversia entre Bartolomé de las Casas (Religioso intelectual español, 1484-1566), quien abogaría a favor de los sujetos indios, y Juan Ginés de Sepúlveda (Religioso intelectual español, 1490-1573), quien argumentaría a favor de la esclavitud de los sujetos indios, se buscaría, según Mario Magallón Anaya, la respuesta a los siguientes interrogantes: “¿realmente es posible hablar del principio universal de la igualdad entre todos los hombres? o ¿existe una diferencia sustantiva, por ejemplo, entre De Victoria y un antillano o un inca?” (1993, pp.90-91). Si bien se plantea que el debate rondaba en torno a determinar la humanidad de los sujetos indios, se podría decir que lo que se buscaba establecer era cuáles derechos les correspondían en tanto sujetos vencidos en una situación de guerra y en base cuáles argumentos, en donde la historia tenía un rol crucial. Porque se suponía que si los sujetos indios habían sido derrotados, o eran representados en tanto tales, era por alguna razón. Una de las preguntas posibles sería: ¿estaban en su ser aquellas razones que habían hecho a los sujetos indios perder la contienda? Al respecto, dice Leopoldo Zea en El Occidente y la conciencia de México (1953), que para “Sepúlveda […] lo importante es pertenecer o poder pertenecer a la cultura que forma, significativamente, las humanidades: la cultura que tiene sus orígenes en Grecia y en Roma” (1953b, p.30). Por lo cual, los sujetos indios se encontrarían en la situación de que “para alcanzar la humanidad no basta estar bautizado, el estar dentro de la gracia; es menester, además, alcanzar el conocimiento de todo el mundo cultural occidental y participar creadoramente en él” (Zea, 1953b, p.31). Mientras que para Bartolomé de Las Casas, según Zea en Filosofía de la historia americana (1978), “cada individuo es capaz de alcanzar por sí mismo” ese conocimiento al que se refiere Sepúlveda, incluso recurriendo a la imitación (p.126). Aunque, agrego, dicho proceso de imitación se puede constituir en una forma de subordinación y trabajo en favor, principalmente, de aquel que sirva de modelo y juez de la calidad de la imitación lograda.
El supuesto derecho de los conquistadores a disponer los vencidos también suele ser justificado con cierto, supuesto también, carácter de necesidad de las guerras. Sobre esto se puede leer, entre otros temas, en el libro La conquista de América. El problema del otro (1982) del filósofo búlgaro-francés Tzvetan Todorov (1939-2017), quien dice que a la posición de los conquistadores se la suele justificar también bajo el título de “guerras justas”, aquellas que como si fueran guerras preventivas se habrían hecho en nombre de la libertad u otro ideal insoslayable como la salvación de almas (Todorov, 1998 [1982], pp.115-117, 160-161; Magallón Anaya, 1993, p.84). Por ejemplo, la creencia que los sujetos indios que, supuestamente, vivían en la idolatría conocerían la verdadera fe de la mano de la Conquista y así serían salvos. Pero, ¿los sujetos indios necesitaban ser salvados? ¿De qué? Por otro lado, planteo como hipótesis, si la historia es comprendida como un proceso dialéctico entre sujetos agonistas, se podría esperar algún tipo de respuesta por parte de los sujetos indios como sujetos activos y autónomos. En donde sean estos la tesis de ese proceso o el a priori antropológico que estructura la relación y desde ahí re-plantear un recomienzo de la historia desde ese punto. En síntesis, a la caracterización posible de vencidos se podría agregar no por siempre.
En el “Sentido de la historia” (1980), libro del filósofo mexicano Luis Villoro (1922-2014), se puede deducir que en dicho sentido se encuentra un valor o algo tenido por valioso, a lo cual se busca representar de algún modo para comprender las razones de ser de una serie particular de circunstancias actuales. En otras palabras, comprender lo que sucede en el presente desde aquello que ya habría pasado, conjunto de presentes pasados. En relación a esto, se podría decir, es ese conjunto el que da sentido al presente actual y es desde éste último que se podría conocer aquello representable como presentes pasados. En consecuencia, cualquier sujeto tendría la posibilidad de moverse, al menos y pensándolo de un modo gráfico, en dos direcciones en la historia. Puede ser “como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes pasados, o como una empresa de comprender el pasado desde el presente” (Villoro, 2005 [1980], p.38), aunque siempre desde las circunstancias particulares que incitan al movimiento o el indagar al pasado. Por otro lado, la historia nunca estaría siendo desinteresada e individual, en cuanto construcción histórico-social vincula a sujetos diversos. A mi entender, la historia se escribe para otros, ante los que se quiere argumentar, justificar, fundar o instituir algo. Por ello, reforzando ideas antes expuestas, la historia como medio de comunicación se encuentra condicionada en sus formas y contenidos por las circunstancias a las que responde. Luis Villoro, entre otros tantos, pone de ejemplo de esta característica de la historia el que “la historia de México nace a partir de la conquista” y con la finalidad de “justificar la conquista o a determinados hombres de esa empresa, fundar las pretensiones de dominio de la cristiandad o de la Corona, dar fuerza a las peticiones de mercedes de los conquistadores o aun de nobles indígenas” (2005 [1980], p.40).
En el tiempo de las repúblicas latinoamericanas (Desde fines del siglo XVIII y principios del XIX en adelante) la historia, entre otras de sus funciones posibles, es fundadora y prueba de distintas pretensiones de proyectos de nación o de unidad. Proyectos que portan distintos deber ser que señalan y dictan medidas a seguir en vista a determinados futuros. Como consecuencia, Villoro dice que por sus usos la historia va de la mano con la ideología. Esto en cuanto lo que narre la primera está orientado por el enfoque y recorte de la segunda. Se podría reiterar, considero, que cada historia tiene un a priori antropológico que le otorga sus elecciones estético-políticas desde un conjunto de circunstancias determinadas. Por lo que la historia es un campo de lucha de sentidos, que son fuente de poder para aquel que los sostenga y establezca con ellos un horizonte epistemológico, desde el que se demarque un límite legal (legitimidad y control) de las formas posibles de ser. Sobre esto Villoro dice que “entonces [se] revela cómo, detrás de estructuras que se pretenden inmutables, está la voluntad de hombres concretos y cómo otras voluntades pueden cambiarlas” (2005 [1980], p.46). También, se podría decir, no existen certezas de cuál será el impacto o la relevancia a futuro de lo que narre una historia más allá de las pretensiones de los sujetos vinculados a esta. En otras palabras, ¿qué legitimidad tendrá una historia de hoy en los futuros presentes?
En el libro ¿Para qué sirve la historia? (2015), del historiador francés Serge Gruzinski hay un capítulo titulado, “Cuando los hombres empezaron a mezclarse”. Este apartado comienza destacando la relevancia de los procesos de mestizajes que se dieron con la expansión de lo que luego sería el imperio español, principalmente, y el imperio portugués, que pondrían en relación a territorios de los distintos continentes y a los sujetos comprendidos en cada uno de estos, que hasta entonces no tenían una conexión o un vínculo frecuente. Será, dice Gruzinski, “a partir del siglo XVI […] cuando se inician los grandes mestizajes planetarios” (2018 [2015], p.188). De este modo, los procesos de mestizajes se darán en casi todas las dimensiones que constituyen a cada sujeto, con ciertas excepciones en lo político ya que estarán signados por un marco colonial, el poder no se comparte. Es decir, los procesos de mestizaje serán respuestas o resultados a distintas imposiciones imperiales. Pero no serán solo los sujetos colonizados los que se tengan que adaptar a las nuevas circunstancias, también lo tendrán que hacer los sujetos colonizadores. Ya que, expresa Gruzinski, estos últimos “tienen que inventar y establecer políticas de coexistencia, de integración o de exclusión con unas sociedades, unos sistemas de poder y de creencias de una extraordinaria diversidad” (2018 [2015], p.190). En otras palabras, tienen que dar forma a un orden en base a las relaciones de poder que los tienen como dominadores. Todo esto, a su vez, conformó redes de vinculación y de circulación de sujetos, de objetos, de ideas, de conocimientos, de imágenes y de conceptos. Desde ahí los sujetos diversos relacionados por ese orden lograrían distintos grados de consciencia de no estar solos en el mundo y que, además, existían otros distintos a cada uno de ellos.
El proceso de mundialización, que tendría su comienzo a fines del siglo XV, pondría en contacto a una diversidad de sujetos, que pertenecían a sociedades igual de particulares. Desde el momento en que entraron en relación las diferencias entre los sujetos se hicieron evidentes y despertaron, en casos, las preguntas por las razones de esas desemejanzas relacionales. En consecuencia, también, se tendrían que explorar vías de diálogo para poder, de algún modo, comprender a los nuevos sujetos con que se estaba en relación. Por ello, la información y su manejo se volverían un objeto de valor y de poder para anticipar y controlar el proceder de los otros. Al respecto, Gruzinski dice que “la calidad de la comunicación va revelándose en cada caso; depende de los individuos, o de los grupos emergentes y de sus intenciones” y, además, sufre de continuos procesos de mestizajes (2018 [2015], p.192). Es decir, se producen cambios en los modos de relación y de intercambios dependiendo de la cotidianidad de los sujetos diversos. Sin embargo, el que los sujetos se pudieran comunicar no evitó que unos terminaran por imponer sus intereses y deseos por sobre los de los demás, e incluso que los eliminaran en tanto otros. Sí, la comunicación per se no resultó ser un recurso democratizador. Por ello, advierte Gruzinski que “la idea de que la comunicación y el intercambio entre los seres desactivan los conflictos puede resultar tan engañosa como el fantasma de las alteridades irreductibles” (2018 [2015], p.194).
En los distintos procesos de comunicación que se dan, como consecuencia de los procesos de mestizajes, en parte, funcionan bajo “lógicas de conquistas”, que buscan hacer compatibles a los sujetos colonizados a los órdenes impuestos por los sujetos colonizadores (Laplantine y Nouss, 2006 [1997], p.15). Este proceso consistiría, entre otras cosas, en cambiarles el horizonte epistemológico de referencia a los sujetos a compatibilizar, presentado al horizonte impuesto como insuperable y verdadero. Este horizonte será “el tiempo [temporalidad] europeo y el pasado bíblico” (Gruzinski, 2018 [2015], p.196). De donde se derivaran ideas como, por ejemplo, Dios, Progreso, Civilización y Humanidad. También, cabe agregar, que se impuso una particular división de trabajo, en donde los sujetos colonizados ocuparon el lugar de mano de obra barata y proveedores de materias primas. Además, se convirtieron en destinatarios compelidos de productos occidentales y de empréstitos provenientes del mismo Occidente. Por otro lado, los sujetos colonizados se verían coaccionados a occidentalizarse, no sin que mediara resistencia, y luego en sus interacciones locales irían generando un proceso por sedimentación de americanización, una occidentalización con características propias y concretas. No obstante, “las adquisiciones no” compensarían “aritméticamente las pérdidas”, dice Gruzinski, y las consecuencias de los procesos de mestizaje que se produzcan serán “inestables”, sujetos a cambios, “y no necesariamente acumulativos” (2018 [2015], p.197). En resumen, los resultados de los procesos de mestizajes no necesariamente producirían una historia lineal, aunque en ocasiones se represente lo contrario.
En mi opinión, si existiera una historia que comprenda a todos los sujetos diversos, o a su mayoría, sería aquella que esté engarzada a fuerza de procesos mestizajes y sus consecuencias. Los cuáles serían testimonios de las relaciones entre los sujetos diversos en el pasado y en el presente, y que, de alguna forma, anticiparían las relaciones del futuro. Por ello, la consideración de la existencia de un conjunto de procesos de mestizajes, también, daría cuenta o forma a preguntas sobre los porqués de las ausencias u omisiones de algunas relaciones entre los sujetos diversos en la historia. Además, en la misma línea, surgirían indagaciones sobre las discrepancias entre aquello que se dio y lo que se esperaba que se diera. Sin embargo, siempre existe un sujeto que funge de a priori antropológico, como se menciona en párrafos precedentes, que establece un recorte estético-político sobre lo narrado por las historias y sobre aquello por lo que se pregunta. En el caso de América Latina ciertos ámbitos fueron protegidos con posiciones anti-mestizajes, ejemplo de esto y al menos en los tiempos de colonia ibera, serían algunos “conocimientos europeos, como el dogma cristiano, la escolástica, el derecho, la pintura de los talleres insignes, la literatura cortesana o las lenguas sagradas o simbólicas” (Gruzinski, 2018 [2015], p.203). Ya que, en ellos, se podría decir, los sujetos colonizadores encontrarían las fuentes para legitimar, en parte, el orden que les imponían a los sujetos colonizados. De ahí, que ciertas cosas son directamente copiadas o imitadas, dentro de lo posible, desde los cánones occidentales por parte de los sujetos colonizados. Aunque esto se puede representar como espacios de libertad (por ejemplo, el arte barroco o el sincretismo religioso), lo que se buscaba asegurar es que las decisiones finales se mantuvieran en el control de los sujetos colonizadores.
Las consecuencias de los procesos de mestizaje, también, pueden ser comprendidos como testimonios del pasado y de los “procesos históricos de contacto, lo que queda” de ellos (Pompeo, 2009, p.217). En ese marco, todo sujeto sería mestizo en tanto sujeto de distintos procesos históricos y sus consecuencias. Desde dicha posición, cada sujeto podría encontrar en sus procesos de mestizajes las razones que lo harían ser lo que está siendo. Además, a su vez, desde esas razones tendría la posibilidad de poner en cuestión “categorías fundadas sobre el dogma de la estabilidad y de aquel dispositivo antropológico que reproduc[e] modelos falsamente objetivos y políticamente neutralizados, fragmentando realidades socioculturales que en cambio eran interconectadas y dinámicas” (Ídem, 2009, p.217). Por esto, una historia construida desde los procesos de mestizajes podría ayudar a recuperar distintos puntos de vistas sobre lo pasado o lo esperado. Sin embargo, una vez más subrayo, la escritura o rescritura de cualquier historia está condicionada por aquello que se tenga por prioritario al momento de dicho ejercicio. Por ese motivo, no habría reconstrucción posible del pasado que sea desinteresada, salvo que estuviera fuera de la historia. Además, porque nunca se podría rescatar todo del pasado, aunque sí representar que lo rescatado es todo el pasado. Por el contrario, con lo que se cuenta es con el acceso parcial de un sujeto histórico determinado y que en su particularidad condiciona el trabajo de recuperación acorde a sus preferencias. Según el historiador mexicano Enrique Florescano, La función social de la historia (2012), las preguntas por el pasado sobre todo son un tema de “política” (p.97). Esto como consecuencia de que el pasado, enunciado en singular, aunque considerado como una palabra de contenido plural, es una fuente de legitimidad importante y accesible a cualquier sujeto. Por lo que, la reconstrucción del pasado “para los poderosos” es “un instrumento de dominación” y, a su vez, “para los oprimidos” ha sido “la tabla afirmadora de su identidad, la fuerza emotiva que mantuvo viva sus aspiraciones de independencia y liberación” (Florescano, 2012, p.99). Por ello, reafirmando esta idea y concluyendo este apartado diré que, el pasado es un territorio de disputas y su recuperación más que una cuestión de verdades es una de fuerzas de persuasión. Si a esto se le añade que las consecuencias de los procesos de mestizaje como testimonios darían cuenta de la existencia de más de una posible recuperación del pasado, la cuestión se complica aún más.
¿A qué darle continuidad?
Las consecuencias de los procesos de mestizaje pueden ser controladas mediante la construcción de historias. Hacemos esta hipótesis en base a lo que Florescano expresa en La función social de la historia, en donde dice que el contar historias sirve para responder a preguntas tales como: “¿Quiénes somos? ¿Cuáles fueron nuestros orígenes? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? ¿Cómo llegamos a este punto o a esta encrucijada de la historia?” (Florescano 2012, p.22). Interrogantes similares, por ejemplo, a los que planteaba Simón Bolívar en Carta de Jamaica (1815) sobre los americanos. En otras palabras, las historias dan forma y límites a lo que es, estaría siendo, podría ser o debería ser un sujeto histórico en el contexto de un conjunto determinado de circunstancias. Además, las respuestas a las preguntas en cuestión hacen diferenciable a cada sujeto histórico dentro de la diversidad con la que coexisten y esto es, a su vez, un modo particular de organizar el tiempo y el espacio de una existencia, hace a una temporalidad que da fundamentos al sujeto en cuestión.3 Por otro lado, dice Florescano, “es esta temporalidad la que modela el mundo humano y provee al ‘yo’ y al ‘nosotros’ de continuidad y consistencia, de coherencia interna” (Ídem 2012, p.23). Conviene subrayar la importancia que implica la continuidad para un sujeto: el evitar perder relevancia en el tiempo, el continuar teniendo sentido dentro de un orden. En consecuencia, la forma en que una historia organice o periodice el tiempo no resulta algo que se pueda dejar librado al azar.
Para profundizar en lo que implica hablar de continuidad, en el sentido que se está explorando en el presente artículo, se puede recurrir a Arturo Roig y su texto “El método del pensar desde Nuestra América” (1994). Roig dice “que la periodización no consiste en un orden cronológico”, no es simplemente una sucesión lineal de hechos dada y obvia, por el contrario, es un “agrupamiento de hechos, dentro de ciertas fechas, que reciben una unidad desde una valoración que marca o señala una etapa. Es el sentido el que justifica las fechas y no viceversa” (Roig, 2008 [1994], p.132). Por esto, es posible pensar que un mismo sujeto histórico podría ser objeto de un conjunto de procesos de mestizajes y ser denominado mestizo en una temporalidad, y en otra, ese podría ser considerado un sujeto puro. Puesto que el cambio de denominación o el modo de representación puede resultar un recurso estético-político para legitimar o deslegitimar una posición de defensa de un conjunto de intereses y deseos. Sin embargo, vale aclarar que las condiciones materiales imperantes en cada caso ejercerán influencia en los resultados del ejercicio de esa defensa. Como consecuencia, a modo de ilustración planteo la siguiente pregunta: ¿hoy podemos afirmar a un sujeto político indio, que ha encontrado continuidad hasta la actualidad, gracias a que es un sujeto resultado de distintos procesos de mestizaje insoslayables? ¿Qué consecuencias tendría hacer esta afirmación?
Por otro lado, cada historia es representada como una unidad en sí, que hilvana una perspectiva de la diversidad que hace a un conjunto de sujetos a través de una periodización particular y en donde ésta se encuentra presente como una constante. Dicha periodización es una construcción histórica y gira en torno a un sujeto que le otorga cohesión, sentido y continuidad. A su vez, ese sujeto presupondrá todo un conjunto de historias seleccionadas precedentes, que le pueden otorgar contenido, fundamentos y justificaciones a sus modos de ser. Y, además, una vez ordenados en torno al sujeto se representan, sus modos de ser, como una sucesión temporal posible de ser expresada y comunicada a otro. Un ejemplo de ello es la versión en la que generalmente se nos representa la Historia Universal, con mayúscula, que consiste en una sucesión temporal “que va desde el mundo oriental, pasando por el grecorromano, hasta el cristiano-germánico. A su término se halla la liberación producida en Europa por la Revolución Francesa” (Löwith, 2008, p.283). Este modelo sería el que se puede encontrar en la obra del filósofo alemán Jorge Guillermo Federico Hegel (1770-1831), una historia centrada y contada desde Europa u Occidente. Esta historia, como otras, tendría algunos “presupuestos de larga vigencia”, para Roig estos serían: “la existencia de una ‘Historia mundial’; el desarrollo continuo de esa Historia y la existencia de hiatos o cortes que no llegan a quebrar aquel desarrollo” (2008 [1994], p.132). De ahí que, el planteamiento de una “continuidad”, según Roig, puede ser pensado como “un modo de ejercicio de poder” y, además, como “un recurso de ‘sobrevivencia’ y a la vez de ‘apropiación’” (2008 [1994], p.137). Por ejemplo, América Latina puede ser representada como un período dentro de la historia de Occidente. Pero como un episodio si se hace foco en resaltar sus particularidades en relación con Occidente o, desde otro a priori antropológico, con la historia de los pueblos que preexistían a la denominación América Latina.
Un proyecto de continuidad como ejercicio de poder implica que algunas historias no sean consideradas valiosas para darles continuidad y de ser incluidas lo son en tanto historias discontinuas. En tanto tales son historias episódicas. Su sentido se lo podría encontrar en la palabra episodio que, según Roig, “en el lenguaje griego”, esta palabra significa “una parte no integrante o una acción secundaria respecto de la acción principal” (2008 [1994], p.138). Es decir, estas historias son incorporadas como accesorias a una historia principal y no son ellas las encargadas de asegurar la continuidad. Sin embargo, advierte Roig, esto no implica que esas historias episódicas a futuro no terminen por ser periódicas; o que ya sean periódicas para otro sujeto. Si es que se considera que cualquier proyecto de continuidad, como también todo sujeto, es una construcción histórica y por ende no está libre de transformaciones. En nuestras palabras, no están libres de las consecuencias de algún proceso de mestizaje.
El historiador mexicano Edmundo O’ Gorman (1906-1995) en La invención de América. El universalismo de la cultura de Occidente (1958) comienza diciendo que no tendría que haber mayores dificultades para acordar “que el problema fundamental de la historia americana estriba en explicar satisfactoriamente la aparición de América en el seno de la Cultura Occidental” y que, como consecuencia de esto, cómo sería la forma en que es concebida “América y el sentido que ha de concederse a su historia” (O’ Gorman, 2006 [1958], p.15). En otras palabras, resultaría casi imposible expresar aquello que entendemos por América o América Latina o el ser mestiza de América Latina sin hacer referencia a Occidente; o al horizonte epistemológico de Occidente o de Europa occidental.
Habría que aclarar que América Latina no sería mestiza en sí, sino en tanto está en relación con Occidente y de su posición relativa dentro de las historias de éste último. Por otro lado, volviendo a la lectura de O’ Gorman para ampliar esta idea, él dice “que el ser de las cosas no es algo que de ellas tengan por sí, sino algo que se les concede u otorga” y lo hace dentro del debate de si se podría decir que América fue descubierta o si ya existía con anterioridad a la expansión de Occidente, aunque con otra lógica distinta a la dictada por el horizonte epistemológico de Occidente (O’ Gorman, 2006 [1958], p.48). Ante esto, agrega que la complicación de ese debate se encuentra en el suponer que algo es de determinada forma “desde siempre”, en este caso América, “cuando en realidad no lo ha sido sino a partir del momento en que se le concedió esa significación”, que a futuro puede variar o ser remplazada por otra forma (Ídem 2006 [1958], p.49).
Todo siempre tiende a cambiar, incluidos los sujetos y, por ende, junto a estos, las historias que los narran. Además, son aquellas que justifican las razones de ser, de una determinada forma, de cada sujeto. Sobre esto, Leopoldo Zea en América como conciencia (1953) dice que “el hombre es un ente histórico; es decir, un ente cuya esencia es el cambio” (1953a, pp.38-39). Porque los sujetos cambian junto con sus circunstancias y son expresiones de ellas. Como resultado, los sujetos no encontrarían en sí aquello que los hace ser y eso hace que los sujetos se encuentren en una búsqueda continua de apresar algo de la diversidad, en el movimiento del cambio, que legitime sus existencias o le otorgue sentido a sus intereses y deseos. En relación con esto, se puede leer en “Las tretas de la historia” (1943) de Zea, “todo historiador enfoca la historia desde el punto de vista de los intereses de su circunstancia. Los vivos se sirven de los muertos para justificar sus actos” (p.168). Es decir, todo sujeto busca aprehender algo del pasado dándole forma a fuerza de sentidos. Por ello, “ni la historia es posible sin la filosofía ni la filosofía sin la historia” (Hernández Flores, 2004, p.75). La cuestión aquí, considero, es qué sentido se le da u otorga al pasado. Porque lo que se aprehende del “pasado” es lo que un sujeto “necesita para afirmar su verdad y para justificar sus afirmaciones y sus hechos (presentes)” y, por consiguiente, esto se puede constituir en un recurso estético-político de liberación (Hernández Flores, 2004, pp.75-76).
Concluyendo
Para concluir citamos unas palabras de Leopoldo Zea contenidas en “La filosofía como historicismo” (1942):
Al hombre contemporáneo no le queda más remedio que afirmarse a sí mismo o afirmar a otros. No le queda más remedio que afirmar su personalidad o convertirse en masa modelable por otro, Este es el peligro del historicismo, exige demasiado. Es siempre un aquí y un ahora, no cabe la previsión, no cabe una meta; porque una meta es descanso, suspensión de la acción. No hay descanso, hay que estar siempre afirmando aun cuando se niegue. El que se niega a afirmar su libertad está afirmando su esclavitud (Zea, 1942, p.110).
Cada sujeto es historia y, desde su estar situado, puede brindar una versión de lo sucedido. Aunque después el alcance de cada historia estará sujeto a juegos de legitimidad dependiendo del horizonte epistemológico desde donde se le juzgue. En consecuencia, no todos los contenidos posibles tendrán la misma recepción y el mismo alcance. En el caso del mestizaje es algo, por lo general, más frecuentemente atribuido a América Latina que a Europa. Incluso llegando a decirse que una de las características propia de América Latina es ser mestiza, como si los resultados de los procesos de mestizaje fueran unidireccionales y no alcanzaran a todos los sujetos comprendidos por estos. Es decir, todos los sujetos se ven modificados en algo por los procesos de mestizaje. Pero se podría agregar que, si solo se considera que algunos se mestizan y otros no, nos encontraríamos frente a los resultados de la imposición de una mirada particular. Por último, podríamos pensar que sea un sujeto indio el que funja de a priori antropológico de nuestras historias y que mestizar implique indianizar, ordenar a los sujetos de un modo distinto. Esto sería un trabajo de revertir sentidos y estaría dado en que una relación o una mezcla puede ser abordada desde distintos lugares, si se considera que los procesos de mestizajes no son necesariamente lineales y que toda historia siempre tiene más de una versión.
Notas
1| Entendemos por Occidente, y términos relacionados, “al conjunto de pueblos que en Europa y en América, concretamente los Estados Unidos de Norteamérica han realizado los ideales culturales y materiales de la modernidad que se hicieron patentes a partir del siglo XVI” (Zea, 1955, p.8).
2| Modo histórico particular de producción, de reproducción y de distribución de conocimientos.
3| Breve consideración del Tiempo. El tiempo estaría organizado espacialmente, un momento después de otro, y el espacio es organizado temporalmente, porque se establece como una hoja de ruta para recorrerlo en base a preferencias de un sujeto histórico determinado. Aunque éste, hipotéticamente, pueda tenerlo todo a disposición, no puede expresarlo todo al mismo tiempo sin perder coherencia y cohesión en relación con los intereses y a los gustos a los que busca darle respuesta en un conjunto de circunstancias determinadas.
Bibliografía
Arpini, A. (2004) Posiciones en conflicto: latinoamericanismo-panamericanismo. En: H. E. Biagini y A. Roig (directores), El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX (T.1, pp.31-50). Buenos Aires, Argentina. Biblos.
Chesneaux, J. (2005 [1977]) ¿Hacemos tabla rasa del pasado? México, MX. Siglo XXI.
Florescano, E. (2012) La función social de la historia. México, MX. FCE.
Gaos, J. (2008 [1944]) El pensamiento hispanoamericano. En: A. Rossi (comp.), Filosofía de la filosofía (pp.92-144). México, MX. FCE.
Gruzinski, S. (2018 [2015]) ¿Para qué sirve la historia? Madrid, España. Alianza.
Hernández Flores, G. (2004) Del “circunstancialismo” de Ortega y Gasset a la “filosofía mexicana” de Leopoldo Zea. México, MX. UNAM.
Laplantine, F., y Nouss, A. (2006 [1997]) Il pensiero meticcio [Le Métissage]. Milán, Italia. Elèuthera.
Löwith, K. (2008) De Hegel a Nietzsche: la quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX. Madrid, España. Katz.
Magallón Anaya, M. (1993) Filosofía política de la conquista. En: L. Zea (comp.), Sentido y proyección de la conquista (pp.79-104). México, MX. FCE.
O’ Gorman, E. (2006 [1958]) La invención de América. México, MX. FCE.
Pompeo, F. (2009) Autentici meticci: singolarità e alterità nella globalizzazione. Roma, Italia. Meltemi.
Reinaga, F. (2014 [1970]) La Revolución India. En: F. Reinaga, Obras completas (T.2, Vol.5, pp.15-334). La Paz, Bolivia. VEPB/III-CAB.
Roig, A. (1989) La “historia de las ideas” y la historia de nuestra cultura. Cuadernos Americanos. Nueva Época, (17): 9-18.
Roig, A. (2008 [1994]) El pensamiento latinoamericano y su aventura Buenos Aires, Argentina. El Andariego.
Roig, A. (2009 [1981]) Teoría crítica del pensamiento latinoamericano. Buenos Aires, Argentina. Una Ventana.
Rubinelli, M., L. (2008) Aportes de la filosofía al análisis de expresiones de nuestra cotidianidad. Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, (10): 51-56. Recuperado de http://www.scielo.org.ar/pdf/efphi/v10n1/v10n1a04.pdf .
Todorov, T. (1998 [1982]) La conquista de América. El problema del otro. México, MX. Siglo XXI.
Villoro, L. (2005 [1980]) El sentido de la historia. En: C. Pereyra et al., Historia, ¿para qué? (pp.33-52). México, MX. Siglo XXI.
Zea, L. (1942) La filosofía como historicismo. Cuadernos Americanos, (5): 107-110.
Zea, L. (1943) Las tretas de la historia. Cuadernos Americanos, (9): 168-172.
Zea, L. (1953a) América como conciencia. México, MX. Cuadernos Americanos.
Zea, L. (1953b) El Occidente y la conciencia de México. México, MX. Porrúa y Obregón.
Zea, L. (1955) América en la conciencia de Europa. México, MX. Los Presentes.
Zea, L. (1978) Filosofía de la historia americana. México, MX. FCE.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2024 Cuadernos Fhycs-Unju

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System