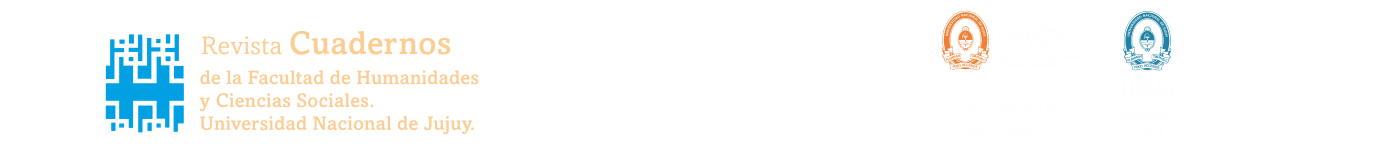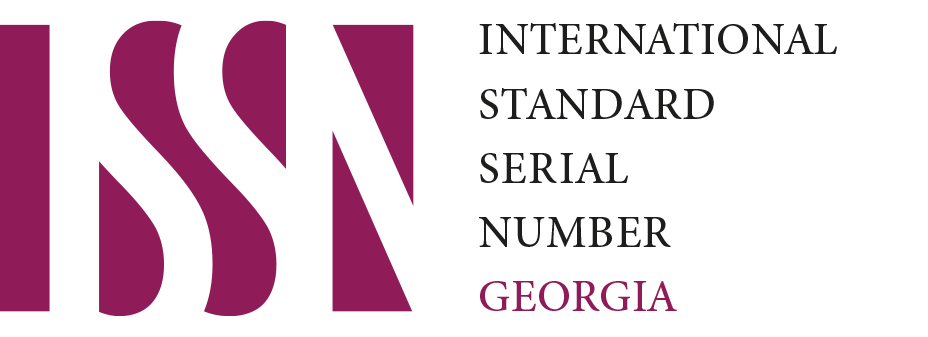Una aproximación a la educación remota de emergencia en Santiago del Estero, Argentina, en contexto de pandemia: periodizaciones, estrategias docentes e institucionales y sentires
(An Approach to Emergency Remote Education in Santiago del Estero, Argentina, in the Context of the Pandemic: Periodizations, Teaching and Institutional Strategies, and Sentiments)
Raúl Esteban Ithuralde1 - Silvina Corbetta2 - Silvia Sosa3 - Pablo Panosetti4 - Natalia Díaz Español5 - Fabiana Córdoba6 - Margarita Taboada7 - Ricardo Kaliman8 - Raúl Banegas9 - Irma Chazarreta10 - José Maldonado11 - Eugenia Bravo12 - Cintia Moreno13 - Teresa Peralta14 - María Inés Soria15 - Fiorella Tavolaro Iacovone16 - Emanuel Maximiliano Ruiz17 - Laurencia Lucila Silveti18
Recibido el 30/08/23
Aceptado el 11/03/23
1 Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES) - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSS) - Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)/(CONICET) - Licenciatura en Educación Intercultural (FHCSS-UNSE) - grupo de Didáctica de las Ciencias (IFLYSIB) - Universidad Nacional de La Plata (UNLP)/CONICET) - (CCPEMS-CEFIEC) - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) - Universidad de Buenos Aires (UBA) y Escuela Normal Superior Manuel Belgrano - Av. Int. Güiraldes s/n CABA - Argentina. Correo Electrónico: ithu19@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0002-9757-0530
2 INDES (FHCSS-UNSE/CONICET) - Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) y Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: silvina_corbetta@yahoo.com.ar - ORCID https://orcid.org/0000-0001-7664-3780
3 Tecnicatura en EIB con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: sosasilvia2181@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0002-2310-2144
4 Escuela Normal Superior Benjamín Gorostiaga Pedro León Gallo 270 - CP 4300 - La Banda - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: pablopanosetti@yahoo.com.ar - ORCID https://orcid.org/0000-0002-6313-0086
5 Tecnicatura en EIB con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: natydyaz1@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0001-7348-0883
6 Tecnicatura en EIB con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: fabianacordobac@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0001-8450-0915
7 Tecnicatura en EIB con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: margaritataboada1718@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0001-6446-411X
8 Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura (INVELEC) - Universidad Nacional de Tucumán (UNT)/(CONICET) Av. Benjamín Aráoz 800 - Pasillo 400 exterior norte - CP 4000 - San Miguel de Tucumán - Tucumán - Argentina. Correo Electrónico: rkaliman8@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0001-8476-2106
9 Tecnicatura en EIB con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) - Av. Belgrano (s) 2180 CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: raulbanegas2@hotmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0003-4182-8931
10 INDES (FHCSS-UNSE/CONICET) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: irma939@hotmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0002-7378-4702
11 INDES (FHCSS-UNSE/CONICET) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: josemaldonadoq@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0003-3457-3168
12 INDES (FHCSS-UNSE/CONICET) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: eugeniabravo1@hotmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0003-2452-7168
13 Tecnicatura en EIB con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Santiago del Estero – Argentina. Correo Electrónico: morenocintiav@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0001-6984-5245
14 Tecnicatura en EIB con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: luna_derecho@hotmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0002-1431-5236
15 Tecnicatura en EIB con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: maria_ines3@hotmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0002-9177-4188
16 Tecnicatura en EIB con Mención en Lengua Quichua (FHCSS-UNSE) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: ftiacovone@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0002-6626-4100
17 INDES (FHCSS-UNSE/CONICET) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: masi42@hotmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0003-3524-522X
18 INDES (FHCSS-UNSE/CONICET) - Av. Belgrano (s) 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero - Argentina. Correo Electrónico: laurenciasilveti@gmail.com - ORCID https://orcid.org/0000-0001-6284-9788
Resumen
En este trabajo exploramos la reconfiguración del trabajo docente durante la Educación Remota de Emergencia adoptada ante la irrupción de la pandemia de covid-19 en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Se realizaron entrevistas por vía telefónica o virtual a personal docente, directivo y a referentes comunitarios de diversas localidades y parajes de la provincia. Entre los resultados identificamos las estrategias desplegadas por las escuelas. Encontramos que la construcción y fortalecimiento de vínculos y formatos de acompañamiento (niveles centrales del sistema-escuelas, escuela-comunidad, escuela-familias y entre pares docentes y pares estudiantes) emerge como una estrategia privilegiada para sostener la continuidad pedagógica en este contexto.
Palabras Clave: Educación Remota de Emergencia; Pandemia de la covid-19; Trabajo docente.
Abstract
In this study, we explore the reconfiguration of teaching work during the Emergency Remote Education adopted in response to the outbreak of the COVID-19 pandemic in the province of Santiago del Estero, Argentina. Interviews were conducted by phone or virtually with teaching staff, administrative personnel, and community leaders from various locations and settings within the province. Among the findings, we identified strategies deployed by schools. We found that the construction and strengthening of bonds and support formats (between central levels of the system and schools, school-community, school-families, and among peer teachers and students) emerged as a privileged strategy to sustain pedagogical continuity in this context.
Keywords: Emergency Remote Education; covid-19 pandemic; Teacher Work.
Introducción
En el contexto de las drásticas y abruptas medidas implementadas por el Estado argentino en sus declarados esfuerzos por contener la propagación de la pandemia del Covid-19, el 16 de marzo de 2020 se suspendieron las clases presenciales, así como cualquier actividad que implicara una circulación masiva, en todos los establecimientos educativos a lo largo y ancho del territorio nacional. Medidas de esta índole fueron adoptadas en la gran mayoría de los países a nivel global, según lo reportado por la UNESCO.
Ante esta emergencia, al igual que en otros países, las autoridades educativas a nivel nacional y en las diferentes jurisdicciones comenzaron a implementar una serie de acciones con el objetivo de mantener operativo el sistema educativo, incluso en las condiciones restrictivas mencionadas. Estas acciones abarcaron diversos ámbitos y dimensiones, buscando aprovechar al máximo las capacidades de la tecnología virtual disponible y generando y distribuyendo material impreso para aquellos sectores de la población que no tuvieran acceso a la virtualidad (Cardini et al., 2020a).
Los estudios previos revelan que docentes, estudiantes, autoridades y familias se incorporaron de manera sumamente heterogénea y dispar a lo que se conoce como continuidad pedagógica (Anderete Schwal, 2021; Dussel, 2021). La pandemia surgió en un contexto de políticas educativas donde los planes y programas destinados a la formación de docentes en ejercicio, específicamente relacionados con herramientas pertinentes para la Educación a Distancia (como, entre otros, Conectar Igualdad, el Programa Nacional de Formación Permanente -PNFP- y el portal educ.ar), en su mayoría habían sido descontinuados o su sentido se había transformado durante el período 2015-2019, sin que se hubieran implementado nuevos (Cardini et al., 2020a). Además, se observa una variabilidad considerable en la respuesta de las diferentes jurisdicciones a este contexto (Cardini et al., 2020b), acompañada de marcadas desigualdades en cuanto a las condiciones de conectividad (Artopoulus y Huarte, 2022), aunque en su mayoría con escaso respaldo a las escuelas y docentes, quienes se vieron obligados a enfrentar esta situación basándose en su formación y experiencia previas.
La pregunta que aspiramos a explorar en esta contribución apunta a los efectos sociales del aislamiento en el ámbito educativo en el contexto de la pandemia, concentrándonos en la provincia de Santiago del Estero. El derecho a la educación, incorporado entre los derechos humanos fundamentales (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948), ha sido conceptualizado de diferentes maneras (Ruiz, 2020). En la interpretación que aquí adoptamos, implica la responsabilidad del Estado por garantizar una formación plena de toda la ciudadanía en conocimientos y capacidades que le permitan desarrollarse dignamente como seres humanos, incorporándose activamente a la vida social, con conciencia plena y crítica de sus derechos y deberes. En consecuencia, y con referencia a “equidad” (Ruiz, 2020), nos preguntamos en qué grado para los sectores sociales vulnerabilizados (que llegan a la educación en situaciones abiertamente desventajosas), las políticas de continuidad pedagógica en pandemia han significado una mayor inclusión o una mayor exclusión del sistema educativo. Se tiene como supuesto que estos grupos sociales se encuentran en una relación estructural de desigualdad que contribuye a reproducir y consolidar muchas otras desigualdades (laborales, calidad de vida, expectativas de vida, etc.), que a su vez se intersecan y refuerzan con las asimetrías de clase, generacional, género/sexo, territorio, lengua, etnia (Crenshaw, 1991).
Este momento entonces, aunque por un lado ha significado el incremento de las desigualdades pre-existentes, a la vez constituye, por el otro lado, una oportunidad para repensar los formatos instituidos en la enseñanza, sobre qué significan la inclusión y la igualdad, para analizar o interpelar el alcance de la justicia educativa según la diversidad sociocultural lo requiera, o para construir nuevas estrategias en los territorios y más potentes vínculos con las comunidades y su entramado de organizaciones.
Como en casi todos los otros aspectos de la vida social, desde el principio se intuyó que la pandemia iba a profundizar las desigualdades estructurales en el ejercicio del derecho a la educación. Por un lado, se hipotetizaba que la buena conectividad a Internet y la disposición plena de receptores de amplio rango y velocidad crean, para muchas/os estudiantes y docentes, las condiciones para establecer un contacto regular a través del cual planificar, implementar y participar de secuencias regulares y más o menos significativas de enseñanza y aprendizaje. Cualquier desmedro de estas condiciones, a su vez, conllevaría limitaciones más o menos graves a esa posibilidad; y la carencia de todas ellas supone una amplificación del requerimiento de mediaciones alternativas hasta niveles cercanos a la incomunicación práctica. Por otro lado, los relevamientos disponibles dan cuenta de las enormes diferencias entre los distintos grupos sociales (agrupamientos en base a categorías como: clase, etnia, raza, geográfica, etarios, etc.) en esa disponibilidad tecnológica. En consecuencia, los sectores históricamente vulnerabilizados, en un tenso contexto que afectó aún más a sus grupos familiares en lo que hace a las más urgentes condiciones alimentarias, laborales y sanitarias, vieron enormemente obstaculizada su posibilidad de incorporarse al proceso educativo en pandemia (Becher, 2020; Bocchio, 2020; Rivoir y Morales, 2021).
Pero la dimensión del incumplimiento a la garantía al derecho a la educación no termina de configurarse con la sola consideración de la disminución de la participación. Entendemos que “estar en la escuela” (aun en ese inestable “estar” de la virtualidad) es apenas un primer paso para la inclusión socioeducativa. Un “hacer escuela” desde los hogares de docentes y familias en unos casos, y en muchos casos también en la materialidad de los reconfigurados comedores escolares. Nos preguntamos si la escuela se reinventó desde los esfuerzos de profesores/as, maestros/as y niños/as y cómo lo hizo, qué emergió como “inédito”, en qué grado se logró contrarrestar las limitaciones estructurales de los sectores sociales vulnerabilizados, que se cristalizan en no haber atravesado socialmente ciertos tipos de experiencias y, entonces, no haber construido ciertos hábitos orientados hacia el estudio, el conocimiento y la metacognición (Bourdieu y Gross, 1990) que hoy (y antes) se requieren para la participación en las instancias de continuidad pedagógica. Todo esto en un contexto de creciente acorralamiento a los ministerios de educación nacionales por parte de organismos multilaterales de crédito, que, junto a las instituciones escolares, pierden soberanía educativa (Puiggrós, 2010). Así, la pandemia puso mayor tensión en las tramas que gobiernan los centros educativos (Nicolau, 2021). Entendemos que para abordar la desigualdad educativa no sólo se necesitan mayores recursos destinados sobre todo a sectores subalternizados, sino también inventivas que puedan ir construyendo alternativas pedagógicas acompañadas y sostenidas en políticas educativas populares (Puiggrós, 2010).
En Argentina, la educación inicial, primaria y secundaria, a la vez que la mayoría de la formación docente, es administrada por las diferentes jurisdicciones. Se reportan grandes desigualdades educativas entre jurisdicciones, a pesar de los intentos en las dos últimas décadas de otorgar mayor unidad al sistema educativo nacional. Comprendemos al Estado como el actor fundamental en la construcción de la política pública y de las racionalidades del modelo educativo hegemónico (Torres y Schugurensky, 1993) y a la escuela como un primer nivel de integración dentro del sistema escolar. Recuperamos la heterogeneidad de los espacios escolares, y las resistencias y procesos de contrahegemonía que allí se producen (Ezpeleta y Rockwell, 1983). Existe una autonomía en el trabajo vivo en acto (Franco y Merhy, 2016) por la que los/as agentes de la educación pueden tomar decisiones que impliquen una mayor inclusión o exclusión del Otro/a. En una misma escuela, bajo los mismos lineamientos pedagógicos, estos/as agentes pueden decidir comprometerse con la transformación del paisaje pedagógico en esta transición de lo presencial a lo virtual o, por el contrario, intentar transpolar sin muchas mediaciones sus propuestas y planificaciones pensadas para la presencialidad.
Este trabajo se desarrolla en la provincia de Santiago del Estero en Argentina donde el Estado provincial depende para su funcionamiento desde hace décadas de las transferencias de fondos federales (Martínez, 2007). La jurisdicción tiene uno de los mayores índices de analfabetismo del país (un 4,0% de su población mayor de 10 años se autopercibía como tal) y también de población que no ha accedido a un título de educación primaria (20% de la población mayor de 15 años en 2010) (INDEC, 2010). A su vez, es la segunda provincia con mayor proporción de población rural del país (33,1% en 2010), la mayoría de la cual corresponde a población rural dispersa (INDEC, 2010) y tiene una de los mayores índices de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas del país. Podemos así pensar geopolíticamente a la provincia como un espacio en la periferia de la periferia (Martínez, 2019). Se torna así un territorio interesante de indagación en torno a las políticas educativas diseñadas de manera central, sus efectos sociales y los significados construidos sobre éstas por agentes locales.
La continuidad pedagógica se dio en un proceso denominado como Educación Remota de Emergencia (ERE). Entendemos a la ERE como una situación no deseada ni intencional, sino que fue construida procesualmente y de distintas maneras en diversos escenarios educativos ante las restricciones a la movilidad establecidas como forma de gestión de la pandemia (Dussel et al., 2020). No ha sido entonces una Educación a Distancia (ya que no fue pensada ni diseñada como tal), ni tampoco una Educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje ya que en muchos casos no se han utilizado estos entornos, sino que tenemos una heterogeneidad de situaciones. En esta diversidad, se busca poder identificar estrategias fértiles para sostener la continuidad pedagógica en el contexto de pandemia del ciclo lectivo 2020.
El objetivo general de este trabajo es comprender las formas en que se configuró el trabajo docente durante la pandemia en la provincia de Santiago del Estero, desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2020. Específicamente, se pretende caracterizar diferentes etapas atravesadas por el personal docente, los obstáculos para desarrollar la ERE por parte de los/as docentes, los acompañamientos recibidos y las estrategias que identifican como fértiles y comprender los sentidos que le han asignado docentes y comunidades al trabajo docente en pandemia.
Metodología
Esta investigación fue desarrollada en el contexto del Proyecto “Identificación de estrategias y dispositivos institucionales y comunitarios significativos para mitigar los efectos sociales del aislamiento social preventivo obligatorio en los territorios” del Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina. Se sigue una perspectiva interpretativo crítica de investigación educativa (Carr y Kemmis, 1988), con un diseño de investigación exploratorio-descriptivo.
Se realizaron entrevistas en profundidad a personal docente y directivo de establecimientos primarios y secundarios de la provincia de Santiago del Estero entre septiembre y noviembre de 2020, elegidas con un criterio de alcanzar diversidad en cuanto a espacios geográficos, sectores socioeconómicos que asisten las instituciones y de conformación del personal docente. Las entrevistas fueron transcriptas en su totalidad y fueron sometidas a un proceso de codificación abierta y en espiral, generando en el proceso nuevas categorías de análisis a partir de una lectura flotante de las transcripciones. Se realizaron 19 entrevistas en establecimientos de nivel secundario: 3 en Termas de Río Hondo (2 a docentes y 1 personal directivo); 3 en La Banda (2 a docentes y 1 personal directivo); 3 en la ciudad de Santiago del Estero (2 a docentes y 1 personal directivo) y 10 en el Interior provincial (4 a personal docente y 6 a personal directivo). Se realizaron 12 entrevistas en establecimientos primarios: 2 en la ciudad de Santiago del Estero (1 a docente y 1 a personal directivo) y 10 en el Interior provincial (5 a docentes y 5 a personal directivo). Asimismo, se realizaron 5 entrevistas a asesores/as en salud integral adolescente del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) quienes se desempeñan tanto en escuelas secundarias del conglomerado urbano Santiago del Estero-La Banda y de dos ciudades del Interior, como en centros de salud de estas urbes.
Se realizaron además entrevistas a referentes comunitarios y/o barriales en espacios geográficos que coinciden con los de los establecimientos relevados, para aproximarnos a los sentidos asignados por las poblaciones a la ERE. Las entrevistas fueron realizadas en agosto de 2020(1).
Finalmente se relevaron documentos del programa Seguimos Educando, con foco en las actividades y contenidos en Educación en Salud sobre la pandemia.
La principal dificultad para la realización del trabajo de campo fue la conectividad de las personas entrevistadas, en particular de zonas rurales. En muchos casos debió recurrirse a llamadas vía telefónica, grabadas mediante aplicaciones.
Buscando desarrollar una generación conceptual, se recurrió al análisis de contenido (Bardin, 1977). Se pre-analizó inicialmente la información recogida recurriendo a la atención flotante como herramienta, releyendo los documentos, los registros de campo, las notas de las entrevistas, escuchando los audios y leyendo las transcripciones de las entrevistas. A partir de este pre-análisis, construimos las dimensiones para el análisis de la información, las cuales se utilizaron para organizar los datos construidos, que fueron sometidos a diversas rondas de análisis, en espiral, donde se fue articulando teoría y empiria.
Se construyó así una periodización del proceso de ERE entre marzo 2020 y noviembre 2020. Se identificaron también las estrategias desplegadas por el Ministerio de Educación de la Nación que resultaron significativas para el personal docente y/o directivo y se reconstruyeron los sentidos asignados a ellas.
Resultados
Los resultados están organizados en los siguientes ejes: a) Periodización del proceso de ERE; b) Obstáculos para la ERE; c) Estrategias de acompañamiento a la ERE; d) Estrategias fértiles y aprendizajes en contextos de pandemia; e) Sentidos asignados a la ERE.
Periodización del proceso de ERE
Con base a los resultados de las primeras entrevistas ha sido posible realizar una periodización preliminar del proceso de ERE. Tal esfuerzo de sistematización permite visibilizar etapas a partir de eventos que recogen aprendizajes de los propios actores en terreno e intervenciones ministeriales a escala nacional y provincial.
Primer período: 20 de Marzo 2020 hasta el receso invernal
En la mayoría de los establecimientos, fue un momento de ensayo y error con múltiples variaciones: se creyó en primera instancia que se iba a poder replicar la dinámica presencial en la virtualidad, con base a la implementación de videoconferencias sincrónicas, deviniendo más tarde en opciones asincrónicas o a partir de audios. En algunos establecimientos se probó la plataforma provincial que en un inicio trajo muchas expectativas, dado el acuerdo vigente con las empresas para el acceso libre y gratuito, sin embargo, fue abandonada a poco de implantarse. El acceso era sumamente dificultoso por la baja velocidad de conexión. El uso del WhatsApp fue otra de las opciones, sin embargo, y a pesar de llegar a una mayor proporción del estudiantado, no implicó para posibilidad de garantizar el hecho educativo: no llegaba la conectividad a totalidad de la matrícula y las familias no siempre disponían de móviles necesarios y en condiciones, para recepcionar el material, algo que fue generalizado en el país y la región (Anderete Schwal, 2022; Rivoir y Morales, 2021). Las escuelas comienzan a detectar que en muchos casos, las familias disponen de un único dispositivo en condiciones, el cual es utilizado por los adultos del hogar y en algunos casos por varios niños. La misma situación se replica en los hogares de los docentes.
Durante este período el Ministerio Nacional interviene con la publicación y distribución de cartillas impresas. Las escuelas, fundamentalmente, las rurales, y coincidentemente tanto las de nivel primario, como secundario se vieron obligadas a diseñar cartillas institucionales impresas, desde el inicio del año lectivo. Otras comenzaron con cartillas en formato digital que lentamente fueron constituyéndose como un material dual, es decir, que puede enviarse por vía digital pero que también está pensado para ser distribuida en forma impresa.
Segundo período: desde el receso invernal hasta inicios de septiembre.
Los establecimientos comenzaron a prepararse para la vuelta a una presencialidad cuidada, a preparar los protocolos para dicho proceso, que luego ante la aparición de numerosos casos en la provincia y de la transmisión comunitaria del COVID 19, la iniciativa fue abandonada. En este mismo período, ocurre lo que se denominó la semana federal de formación docente organizada por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), que brindó información para la anterior tarea de armado de protocolos. A juzgar por los relevamientos realizados, la participación y la valoración de las mismas es dispar entre los y las entrevistadas.
Desde el Ministerio de Educación de la Nación se comunica acerca de la implementación de una unidad pedagógica, que implicará evaluar de forma conjunta los ciclos lectivos 2020 y 2021 en los cursos que no sean de terminalidad de nivel, por lo cual no habría repitencia en los mismos.
Tercer período: desde inicios de septiembre de 2020 hasta noviembre 2020 (final del trabajo de campo).
En los establecimientos donde existe baja conectividad, comienzan a considerar a las cartillas en formato físico como el medio más efectivo para poder llegar al estudiantado.
Se realiza entrega de tablets a secundarios (preferencialmente a 3° año) por el programa nacional Juana Manso.
Se propone desde el Ministerio Nacional, la realización de proyectos integrados para disminuir la cantidad de materias/áreas de enseñanza. Esta acción recoge por cierto, experiencias que según entrevistados/as venían implementándose mayormente en escuelas rurales de nivel primario, y en agrupamientos(2), donde la nula o escasa conectividad impulsaron a re-diseñar la planificación escolar anual desde el inicio, para hacer viable la continuidad de los y las estudiantes en contexto de pandemia. Esta etapa es coincidente con el anuncio Ministerial de la no evaluación (ver Entrevista 23, nivel secundario, 2020, más abajo citada).
En las escuelas que tenían un núcleo de personal formado en el uso de tecnologías educativas, el proceso de considerar a las cartillas como el formato más efectivo para llegar al estudiantado (y que debían tener la posibilidad de ser impresas) y la necesidad de articular entre materias para disminuir el número de espacios curriculares fue más rápido. Incluso detectamos que algunos establecimientos iniciaron ya en mayo-junio sus tareas bajo estas modalidades. Esto da cuenta de formas de acompañamiento y trabajo cooperativo entre docentes, que antes habían sido observadas (Dono Rubio et al., 2022), pero aquí se visualiza con mayor precisión cómo estos procesos sostenidos en la formación docente continua sobre tecnologías educativas permitieron agilizar el pasaje a la educación remota. Se buscó además que no sea una mera transposición de la educación presencial a la educación remota sino en sí mismo una tarea creativa.
Obstáculos para la ERE
Conectividad y dispositivos
La falta de conectividad aparece como el principal y mayor obstáculo a la ERE, debiendo el personal docente construir propuestas que puedan ser adaptadas a la diversidad de realidades existentes, y entonces construyendo materiales y planificaciones que sean posible de realizarse a través de una comunicación por WhatsApp o semejantes y también por la entrega física del material, lo que también está en acuerdo con datos producidos a nivel nacional (Ministerio de Educación, 2020a) y en estudios anteriores (Anderete Schwal, 2021 y 2022, Becher, 2020; Rivoir y Morales, 2021). Otra problemática en escuelas de estudiantes de sectores múltiplemente vulnerados es la falta de conectividad y de acceso a computadoras del propio personal docente, que en muchos casos tienen formas de conectividad semejantes a las del estudiantado. Una docente comentaba:
“el director a nosotros en el grupo nos manda para cada grado la cartilla cuando sale, no? y yo aquí no puedo descargar. Tiene que darme señal de WiFi mi hija con su teléfono al mío para que yo pueda descargar y ahí veo la cartilla. Que es difícil también porque ya con este teléfono la vista se me está dificultando (risas)” (Entrevista 12, nivel primario, 2020).
En Escuelas donde el estudiantado tiene una mínima conectividad por datos, el uso de grupos de WhatsApp como espacios de retroalimentación, la producción propia de cartillas y el seguimiento de los/las estudiantes han sido las estrategias más efectivas, aunque no sin dificultades, coincidentemente con otros reportes (Anderete Schwal, 2022). Se resalta la necesidad de articulación entre materias en el nivel secundario, lo cual es muy difícil de lograr, y de contextualizar los contenidos a la situación sociosanitaria particular que está atravesando el mundo entero. El sostenimiento regular de la evaluación formativa, como instancia a la vez de seguimiento y de retroalimentación (es decir, como parte esencial del proceso de aprendizaje), es una fértil estrategia para promover la participación estudiantil. En los casos en que se han producido cartillas en formato digital, éstas igualmente deben ser pensadas también como un producto a ser impreso, para poder llegar a estudiantes sin ninguna conectividad o muy escasa. En ciudades medianas a grandes con esta modalidad de entrega de cartillas se dificulta la evaluación formativa, debido a obstáculos para recepcionar nuevamente esas cartillas ya completas y volver a entregarlas con retroalimentaciones.
La producción propia de materiales, pensados en función del estudiantado y retomando sus saberes para ponerlos en diálogo con los académicos, ha sido una estrategia fértil junto con la promoción de intercambios entre pares y con docentes (Bicca Charczuk, 2020; Dono Rubio et al., 2022):
“quienes tienen dificultades para conectarse porque no tienen dispositivo, porque no tienen conectividad o porque no tienen datos, trabajan con cartillas. Las clases hay que adecuarlas para que un estudiante las pueda resolver, imprimir y resolver en papel. Y grupos de WhatsApp, grupos de consulta y de ayuda por WhatsApp” (Entrevista 5, nivel secundario, 2020)
En ámbitos de nula conectividad (por cuestiones económicas o porque no existe señal, como en zonas rurales o periféricas), el uso de cartillas en formato físico, que son devueltas al personal docente (con los cuidados sanitarios correspondientes) para que realice una evaluación formativa antes de que vuelvan al estudiantado ha resultado una fértil estrategia para promover la participación estudiantil. Sin embargo, tanto la entrega de las cartillas impresas como la devolución de las mismas implicó, por cierto, una logística particular según los contextos.
Este proceso de ERE significó una carga económica sobre las familias de los y las estudiantes y docentes. Lo cual se hizo posible sólo en algunos casos donde pudieron adquirir nuevos dispositivos, servicios de Internet por cable o satelital o con mayor frecuencia paquetes de datos para poder acceder a su derecho a la educación, dando cuenta de un aumento de las brechas educativas ampliamente reportado (Anderete Schwal, 2022; Becher, 2020; Rivoir y Morales, 2021). Algunas escuelas realizaron múltiples esfuerzos para apoyar este proceso. Las acciones que se organizaron, entre ellas sorteos y/o concursos con carga de datos como premios entre estudiantes fueron por cierto, estrategias posibles frente a la imposibilidad de asegurar la entrega de datos para todas las familias con mayores vulneraciones, sino solo a aquellas que resultaban beneficiadas en la distribución de los escasos recursos que los/las docentes, desde sus propias economías familiares, podían aportar.
Formación docente y lógicas de trabajo docente
La formación docente inicial, aun en la actualidad, carece de una sólida y rigurosa formación en el uso de tecnologías educativas y en una educación a distancia (en este caso, de emergencia). Esto es más crítico cuanto más atrás en el tiempo haya ocurrido dicho proceso de formación docente inicial. Por lo cual, se ha requerido de un lento aprendizaje del cuerpo directivo y docente, a partir de prueba y error mayormente, para ir construyendo las estrategias más fértiles para cada situación particular, lo que Dono Rubio et al (2022) encuentran que se potenció en el trabajo compartido y el intercambio entre colegas. Sería necesario repensar los diseños curriculares de la formación docente inicial para tener más instancias de articulación teoría-práctica en general y en el uso de tecnologías educativas en particular. Estas últimas, potencian el aprendizaje, pero requieren de una planificación y acciones activas del personal docente. Una docente de nivel secundario nos habla acerca de la importancia de las tecnologías educativas y la necesidad de aprenderlos como docentes:
“El primer aprendizaje es que es necesario incorporar en la enseñanza la tecnología. Porque a veces la tenemos la tecnología y no la usamos bien. Los videos, que sepan interpretarlos. Entonces, que nosotros tenemos que aprenderlo y que tenemos que educarlos a los chicos también” (Entrevista 2, nivel secundario, 2020).
En unos pocos establecimientos, una proporción significativa del personal docente y directivo cursó propuestas de formación docente continua en tecnologías educativas, casi enteramente en el INFOD. Quienes las han realizado, valoran de forma muy positiva las diferentes acciones de formación docente continua gratuitas que habían sido llevadas adelante desde el Ministerio de Educación de la Nación, sea desde el programa Conectar Igualdad como del INFOD (en particular las especializaciones que se focalizaban en el uso de tecnologías educativas como la Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje). Este personal formado en tecnologías educativas fue muy importante en la formación de sus colegas en el uso de las mismas durante la ERE y en la organización de la misma. En una escuela urbana, por ejemplo, un docente nos cuenta:
“Cuando inició esto de la pandemia y las escuelas medio que, las escuela y los profes salieron al voleo, cada uno como se le ocurría a intentar, yo diría cumplir con el trabajo y/o puede ser también, sostener la continuidad educativa y el vínculo pedagógico. Frente a eso, que era unos por el más avanzado se mandó por Classroom, otros por WhatsApp, otros sacaban fotos de actividades de la carpeta o de los libros y las mandaban. Frente a eso, los directivos de la escuela nos convocaron a mí y a otros más. A aportar a un grupo que le llamaron Tutoriales. Fijate vos ya el nombre que le pusieron al grupo, indica que estaban perdidas las autoridades. Nosotros lo primero que propusimos, con tres o cuatro más es trabajar con Google Drive, a través de un par de ejes que articularan y con propuestas integradas. Esto genera un montón de resistencia de los docentes. Lo curioso de esto es que los que más clara la tenían, no se si clara, pero en términos de formación, querían armar su aula y que el resto se arregle como pueda. Nosotros decidimos ese despelote, meterlo primero en estas actividades de, por ejes que articularan vinculados al COVID, cuidar la vida y cuidar la del otro, ponele, era uno de los ejes; 200 años de la autonomía de Santiago y otras cosas más. Un poco ecléctico, quizás. Pero los profes elegían ejes para articular y armábamos una propuesta en Drive, que socializábamos con los estudiantes por donde se pudiera. Eso y después de eso empezamos con la propuesta de vamos a laburar con la plataforma del INFOD. Esa migración demandó capacitación a todo el mundo” (Entrevista 5, nivel secundario, 2020).
Se evidencia también que esta formación del plantel docente en tecnologías educativas, o al menos un núcleo de éste, permite avanzar más rápido en las etapas que hemos marcado en la periodización: por ejemplo, en nivel secundario se plantea trabajar en proyectos integrados desde casi el inicio de la pandemia, en alternativas diversas para llegar a estudiantes con diferentes tipos de conectividad, etc., algo que el Ministerio de Educación de la Nación recién planteó en agosto de 2020 y se trabajó en la Semana de Formación Federal.
Es interesante notar cómo la lógica de la modularización del trabajo docente (Nicolau, 2021) es apropiada por las personas, lo que se evidencia en las resistencias relatadas por el docente anteriormente, en la que docentes con formación en tecnología educativa buscaban trabajar sólo con su materia, mostrando reticencia al trabajo cooperativo con colegas. La pandemia ofrece entonces la oportunidad de poner en acto formas vinculares y estrategias de enseñanza alternativas en el trabajo docente.
Comunicaciones del Ministerio de Educación de la Nación
Una cuestión que aparece en la mayoría de las entrevistas en nivel secundario es que la participación estudiantil tuvo una fuerte caída luego de las comunicaciones del Ministerio de Educación de la Nación sobre la instauración de la unidad pedagógica (por la que se evaluarían conjuntamente los años 2020 y 2021). Es de recalcar que no es que se comunica la deserción, sino que las/os estudiantes dejan de participar en las actividades. El personal docente y directivo manifiesta que dichas comunicaciones debieron haberse realizado a final de año y que fueron pobremente realizadas, no llegando a explicar con claridad en qué consistía una unidad pedagógica.
“Ahora como veíamos que había muy pocos resultados y como que se iba cayendo el interés de los chicos por el tema de la escuela y de los contenidos. Por muchas, por muchos factores, por ejemplo las declaraciones de nuestro Ministro de Educación o rumores de que, digamos, que este año era, era promocionable para todos, que no va a haber repitencia, que no va a haber examen, que no había que evaluar. Y bueno, digamos que esa información se ha tergiversado un poco y ha habido, ha bajado el nivel de interés de los alumnos por el tema educativo, ¿sí? Es que había alumnos que participaban ahí a medias, digamos, que han tomado esa información como un poco para su perspectiva y para sus intereses. Digamos que se han borrado del mapa, por así decir” (Entrevista 23, nivel secundario, 2020).
Acompañamiento al proceso de ERE
Con base a un trabajo de relevamiento de acciones institucionales desarrolladas en el marco de la pandemia es posible mencionar las siguientes que se detallan a continuación.
Acciones del Ministerio de Educación de la Nación
Programa Seguir Educando
El programa Seguir Educando ha producido materiales en formato de cartillas digitales y audiovisuales y también han sido entregadas en formato papel. Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas han sostenido que no han sido útiles estos materiales por diferentes motivos: porque las cartillas suponen una mínima conectividad (con uso de videos, pedido de búsquedas de información, etc.), porque tienen una alta complejidad y demasiada densidad de tareas por semana, porque no se adaptan al territorio, porque no han llegado en tiempo los materiales en formato físico. Este bajo porcentaje de uso de los materiales de dicho programa sigue la tendencia nacional (Ministerio de Educación, 2020a):
“las [cartillas] de Nación tenían un problema por el nivel de complejidad de las actividades. Para el final, en julio, ya teníamos las institucionales y les hemos empezado a dar a los chicos, y muchos, muchos están trabajando con las cartillas. Por ejemplo, hoy en el turno mañana y de la tarde estamos recibiendo las cartillas en formato papel para que después podamos distribuir y que los profes corrijan” (Entrevista 13, nivel secundario, 2020).
“pensamos y diseñamos una planificación, un recorte no solamente contenidos, sino de propósitos pedagógicos, de coyuntura y dijimos abril, mayo, junio, cada mes, cada cátedra tiene que generar una cartilla teórica práctica, independientemente de lo que mande de nación, que lo dimos para cumplir un trámite administrativo. Pues no sirve, no sirve. Digo, fue diseñado en un gabinete en Buenos Aires. No sirve, no sirve. Para ilustrar cosas sí, pero no sirve para para darle una continuidad pedagógica. Entonces qué hicimos abril, mayo y junio cartillas. En julio hicimos recuperatorios semi presenciales con otras cartillas y cerramos la primera etapa año” (Entrevista 18, nivel secundario, 2020).
Hemos relevado dichos materiales para 4° y 5° año de nivel primario y observamos que hay poco trabajo respecto a la pandemia y las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) y su continuación en distanciamiento (DISPO) (entre otras Ministerio de Educación de la Nación, 2020b, 2020c). Cuando las hay, adoptan una perspectiva normativa, protocolarizada, desde una visión casi moral, que no promueve una problematización de las medidas de prevención y una apropiación crítica de las mismas en base a un trabajo sobre sus fundamentos, aportando mayormente líneas para acciones protocolarizadas, alejándose así de un modelo participativo de Educación para la Salud (Fainsod y Busca, 2016). Por ejemplo, en el Cuaderno 2 para 4° y 5° año de primaria, lo único que se trabaja sobre la pandemia es acerca de la importancia del lavado de manos, donde se propone realizar un experimento para comprobar que en las manos de niños y niñas que han sido lavadas previamente hay menos microorganismos que en las que no han sido sometidas a dicho tratamiento (Ministerio de Educación de la Nación, 2020c, p. 34, 37, 42 y 62). Como última actividad incluso se relata la experiencia de Semmelweiss en un servicio de maternidad hospitalario de Budapest en el siglo XIX y su hipótesis de que el lavado de manos disminuía la mortalidad en el parto. Se trata así de la imposición de una perspectiva propia de los espacios centrales del país como si fuera universal a realidades bien heterogéneas en términos sociales y geográficos, produciendo así nuevas desigualdades. Tampoco se busca promover el reflexionar sobre qué medidas de cuidado colectivo y/o comunitario podrían implementarse, como sí lo hace la propuesta descripta anteriormente por el docente en la Entrevista 5, en donde se articulaban contenidos con la reflexión situada sobre el cuidado propio de las/os Otras/os. Esta labor podría haber actuado de forma coordinada con las acciones de comunicación del Ministerio de Salud de la Nación y de instancias provinciales y municipales, aumentando la adherencia a las mismas.
Semana de formación docente del Infod
En agosto se ha llevado adelante una semana de formación continua en servicio, en las cuales se ha interrumpido la actividad con el estudiantado para que el personal pueda dedicarse a formarse en sus horarios de trabajo y que destacan ante todo por las temáticas en relación a la emergencia sanitaria y protocolos para la vuelta a la presencialidad como por el rescate de diversas experiencias en los territorios que muestran que hay dificultades comunes.
Sin embargo, el trabajo de campo, mostró que tales acciones fueron disparmente recibidas.
A una parte del personal entrevistado le resultó significativo el rescate de problemáticas concretas en los territorios, articuladas con debates y posicionamientos teórico-políticos, dando cuenta de diversidad de estrategias posibles construidas en las escuelas, y porque brindaron datos sobre la pandemia.
“han sido muy valiosas. ¿Por qué? Porque estaban bien contextualizadas en la pandemia, en la distancia. Esa semana que ha sido fuerte, de la... de la Formación Docente, a nivel Federal, también me ha parecido muy valioso porque las profesionales han abordado, desde todos los aspectos la realidad; sobre todo desde la subjetividad de los sujetos de aprendizaje. De ese niño, de ese niño, bueno, sometido, digamos, a este escenario tan distinto, a donde a veces, a donde a veces también uno como docente, en los primeros tiempos, no dimensionaba, digamos, cómo los iba a afectar” (Entrevista 19, nivel primario, 2020).
Una crítica ha sido que ha llegado tarde, que hubiese sido necesario que se desarrolle antes en el año. Entre quienes no resultó significativa la formación, existieron argumentos donde tal acción fue asociada más bien como una charla o conversación de escaso impacto para su tarea.
Resta en este sentido evaluar los motivos que hacen a la diferenciación entre las valoraciones provenientes de los citados universos. Lo cual podría deberse, desde un análisis preliminar, al grado de dificultad que atravesó la ERE, según la condición rural/urbana, la conectividad en los territorios y la situación socioeconómicas de las familias.
Acciones provinciales
La provincia de Santiago del Estero ha producido también cartillas, solo en formato digital. Éstas han sido utilizadas en mayor proporción que las de Nación en el universo entrevistado. En aquellos lugares donde hubo conectividad para poder usarlas, tuvieron más aceptación que las de Nación por estar en mayor acuerdo con la realidad de los establecimientos. En otros casos, las han impreso para su distribución. Muchas escuelas prefirieron utilizar materiales de producción propia (muchas veces luego de haber ensayado con los demás materiales y no haber resultado).
La provincia construyó una plataforma que generó expectativas de uso inicialmente, pues no implicaría para familias y docentes costo en datos. Sin embargo, luego de ensayar el uso de la misma una alta proporción de los establecimientos a los que se realizó un acercamiento, no pudo utilizar por la dificultad en acceder a la misma, en casos en que la conectividad es de baja velocidad.
Parte del personal entrevistado refiere a que el cuerpo de analistas y supervisores es escaso para la cantidad de escuelas existentes en la provincia, y que por lo tanto es lógico que no se logre llegar a acompañar los procesos que ocurren en los establecimientos con la profundidad necesaria. Se manifiesta mucha soledad en la tarea docente durante el último año. Refieren a que se han respondido todas las consultas sobre normativas y cuestiones administrativas, pero que esta situación de excepcionalidad hubiese requerido mayor acompañamiento en lo pedagógico desde equipos técnicos centrales del ministerio.
“el nivel secundario de la provincia, que es de conocimiento público, tiene dos supervisores, cuando tendría que tener 14 o 15, ¿eh? Estamos huérfanos en ese sentido” (Entrevista 18, nivel secundario, 2020).
Estrategias fértiles y aprendizajes de la pandemia
Acompañamientos de pares
Cuando se han realizado, los intercambios entre pares (entre personal directivo de diferentes escuelas, entre personal docente de la misma escuela -incluyendo acciones de capacitación interna y producción de tutoriales para la educación a distancia-) han sido una herramienta muy efectiva de acompañamiento para mejorar las acciones docentes (ver Entrevista 5, nivel secundario, 2020 antes citada). Un rector cuenta sobre la experiencia en un grupo de WhatsApp entre personal directivo:
“un grupo de WhatsApp donde estamos por ahí, podemos llamarlo así, un grupo de rectores un poquito más críticos. (…) Y ahí más de confianza nos animamos a compartir, no solamente experiencias que estamos haciendo, sino también alguna vinculación que cada uno de nosotros tenga con alguna otra escuela de otra provincia o con alguna otra organización sindical de otra provincia” (Entrevista 18, nivel secundario, 2020).
Proyectos integrados
Sobre todo en el nivel secundario han sido muy significativos dado que disminuyen el número de espacios a los que deben atender las/os estudiantes sin dejar de trabajar contenidos de cada asignatura. El personal docente menciona que advertía que le era difícil seguir al mismo tiempo en forma virtual y con bajas conectividades a un número muy grande de espacios con muchas tareas diferentes por semana (ver Entrevista 5, nivel secundario, 2020 antes citada).. Además, esta estrategia implica una necesidad de una mayor comunicación entre docentes que se ha valorado como una fortaleza (Dono Rubio et al., 2022) y que ha logrado resquebrajar parcialmente durante la pandemia la lógica de modularización imperante en el trabajo docente en el nivel secundario (Nicolau, 2021).
Estrategias para intercambiar materiales con estudiantes
Además de las mencionadas formas de conexión virtual (plataformas, WhatsApp, etc.), en ausencia de conectividad, la garantía de educación se realiza mediante el contacto físico (la entrega de material en papel o estrategias para su acceso por parte del estudiantado), el cual pudo ser agrupado preliminarmente en al menos 5 variantes:
1) los/las docentes por sus propios medios, hacen entrega del material en los domicilios de los/las estudiantes,
2) utilizando, en el nivel primario, la intermediación de empresas proveedoras de alimentación a comedores escolares (incluso para enviar materiales a estudiantes de secundaria de la zona). Así, la dinámica de retraolimentación por parte de los/as docentes y la entrega de tareas se rige por la dinámica de entrega de bolsones de alimentos.
3) con apoyo de la policía local en zonas rurales se hace entrega del material.
4) distribución de las cartillas, por parte de los/las docentes, en instituciones y/o casas particulares de docentes.
5) Se dejan las cartillas en fotocopiadoras para que puedan pasar estudiantes o familiares a pagar y retirar.
El personal docente asume el riesgo sanitario y el riesgo, en ocasiones, de la violencia institucional para hacer llegar materiales al estudiantado y garantizar su derecho a la educación.
Las mencionadas situaciones suman un plus de complejidad en donde la secundaria rural se garantiza a través de la figura de los agrupamientos de escuelas. El trabajo de campo arrojó que entre las escuelas sedes y las aulas (o escuelas satélites) pueden llegar a existir aproximadamente 35 km, que son en todos los casos cubiertos por las/os docentes u otros intermediarios.
Producción de materiales y conocimiento
Las personas entrevistadas afirman que en 2020 se ha producido mucho material propio (cartillas, audios, videos, etc.), contextualizado en los territorios, y que podrá ser útil para futuros ciclos lectivos (ver por ejemplo, Entrevista 9, nivel secundario, 2020, citado debajo).
A la vez, a partir de intercambios de pares, resaltan la producción de conocimiento desde las escuelas, algo que no habían valorado lo suficiente.
Necesidad de fortalecer vínculos
Algo transversal en las diferentes entrevistas, ya previamente reportado (Anderete Schwal, 2022; Dono Rubio et al., 2022) es que la “parte humana” ha sido un factor preponderante en este proceso y que ha sido necesario fortalecer vínculos: con el estudiantado, con las familias y con organizaciones de la comunidad. En palabras de un director de escuela secundaria:
“hemos empezado este período, digamos, súper extraordinario, con la idea que teníamos un vínculo fuerte (...) y nos hemos dado cuenta que realmente no existía esa fortaleza que nosotros siempre habíamos tratado de reivindicar (…) Entonces me parece que, cuando podamos, hay que realmente construir relaciones con los chicos muchísimo más sólidas” (Entrevista 13, nivel secundario, 2020).
El fortalecimiento de vínculos con las organizaciones de la comunidad, en los escasos establecimientos donde ha ocurrido, ha permitido abordar de forma más integral las problemáticas del estudiantado.
Por ejemplo, el rol de articulación interinstitucional de los/las asesores en salud integral del Plan ENIA promovió acciones con organismos provinciales como el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en los casos de las familias de adolescentes que no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas. Asimismo, se realizaron vinculaciones con los centros de salud, que otorgaron turnos protegidos para garantizar la accesibilidad a la salud integral de los/las adolescentes. Algo a destacar es que el acceso al plan fue muy heterogéneo: en algunos lugares aumentaron exponencialmente las consultas a partir de su virtualización y en otros disminuyeron significativamente por la incorporación de esta modalidad, pero en todos los casos se vieron obstaculizadas las actividades colectivas participativas.
En los espacios donde se han desarrollado estrategias en este sentido, los vínculos fortalecidos han permitido promover la participación estudiantil en las actividades propuestas (a la vez que en muchos casos reorientar la planificación cuando fuese necesario o abordar cuestiones socioeconómicas que afloraron como consecuencia de las disposiciones de ASPO/DISPO).
La cuestión del fortalecimiento de vínculos como una variable explicativa del aprendizaje en contextos adversos para la enseñanza ya ha sido abordada con anterioridad en la investigación educativa en Argentina (véase por ejemplo, Cantero y Celman, 1998).
Mejorar la comunicación intra-institucional
La pandemia ha mostrado la necesidad de generar más y mejores canales de comunicación entre docentes para llegar a acuerdos y articulaciones en la enseñanza (entre materias del mismo año, entre docentes de distintos años), lo que incluye la comunicación entre la institución, los/as estudiantes y las familias.
Esta necesidad de mejora de comunicación intra-institucional se hizo patente al comenzar a pensar la educación por proyectos integrados. Una comunicación que en muchos casos se describe como necesaria pero difícil de realizar, sobre todo en la educación secundaria (Nicolau, 2021; ver Entrevista 5, nivel secundario, 2020, antes citada). Las personas entrevistadas que optaron por esta estrategia (a la que no se había recurrido antes) valoran los aprendizajes realizados y las enseñanzas que les deja para la pospandemia.
La importancia del trabajo docente
En algunas entrevistas surge que la mediación docente aparece como trabajo esencial debido a que suelen ser los/las primeros de la institución -junto a los/las preceptores- en detectar si algún/a estudiante está atravesando problemas personales hacia el interior de sus familias, por lo que se contactan con los/las asesores en salud integral que profundizan en cada situación. Asimismo, el rol docente se revaloriza y resulta esencial para la promoción de aprendizajes y se ha mostrado necesario en este contexto, donde se requiere que el estudiantado haya construido una cierta autonomía para el estudio (y de regulación de su propio compromiso) para que estas estrategias de ERE sean efectivas. En palabras de un director de escuela secundaria:
“Yo era uno de los que pensaba muchas veces que por ahí el docente es un mediador, que el conocimiento está al alcance de todos, que está ahí en las redes, que está la web, en la nube. Y la verdad que está ahí, pero sin el docente, el alumno no, no hay forma que se acerque a ese conocimiento, que lo construya” (Entrevista 13, nivel secundario, 2020).
Otro rector nos comenta:
“Con respecto a la gestión del conocimiento, vuelvo a decirte… los profesores del colegio, los profesores del colegio este año han producido más material pedagógico, como nunca en la vida lo hicieron, ¿no? El seguimiento y monitoreo mensual, mensual del aprendizaje de los estudiantes a través de los medios que teníamos disponibles, como WhatsApp, la entrega de cartillas, el envío digitalizado de explicaciones y demás. Me parece que hubo…. Se recrearon estrategias pedagógicas, se recrearon, no las hacíamos nunca así” (Entrevista 9, nivel secundario, 2020).
En este sentido, el rol docente no puede ser pensado como una mera mediación (aunque necesite construir mediaciones), ya que para que el proceso de aprendizaje ocurra de forma masiva se requiere construir vínculos, materiales, situaciones educativas situadas que lo promuevan.
Digitalización del trabajo administrativo
En algunos casos, se ha valorado positivamente, sobre todo fuera del conglomerado Santiago del Estero-La Banda, la digitalización del trabajo administrativo de las escuelas llevada adelante por el Ministerio de Educación y el Consejo General de Educación provinciales y se espera que se mantenga con posterioridad a la pandemia. Esto podría configurar cambios más durables en el sistema educativo provincial, que está muy centralizado en la ciudad capital, sin oficinas ni organismos descentralizados por el vasto territorio santiagueño. Lo anterior obligaba a que una persona del equipo directivo de cada escuela tuviese que trasladarse mensualmente a la capital provincial para realizar gestiones y trámites administrativos, con los consecuentes gastos de tiempo y dinero.
“Ejemplo, la cantidad de producción de papel que hacíamos anualmente para gestionar cosas con el Consejo, me parece que el Consejo entendió, y nosotros también que todo se puede mandar de manera digital. Entonces hay un ahorro de… una mayor rapidez de comunicación. No tengo que esperar un mes para mandar los papeles materialmente y los mando por bueno… Todo eso a nivel de gestión institucional fue bárbaro. Me parece a mí que debería quedarse instalado” (Entrevista 9, nivel secundario, 2020).
Alfabetización digital
El proceso del período estudiado (abril – noviembre de 2020) podría ser pensado como una alfabetización digital forzada tanto del estudiantado como del personal docente, directivo y de apoyo. Esto no quiere decir que se haya producido una apropiación pedagógica de las tecnologías digitales o que se haya logrado una educación a distancia pensada como tal, que supere la traducción de lo realizado en lo presencial, lo cual parecería resultar, más bien, un desafío a futuro. Pero sí que la pandemia ha obligado a apropiarse de ciertas herramientas digitales que podrían, de haber instancias de formación y/o reflexión, ser apropiadas pedagógicamente y potenciar a futuro las prácticas educativas (Maggio, 2012). Ejemplo de ello es que el personal escolar debió aprender en muchos casos a manejar herramientas como WhatsApp (por ejemplo, a enviar archivos por esta vía), plataformas, diversas formas de realizar videoconferencias o producir material audiovisual, aunque muchas veces haya sido una traducción de lo presencial a lo remoto sin reflexión sobre qué implica enseñar en territorios educativos digitales.
Sentidos asignados a la ERE
Encontramos que se percibe por parte del personal docente y directivo que hubo una sobrecarga laboral, algo presente en estudios anteriores (Dono Rubio et al., 2022), a partir de sentir que no tenían un horario de trabajo, que éste ocupaba todo su día, que esta demanda laboral continua resentía sus vínculos familiares, tanto del personal docente (que de a poco logró ir ordenando esta situación) como del personal directivo (por continuos pedidos de información). Esto se suma a la sensación de soledad en que se percibe que se ha desarrollado la tarea docente en la pandemia, que se refleja en las palabras de una docente:
“La educación a distancia no se hubiese sostenido sin que el docente haya puesto todo lo que tenía y todo lo que no tenía a disposición para poder hacerlo, porque a nosotros no nos están dando absolutamente nada” (Entrevista 17, nivel primario, 2020).
Hay así un sentido de que su labor no ha sido suficientemente reconocida por el resto de la comunidad escolar y desde el Estado, sumado a la incertidumbre, miedo y angustia ya comentados en otros trabajos (Pérez-Vargas, Nakayama & Frede, 2023).
Al entrevistar a referentes barriales y comunitarios, mayormente de espacios geográficos múltiplemente vulnerados, también se ha podido recuperar la perspectiva de las poblaciones. En la mayoría de los territorios relevados hay algún establecimiento educativo. En todos los territorios se recurre a la educación pública y hay cuatro establecimientos de gestión privada. Además del servicio educativo, estas instituciones en la mayoría de los territorios brindan servicios de comedor/merendero, en la mitad de los casos tienen biblioteca y en un caso tiene centro recreativo. Los establecimientos educativos cerraron, “dejaron de funcionar” (entrevista 1 Referentes, 24/08/2020). Según el grupo de referentes “solo se hace repartición de la mercadería del Tecno Food por mes, junto con las cartillas escolares (de actividades)...eso se encargan los directivos con algunos docentes…” (Entrevista 8 Referentes, 27/08/2020); “Ahora solo entrega la mercadería, ya no se realiza el comedor.” (Entrevista 3 referentes, 25/08/2020). No se registra que se hayan producido vínculos pedagógicos durante la entrega de alimentos, más allá de intercambios de cartillas, como sí lo hicieron estudios en otras provincias (Castro, 2022).
El acompañamiento pedagógico al estudiantado es muy dispar entre docentes. Solo tres referentes señalan el rol del personal docente para dar continuidad educativa. Jóvenes y niños/as frente al ASPO y la educación remota han presentado dificultades para adaptarse a las nuevas modalidades de educación. Esto se identifica a partir de que: muchos/as extrañan la escuela, se encuentran agobiados/as, en algunos casos sin contención familiar, no han hecho nada durante la cuarentena (de las actividades planteadas por la escuela), no entienden los temas o explicaciones/tareas de las cartillas, por lo tanto, se atrasan y sienten que no aprenden. Por otro lado, se señalan las grandes dificultades de la conectividad y los costos de la misma.
Se observa la existencia de visiones contrastantes sobre la ERE en función del punto de vista, del lugar del espacio social (y la trayectoria) en el que se produce esa mirada (Martínez, 2013). Mirando desde el rol docente, impera en los sentidos construidos el esfuerzo realizado, el compromiso a la tarea y la soledad de estas acciones ante la falta de un acompañamiento sistemático y planificado a sus labores. Desde el rol de las comunidades (a través de sus referentes), estos esfuerzos no han sido suficientes, ya que no han logrado acompañar al estudiantado en procesos sostenidos de aprendizaje escolar. Ambos lugares, entendidos como un locus desde donde se comprende, siente y piensa la pandemia (Martínez, 2013), dan cuenta de un sentido de ausencia estatal para acompañar sus roles. Un Estado que les deja a la deriva en su hacer y que les exige más de lo que pueden dar. Esto se agudiza en la provincia de Santiago del Estero porque las políticas educativas diseñadas a nivel central (pensadas desde la capital del país), al no contemplar la heterogeneidad del territorio nacional, no han sido efectivas en la provincia en la perspectiva de ambos actores sociales (personal escolar y referentes comunitarios).
Conclusiones
Una primera conclusión, ya reportada ampliamente, es que la población con mayor vulneración de derechos ha sido la que mayores exclusiones ha sufrido en este período de pandemia y ASPO/DISPO, ensanchando las ya enormes desigualdades previamente existentes, en múltiples dimensiones. En el caso del sistema educativo, estas brechas también se expanden, en particular dependiendo de la conectividad de estudiantes y docentes. En grupos sociales con alta conectividad la transición hacia la educación a distancia de emergencia fue mucho más suave y contó con mayor participación estudiantil respecto a grupos sociales con dificultades para acceder a la misma (que representan la mayoría de la población), que han logrado participar (o se han sentido interpeladas/os para hacerlo) en muchas menores proporciones que los primeros grupos (lo que evidencia el agrandamiento de las brechas) (Anderete Schwal, 2022; Ministerio de Educación de la Nación, 2020a; Rivoir y Morales, 2021). Esto fue agravado por un bajo grado de acompañamiento en lo pedagógico hacia el personal docente desde niveles centrales del sistema educativo y medidas que se tornaron contraproducentes (como el anunciar la creación de la unidad pedagógica en medio del ciclo lectivo). Sin embargo, la labor de agentes del plan ENIA, aun en su heterogeneidad, muestra que es posible la utilización fértil de herramientas digitales para mejorar el acceso y permanencia educativa y las prácticas de enseñanza y aprendizaje. La experiencia en pandemia nos invita así a reflexionar y continuar indagando sobre la relación educación y cultura digital y a reflexionar sobre transformaciones posibles (Dussel, 2022), en sentidos emancipadoras, se pueden sostener sobre el dispositivo escolar.
La ERE se sostuvo mayormente debido al compromiso del personal docente y directivo, que debieron ir generando estrategias para poder responder a este novedoso proceso, sin formación docente inicial en el uso de tecnologías educativas. No sólo estudiantes y familias debieron aprender sobre el uso de los dispositivos para el trabajo remoto (Dussel, 2021), también los/as docentes necesitaron de un doble aprendizaje: por un lado, sobre la utilización de dispositivos y software y, por otro lado, de las potencialidades que ofrecen los mismos para la tarea de enseñanza. Observamos así como las históricas desigualdades geográficas en Argentina y hacia el interior de la provincia se han agudizado a lo largo de la pandemia, lo cual no fue abordado por políticas educativas nacionales que no han considerado la heterogeneidad del país y de cada jurisdicción y las formas en que las diferentes dimensiones de la desigualdad se anudan de manera situada en los diferentes escenarios en que se ha desarrollado la ERE.
Los vínculos son una dimensión que atraviesa todos los espacios, siendo el desvanecimiento del vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes una problemática escolar central durante la pandemia (Anderete Schwal, 2022; Dono Rubio et al., 2022; Castro, 2022). El fortalecimiento de los mismos y la construcción de nuevos vínculos es una problemática que atraviesa a estudiantes, docentes, personal directivo y comunidades. Estos vínculos son necesarios para recrear y sostener múltiples acompañamientos, no sólo desde el personal escolar hacia el estudiantado (el que ha sido más registrado en la bibliografía citada): entre pares (estudiantes, docentes), desde las escuelas a estudiantes, desde niveles centrales del sistema educativo a escuelas y centros, entre escuela y comunidades y hacia estudiantes. La soledad como un sentir expresado por multiplicidad de actores/as es la contracara del debilitamiento de vínculos pre-existentes o de la ausencia de ciertos vínculos que en el contexto de pandemia (y aislamiento/distanciamiento) se revelan como fundamentales para estos/as actores/as, no sólo en contexto de pandemia. La apuesta por el trabajo cooperativo y el acompañamiento entre pares realizada por algunas instituciones se revela como un cambio significativo en el trabajo docente en el período estudiado, frente a lógicas individualizantes imperantes en el sistema educativo (Nicolau, 2021). Cambios que no han estado exentos de resistencias.
Sostenemos que las prácticas educativas tienen una especificidad de acuerdo al nivel educativo y en cada contexto. Pero a partir de la codificación y el análisis de las entrevistas realizadas hasta el momento así como de otras efectuadas a referentes barriales y comunitarios, las siguientes dimensiones aparecen como las de mayor poder diferenciante entre establecimientos en cuanto a los procesos educativos ocurridos durante 2020 en Santiago del Estero: la conectividad del estudiantado (ya ampliamente reportada (Anderete Schwal, 2022; Rivoir y Morales, 2021), a lo que sumamos aquí el compromiso del personal y la formación del mismo en tecnologías educativas. Si la primera da cuenta de la posibilidad del sostenimiento de una relación pedagógica más o menos profunda y regular en las condiciones planteadas de virtualización, la segunda y la tercera de condiciones para (re)pensar, actualizar y situar las prácticas educativas en el contexto de pandemia y en el propio territorio.
Las anteriores conclusiones pueden ser de utilidad para seguir pensando la política educativa (desde los niveles centrales, pero también desde las instituciones educativas) más allá de los confinamientos de la pandemia (Dussel, 2022). Sistematizar las experiencias que han construido estrategias fértiles puede permitirnos colectivizar los aprendizajes y sostenerlos más allá del distanciamiento pasado (como vimos con la digitalización del trabajo administrativo en un sistema educativo muy centralizado, la necesidad de hacer dialogar la enseñanza de contenidos educativos con el contexto, la implementación de espacios de co-formación y acompañamiento entre pares en las instituciones educativas, el aprendizaje sobre el uso de herramientas digitales pero que necesita de una reflexión sobre cómo ponerlas en juego en espacios pedagógicos). Para seguir reflexionando sobre el futuro del sistema educativo ya sin medidas de aislamiento/distanciamiento y para recrear una renovada práctica educativa y formación docente ante problemáticas que ya existían cuando irrumpió la pandemia pero que ésta visibilizó y trajo al debate en diversos ámbitos.
Agradecimientos
Esta investigación contó con financiamiento de PICT Covid—19 IP650 y del Proyecto CONICET PUE del INDES. Ana Garay, Lucas Torres y Constanza Urdampilleta coordinaron las entrevistas a referentes comunitarios.
Notas
1| La coordinación de entrevistas a referentes comunitarios en Santiago del Estero estuvo integrada por: Ana Garay, Lucas Torres y Constanza Urdampilleta. La recolección de la información fue realizada por Eliana Sayago Peralta y Jorgelina Cajal. Colaboraron también: Mariano Giménez, Camila Pereyra, Cecilia Escalada, Dominga Ledesma, Silvina Coronel y Florencia Suárez.
2| Los agrupamientos son escuelas secundarias que tienen una escuela sede (donde se localiza el área administrativa) con todos los años (de 1° a 5°) y escuelas de itinerancia que tienen en general sólo el ciclo básico (1° y 2° año, a veces en formato integrado), aunque en algunos pocos casos algunas escuelas itinerantes aunque dependen de la escuela sede tienen también el tramo completo de 1° a 5°.
Bibliografía
Anderete Schwal, M. (2021) Las desigualdades educativas durante la pandemia en la educación primaria de Argentina. Revista Andina de Educación, 4 (1): 5-10.
Anderete Schwal, M. (2022) El confinamiento y la vuelta a clases en Argentina: relatos de docentes sobre la desigualdad en pandemia. Texto livre, (15): 1-11.
Artopoulos, A. y Huarte, J. (2022) Continuidad educativa durante la pandemia en Argentina. Políticas, pedagogías y plataformas. Revista de Ciencias Sociales, 35 (51): 107-130.
Bardin, L. (1977) Análisis de contenido (2da Ed.). Madrid, Akal.
Becher, P. A. (2020) Educación en tiempos de pandemia. Condiciones laborales y percepciones sobre el trabajo docente virtual en la ciudad de Bahía Blanca (Argentina). Revista Científica Educ@ção, 4 (8): 922-945.
Bocchio, M. C. (2020) El Futuro llegó hace rato: Pandemia y escolaridad remota en sectores populares de Córdoba, Argentina. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, (9): (3e).
Bourdieu, P y Gross, F. (1990) Principios para una reflexión sobre los contenidos de la enseñanza. Revista de Educación, (292): 417- 425.
Bicca Charczuk, S. (2020) Sustentar a Transferência no Ensino Remoto: docência em tempos de pandemia. Educação & Realidade, 45 (4): e109145.
Cantero, G. y Celman, S. (1998) La gestión escolar en condiciones adversas. Universidad Nacional de Entre Ríos. Recuperado el 1 de abril de 2023 de: http://biblio.fcedu.uner.edu.ar/proyectos_investigacion/Cantero_Celman/La_Gestion_Escolar_en_Condiciones_Adversas.pdf
Cardini, A; Bergamaschi, A; D’Alessandre, V; Torre, E. y Olivier, E. (2020a) Educar en tiempos de pandemia. Entre el aislamiento y la distancia social. CIPPEC. Recuperado el 1 de abril de 2023 de: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/07/Cardini-et-al.-2020-Educar-en-tiempos-de-pandemia.-Entre-el-aislamient....pdf
Cardini, A; D’Alessandre, V. y Torre, E. (2020b) Educar en tiempos de pandemia: respuestas provinciales al COVID-19 en Argentina. CIPPEC. Recuperado el 1 de abril de 2023 de: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/05/Cardini-DAlessandre-y-Torre-mayo-de-2020-Educar-en-tiempos-de-pandemia-WEB-1.pdf
Carr, W. y Kemmis, S. (1988) Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado. Madrid, Editorial Martínez Roca.
Castro, A. (2022) Escuela secundaria y pandemia: testimoniar sobre los procesos de escolarización y habilitar la mirada a la novedad. Revista Del IICE, (51): https://doi.org/10.34096/iice.n51.10677
Crenshaw, K. (1991) Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43 (6): 1241-1299.
Dono Rubio, S., Lázzari, M., Yahdjian, M., & D´AmbrosioS. M. (2022) Experiencias de formación docente en tiempos de pandemia. La relevancia de documentar lo inédito. Revista Del IICE, (51): https://doi.org/10.34096/iice.n51.10692
Dussel, I. (2022) ¿Estamos ante el fin de la escuela? Transformaciones tecnológicas y pedagógicas en la pospandemia. Revista Del IICE, (51): https://doi.org/10.34096/iice.n51.11333
Dussel, I. (2021) Escuelas en tiempos alterados. Tecnologías, pedagogías y desigualdades. Nueva sociedad, (293): 130-141.
Dussel, I; Ferrante, P. y Pulfer, D. (2020) Nuevas ecuaciones entre educación, sociedad, tecnología y Estado. En: I; Dussel, P. Ferrante, P. y Pulfer, D. (comps.). Pensar la educación en tiempos de pandemia (pp. 351-364). Buenos Aires, Universidad Pedagógica Nacional.
Ezpeleta, J. y Rockwell, E. (1983) Escuela y Clases subalternas. Cuadernos Políticos, (37): 70-80.
Fainsod, P. y Busca, M. (2016) Educación para la salud y género. Escenas del curriculum en acción. Rosario, Homo Sapiens Editora.
Franco TB y Merhy EE (2016) Trabajo, producción del cuidado y subjetividad en salud (1ra. Ed.). Buenos Aires, Lugar editorial.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (2010) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. INDEC.
Maggio, M (2012) Enriquecer la enseñaza: los espacios de alta disposición tecnológica como oportunidad. Buenos Aires, Paidós.
Martínez, A.T. (2007) Estado, economía y política en Santiago del Estero 1943-1949: Exploración de algunas condiciones estructurales de la cultura política. Andes, (19): 67-92.
Martínez, A.T. (2013) Intelectuales de provincia, entre lo local y lo periférico. Prismas, (17): 169-180.
Martínez, A.T. (2019) Discursos de identidad y geopolítica interior: indios, gauchos, descamisados y brujos. Buenos Aires, Biblos.
Ministerio de Educación de la Nación (2020a) Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica. Informe Preliminar de la Encuesta a Docentes. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.
Ministerio de Educación de la Nación (2020b) Educación Primaria: 4to y 5to grado: cuaderno 1. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.
Ministerio de Educación de la Nación (2020c) Educación Primaria: 4to y 5to grado: cuaderno 2. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.
Nicolau, A. (2021) Escuela y pandemia: reflexiones y prospectivas. Revista Argentina de Investigación Educativa, 1 (1): 79-94.
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1948) Declaración Universal de los Derechos Humanos. Organización de las Naciones Unidas.
Pérez-Vargas, J. J., Nakayama, L., & Fredes, K. (2023) Percepciones alrededor de la educación en época de pandemia por parte de docentes de formación escolar en Colombia, Argentina y Chile. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 14 (1): 50-79. DOI: https://doi.org/10.21501/22161201.3780
Puiggrós, A. (2010) Soberanía económica y educativa. Revista Iberoamericana de Educación, 53 (2): 1-2.
Rivoir, A y Morales, MJ (2021) Políticas digitales educativas en América Latina frente a la pandemia de COVID-19. Buenos Aires, UNESCO/UNICEF.
Ruiz, G. R. (2020) El derecho a la educación: definiciones, normativas y políticas públicas revisadas. Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires.
Torres, C.A. y Schugurensky, D. (1993) Una economía política de la educación de adultos desde una perspectiva comparativa: Canadá, México y Tanzania. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 23 (4): 13-43.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2024 Cuadernos Fhycs-Unju

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System