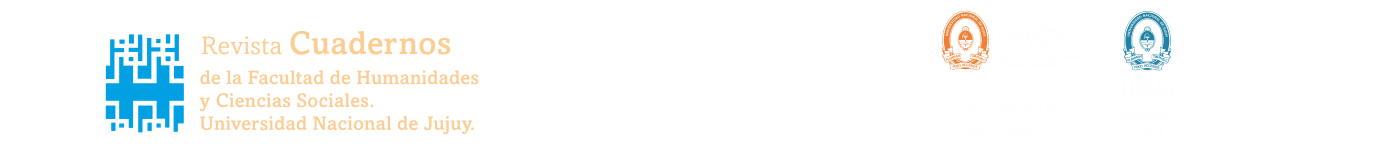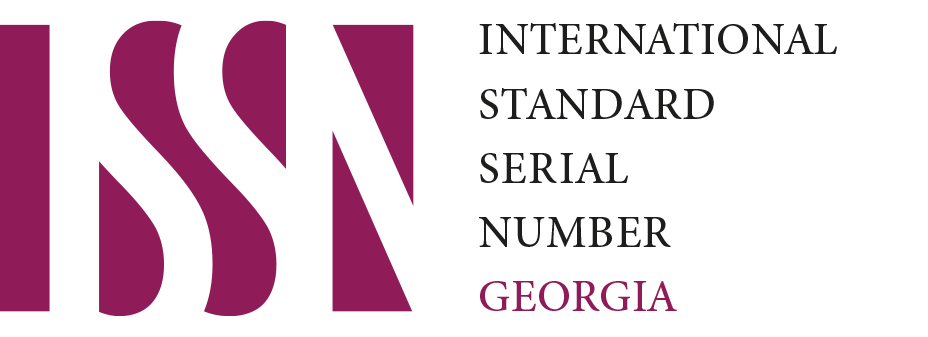“El niño en el campo no tiene a dónde irse”: las demandas de la colectividad boliviana por una guardería1 para las quintas hortícolas de General Pueyrredon2, Buenos Aires, Argentina
(“The child in the countryside has nowhere to go”: the Bolivian community’s demand for a nursery for the horticultural farms of General Pueyrredon, Buenos Aires, Argentine)
Guadalupe Blanco Rodríguez*
Recibido el 22/08/23
Aceptado el 26/02/24
* Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - 20 de Septiembre 3654 - CP 7600 - Mar del Plata - Buenos Aires – Argentina.
Correo Electrónico: guadalupeblancorodriguez@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5972-6365
Resumen
En la horticultura, la superposición de la casa con las quintas produce la presencia continua de los niños en los espacios de trabajo y, aunque tanto los agentes estatales como las familias reconocen las dificultades que eso supone, sus interpretaciones sobre cuáles son las formas mas adecuadas de cuidado en ese contexto se diferencian fuertemente. Mientras los/as agentes estatales vinculan la presencia de los/as niños/as en las quintas a situaciones de “trabajo infantil”, las personas de la colectividad creen que lo más importante para el bienestar de sus hijos/as es evitar que se expongan a los accidentes que pueden tener lugar en los espacios de trabajo. Estos argumentos sobre las formas “correctas” de cuidar confluyeron en la demanda por una guardería para los/as niños/as de la colectividad que, como mostraremos a través de un análisis cualitativo que incluye análisis de entrevistas, reconstrucción de escenas etnográficas y análisis de diversos documentos, evidencia al menos tres problemas centrales en las experiencias de los/as migrantes y sus descendientes: sus prácticas de cuidado son puestas bajo vigilancia, sus argumentos y experiencias sobre esas prácticas no son tomadas en cuenta por las instituciones y, aunque sean puestos como foco de irregularidades, no se movilizan recursos para resolver esas problemáticas.
Palabras Clave: cuidado, trabajo infantil, guardería, horticultura, migraciones.
Abstract
In horticulture, the overlap between the house and the farms results in the continuous presence of children in workspaces and, although both state agents and families recognize the difficulties this entails, their interpretations of the most appropriate forms of care in this context differ sharply. While state agents link the presence of children to situations of “child labour”, members of the community believe that the most important thing for the well-being of their children is to avoid exposing them to the accidents that can occur in workplaces. These arguments about the “correct” forms of care converged in the demand for a childcare centre for the children of the collectivity which, as we will show through a qualitative analysis that includes interview analysis, reconstruction of ethnographic scenes and analysis of different documents, evidences at least three central problems in the experiences of migrants and their descendants: their care practices are under surveillance, their arguments and experiences about these practices are not taken into account by institutions and, although they are put as a focus of irregularities, no resources are mobilized to solve these problems.
Keywords: care, childcare, child labour, horticulture, migrations, statehood.
Introducción
Desde 1970, las migraciones desde Bolivia hacia Argentina se constituyeron como uno de los flujos migratorios más relevantes del país y también de la región (Benencia, 2017; Jelin y Paz, 1991). El rol que han ocupado los/as trabajadores/as migrantes bolivianos/as y sus descendientes en la agricultura argentina, especialmente en la horticultura, ha sido muy importante y, por ello, también ha sido ampliamente investigado desde distintas perspectivas. Los análisis destacan que, en un principio, los/as migrantes comenzaron a desplazarse hacia las provincias del norte para trabajar en la zafra, donde podían insertarse los varones o las familias enteras (Hinojosa et al., 2000). Posteriormente, con la introducción de nuevas tecnologías en la producción de caña de azúcar, comenzaron a asentarse en otras provincias y se emplearon como trabajadores hortícolas. Distintas investigaciones han analizado en profundidad las características del trabajo hortícola y la posterior ampliación a la producción de frutas (Benencia, 1997, 2012, 2017; Benencia y Quaranta, 2006). A su vez, las formas en que las familias lograban la sostenibilidad de la vida3 a través de las redes de parentesco que se constituían entre quienes migraban y quienes quedaban en el lugar de origen fueron muy estudiadas y, se ha demostrado la creación de nuevas zonas de producción hortícola a través de las migraciones bolivianas hacia Argentina (Benencia, 2005; Benencia y Karasik, 1995).
Las investigaciones también coinciden en que el trabajo en los cordones frutihortícolas ha estado caracterizado por bajos salarios, estacionalidad, altas tasas de no registración y largas jornadas. Sumado a esto, la intermediación laboral –es decir, la contratación de trabajadores/as a través de terceros- ha afectado las condiciones de trabajo en la agricultura. De acuerdo con Quaranta y Fabio (2010), una de sus principales características es que facilita la contratación y la flexibilidad de la fuerza de trabajo en contextos donde los empresarios pretenden acumular capital.
El lugar de las mujeres y los/as niños/as en estas migraciones y formas de trabajo comenzó a ser analizado hace pocos años, cuando surgieron investigaciones específicas sobre las experiencias de las mujeres como trabajadoras de los cordones frutihortícolas, fueran o no migrantes. En parte, y al igual que en los estudios clásicos sobre las migraciones, la tardanza en tomar las experiencias de mujeres y niños/as se debió a que los análisis buscaban comprender los mercados laborales y las formas de trabajo de los/as migrantes, más que los procesos por los que pasaban las familias luego de la migración. Con la incorporación de la perspectiva de género, los estudios sobre la horticultura han demostrado que, en los cordones frutihortícolas, la inserción laboral de las mujeres está condicionada por el poder o no combinar el trabajo productivo con el reproductivo. Esta “doble presencia” (Balbo, 1994, p. 503) —tanto de mujeres migrantes como no —hace que deban buscar la forma de articular estas dos esferas que son distintas entre sí (Bocero y Di Bona, 2012). Algunas investigaciones sostienen que, en ese marco, lo doméstico y lo productivo constituyen un continuo. En ese continuo, “las mujeres migran para trabajar, pero también para cuidar” (Linardelli, 2020, p. 156). Por eso, han criticado las categorías dicotómicas con las que se analizan las migraciones “autónomas”, “dependientes”, “laborales o “por reunificación familiar”, ya que desconocen las múltiples articulaciones entre “producción y reproducción” y “empleos y cuidados” (Linardelli, 2020, p. 149).
Dichos estudios han analizado en profundidad el “trabajo productivo” y “reproductivo” que realizan las mujeres y los varones en las quintas, para evidenciar la división sexual del trabajo que atraviesa esos espacios y concluyeron que, en los cordones frutihortícolas, las mujeres realizan “trabajo productivo y reproductivo”, mientras que, los hombres se dedican fundamentalmente al “productivo” (Ambort, 2019; Ataide, 2019; Bocero y Di Bona, 2012). A su vez, demostraron que la chacra se estructura en función del género y la producción es la que delimita cuál es el espacio de actividades de los hombres y cuál el de las mujeres, mientras que esa estructuración se reproduce en las ferias ya que las mujeres y sus hijos/as están en los puestos mientras que los varones participan de las reuniones de coordinación de la feria, donde se toman las decisiones (Trpin y Brouchoud, 2014).
Los aportes de estas y otras investigaciones han sido muy valiosos, en un marco en el que no abundaban los estudios que indagaran en las desigualdades que se configuran dentro de las familias que migran a trabajar en los cordones frutihortícolas de Argentina. Las experiencias de esas personas aparecían solo en relación con el trabajo hortícola, incluso aunque las superposiciones entre el espacio de cultivo y el espacio doméstico fueran evidentes. Ahora bien, las desigualdades y jerarquías que atraviesan al trabajo hortícola no se agotan en las distintas cantidades de trabajo doméstico, de cuidado y para el mercado que realizan los varones y las mujeres. Estos distintos tipos de trabajo se superponen y realizan en simultáneo, ya que en las quintas hortícolas, las casas suelen estar dentro de los predios donde se realiza el trabajo. Por ello, problematizar las formas de conciliar el cuidado y el trabajo para el mercado es central, en tanto constituyen un factor de desigualdades al interior del espacio de trabajo y entre los miembros de la familia, pero también en el marco de los diálogos con distintos agentes estatales que circulan en la zona.4 Cabe destacar que, si bien no existe una sola definición de lo que puede entenderse por cuidado, partimos de distintos estudios que, con perspectiva de género, señalaron que la categoría refiere a actividades cotidianas que permiten el sostén de la vida y que no tienen límites temporales, ya que se realizan en todo momento. Y que, a su vez, pueden ser tanto tareas remuneradas como no remuneradas (Borderias y Carrasco, 1994; Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2016; Sarti, Bellavitis y Martini, 2018; Vega y Gutiérrez, 2014).
En este caso, como el cuidado es realizado en las quintas y a la vista de quienes transitan por el sector frutihortícola5, muchas veces es leído como “trabajo infantil”6 por los agentes estatales (Blanco Rodríguez, 2022b). Como ha demostrado De Arce (2016) la forma en que se comprende la presencia de los niños y las niñas en el campo ha variado. Si bien hace algunas décadas se esperaba que las mujeres enseñaran a sus hijos/as el trabajo rural, en la actualidad, la presencia de los/as niños/as en los espacios productivos suele ser interpretada como “trabajo infantil” y, generalmente, se pone a las familias como responsables de esas situaciones. Este cambio en la forma de comprender la presencia de los/as niños/as en los espacios productivos rurales y periurbanos puede verse claramente al observar algunos problemas y disputas entre las personas de la colectividad boliviana que trabajan en la horticultura y los agentes estatales que intervienen en esa zona de General Pueyrredon.
General Pueyrredon es un partido de la Provincia de Buenos Aires que se encuentra ubicado en la costa atlántica y tiene más de 600.000 habitantes. Con Mar del Plata como ciudad cabecera, tiene las bases de su economía en el sector de servicios. Ahora bien, el cordón frutihortícola de General Pueyrredon es el segundo más importante del país en relación con su producción y está constituido principalmente por quintas familiares, cuyo tamaño promedio es de siete hectáreas. Más de la mitad de la colectividad boliviana del partido trabaja allí (5000 familias). Esos/as trabajadores/as llegaron principalmente de la zona rural de Tarija, Bolivia, y, aún hoy, constituyen la mano de obra más relevante del sector. A pesar de su importancia productiva, los análisis sobre el cinturón verde de General Pueyrredon son fragmentarios y escasos. Las investigaciones, muchas veces centradas en Buenos Aires y sus alrededores pusieron el foco en lugares más cercanos a la capital de la provincia, mientras que otros cordones frutihortícolas del interior del país han sido menos analizados. En ese sentido, el foco en este cinturón frutihortícola permite conocer y analizar las condiciones de vida y trabajo de migrantes y sus hijos/as en el interior de la provincia, que aún se encuentran escasamente analizadas.
Allí, las ideas predominantes sobre cómo debe ser el cuidado de los/as niños/as de la colectividad cuyas familias trabajan en las quintas se construyó de formas específicas: generalmente, se sostiene que no deben estar en los surcos porque eso evitaría situaciones de “trabajo infantil”. Ahora bien, esa idea se sostiene principalmente en relación con la voz de ciertos actores –docentes, profesionales de la salud, extensionistas universitarios/as, investigadores/as- que analizaremos a lo largo del artículo, mientras que las voces de los/as trabajadores/as han estado casi ausentes en los debates que tuvieron lugar en el partido. Eso causó que, la única que vez que los/as representantes de la colectividad pudieron involucrarse en las discusiones sobre el cuidado de los/as niños/as, sus demandas tomaran una forma determinada, que fue la solicitud de un predio para construir una guardería en la zona de las quintas, donde las familias podrían llevar a los/as niños/as en los horarios de trabajo y separarlos/as de la producción.
La hipótesis que guía nuestro trabajo, entonces, sostiene que los discursos institucionales – y hegemónicos- sobre las formas en que se realiza el cuidado de los/as niños/as en las quintas hortícolas de general Pueyrredon presuponen la existencia del “trabajo infantil” y lo ubican como el problema central en las familias de la colectividad boliviana que trabajan en la horticultura. Entonces, aunque las demandas por la guardería se construyeron desde la colectividad, fueron una respuesta a las “acusaciones” y no una iniciativa basada en que los/as trabajadores/as hortícolas o las personas de la colectividad creyeran que una guardería resolvería los problemas del cuidado en las quintas. En ese sentido, la demanda de la colectividad por la guardería coincide con lo que se espera del cuidado de los/as niños/as desde las instituciones e, incluso, contradice ideas y valores centrales que sostienen ellos/as mismos/as, como la posibilidad de que los/as niños/as aprendan sobre el trabajo familiar a medida que crecen. En ese contexto, aunque los/as agentes intervienen y despliegan sentidos sobre el cuidado en las quintas, no existe un esfuerzo por parte del estado municipal de comprender y acompañar la crianza de los/as niños/as que viven en el marco de la horticultura, sino que se espera que sean las familias las que se adapten a estándares específicos de cuidado incluso, aunque no estén dadas las condiciones materiales para hacerlo. Por ello, el caso de la guardería evidencia tres problemas centrales que atraviesan los migrantes y sus descendientes en Argentina: la deslegitimación y vigilancia de sus prácticas (en este caso de cuidado), la imposibilidad de participar en los debates públicos sobre esas prácticas y la exigencia de que, en base a su propio esfuerzo, se adapten a los estándares que exigen las instituciones. Este tipo de análisis requiere tomar a la interseccionalidad como herramienta analítica y enfoque teórico, para comprender como la co-constitución de los clivajes de desigualdad – migración, género, clase, edad, entre otras- pueden derivar en múltiples discriminaciones, estigmatizaciones y hasta criminalizaciones que obstaculizan el acceso a los plenos derechos, a la justicia, o a las oportunidades (AWID, 2004). Por ello, el artículo tendrá una mirada situada en esos clivajes, y se valdrá de estrategias cualitativas – que describiremos en el próximo apartado- para reconocerlos y analizarlos.
Además de la introducción, el artículo se estructura en tres apartados y reflexiones finales. En el primer apartado describimos brevemente la metodología, en el segundo analizamos los discursos y sentidos sobre el cuidado de los agentes estatales que intervienen en el cordón y de las familias de la colectividad que trabajan allí. En el tercero mostramos como, en relación con esos discursos, se construyó la demanda por una guardería en la zona de las quintas, en un sentido “defensivo” ante las acusaciones por trabajo infantil. Además, analizamos cómo la construcción de esa demanda permite evidenciar las tres situaciones que mencionamos en la hipótesis.
Consideraciones metodológicas
El trabajo de campo que permitió la elaboración del artículo fue realizado entre los años 2017 y 2020. En este caso retomamos, por un lado, el análisis de 25 entrevistas realizadas a migrantes e hijos/as de migrantes bolivianos/as con experiencias de trabajo en la horticultura, hombres y mujeres mayores de 18 años. Dichas entrevistas se llevaron a cabo en el marco del trabajo de campo de nuestra tesis doctoral. Además, introducimos entrevistas realizadas a referentes de la colectividad, específicamente del Centro de Residentes de Bolivianos de Mar del Plata, que participaron en la demanda por la “guardería”. También, recuperamos sus intervenciones en la Banca 257 el día que se realizó la audiencia por la misma. Reconstruimos esas intervenciones a través de los documentos oficiales del municipio de General Pueyrredon que registran las intervenciones textuales de cada una de las personas que participó de la jornada de debate y están disponibles en internet.
En segundo lugar, analizamos los sentidos que le otorgan al cuidado distintos agentes estatales- docentes, profesionales de la salud, extensionistas universitarios/as, investigadores/as- que trabajan en la zona de las quintas y retomamos sus discursos en distintas intervenciones públicas y textos académicos. En ese sentido, además de la reconstrucción de los sucesos a través de entrevistas, el artículo recupera diversos documentos como notas periodísticas, comunicaciones oficiales del Municipio de General Pueyrredon, papers, y retoma escenas etnográficas donde se dieron las intervenciones públicas que mencionamos. En conjunto, todas estas herramientas permiten recuperar la complejidad del problema que abordamos desde los diferentes sentidos que le otorgaron los actores implicados. Por su diversidad, introduciremos y describiremos cada uno de esos elementos a medida que avanzamos en el análisis.
¿Por qué hay niños/as en las quintas hortícolas de general Pueyrredon?: lo que dicen los/as agentes estatales y los/as trabajadores/as hortícolas
En la introducción del artículo explicamos que existen distintos/as agentes estatales que intervienen en el Cordón Frutihortícola de General Pueyrredon. En general, el estado municipal obtiene los saberes que reproduce y sobre los cuáles planifica las intervenciones en el cinturón verde a través de las actividades que investigadores/as y extensionistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizan en las quintas. Aunque tienen buenas intenciones, la mayoría de las investigaciones y proyectos de estos profesionales analizan la presencia de los/as niños/as en los espacios productivos casi exclusivamente vinculándola con situaciones de “trabajo infantil”.
En general, retoman discursos normativos que reglamentan el trabajo y, si bien atienden a las situaciones vivenciales de las familias, lo hacen centrándose exclusivamente en los discursos y lecturas sobre el cordón frutihortícola que les proporcionan docentes que trabajan en las escuelas de los/as niños/as o profesionales de la salud que los/as atienden.8 En ese sentido, el municipio tiene un conocimiento de las condiciones de vida y trabajo de las familias de las quintas hortícolas que no contempla lo que los/as trabajadores/as dicen sobre sus labores, sino que está mediado por las conclusiones que se obtienen a partir de las lecturas que docentes, enfermeros/as y médicos/as hacen de la presencia de los/as niños/as en las quintas. Las intervenciones de investigadores/as y extensionistas publicados en revistas o jornadas explican lo siguiente:
Los modos de organización del trabajo presentes en la frutihorticultura […] favorecen la perpetuación de mecanismos de vulneración de derechos sociales en el sector y condicionan la existencia de prácticas de trabajo infantil” al tiempo que obstaculizan el bienestar social de NNA, es decir, la consecución de aquellos logros específicos de su edad, tal como describimos a continuación (Labruneé y Dahul, 2015, p. 10)
La postura del municipio respecto de la presencia y el trabajo de los niños en el cinturón frutihortícola sigue una línea que coincide con el fragmento citado: el cinturón frutihortícola es un espacio donde hay situaciones extendidas de trabajo infantil que deben ser erradicadas. Desde 2013, funciona la Mesa Local para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de General Pueyrredon, “que está integrada por diferentes áreas municipales, provinciales y nacionales junto a asociaciones y profesionales relacionados con esta temática” (Municipio de General Pueyrredon, 2014). El 14 de junio de 2014, la página oficial de la municipalidad había publicado una nota en la que conmemoraba el “Día nacional de erradicación y prevención del trabajo infantil”, que se celebra todos los 12 de junio en Argentina. La nota explicaba que la Mesa Local para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de General Pueyrredon había encabezado una jornada de trabajo en el Honorable Concejo Deliberante haciendo uso de la banca 25, para traer información y concientizar a la población sobre la problemática del trabajo infantil y destacaba la presencia de la Subsecretaria de Desarrollo Social del momento en esa reunión y la citaba textualmente:
Este jueves aprovechamos para venir al Concejo Deliberante para buscar la desnaturalización de una problemática en la que una de sus causas es la invisibilización del problema, en el que se pone en riesgo la salud psicofísica de niños y niñas y adolescentes” (…) “Existen cuatro sectores fundamentales a abordar que son la pesca, la actividad vinculada con los residuos, la agricultura y el trabajo doméstico. Luego de la sanción de la Ley Nacional que convierte en un delito penal la explotación de trabajadores menores de 18 años, o 16 dependiendo las características del trabajo, acompañamos desde las instituciones y organismos interesados e involucrados en la temática, la propuesta de la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y el organismo similar provincial, COPRETI (Municipio de General Pueyrredon, 2014, s/p).
La funcionaria pública destacó que existen cuatro sectores en los que las problemáticas vinculadas al “trabajo infantil” pueden ser más graves, entre los que se encuentra el cordón frutihortícola, mostrando la postura oficial del municipio. Posteriormente, el funcionamiento de la mesa dio lugar a otras publicaciones científicas, donde se destaca que los/as profesionales de la mesa coincidían en que las situaciones de “trabajo infantil” suelen estar vinculadas a estrategias de supervivencia de las familias, por lo que, las posibles soluciones debían orientarse a mejorar las condiciones de vida de todas las personas y no solo de los/as niños/as. Además, sostenían que para garantizar los derechos de los/as niños/as el “trabajo infantil” debía ser evitado y era urgente que las familias tomen conciencia de que no estaba permitido (Labruneé et al., 2016).
Por su parte, en las primeras Jornadas de Investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, organizadas por la secretaría de Ciencia y Técnica de esa institución en 2018 se crearon mesas redondas para discutir sobre las temáticas que, desde la comunidad académica, se consideraban como más relevantes para el Partido de General Pueyrredon. Una de las seleccionadas fue la “Sustentabilidad del cordón frutihortícola” y, allí, se produjo un espacio de encuentro entre investigadores que abordaban el cordón frutihortícola desde distintas disciplinas. La participación en la mesa era optativa y, quien quisiera, podía anotarse voluntariamente.
El día que se llevó a cabo la mesa, las coordinadoras invitaron al fiscal general ante la Cámara Federal de apelaciones de Mar del Plata y a otro de sus funcionarios para explicar, dentro del debate que se dio entre quienes investigan el cordón, cuáles eran las principales irregularidades que encontraban en las inspecciones. Las preocupaciones eran variadas, porque los/as profesionales eran desde ingenieros/as agrónomos/as hasta economistas. Sin embargo, la inquietud por la presencia de trabajadores/as no registrados y por la existencia de “trabajo infantil” fueron de las primeras en surgir y las que más tiempo de conversación tomaron. Ahora bien, la coincidencia entre las intervenciones estaba en que, las experiencias de los/as trabajadores/as se explicaban a través de las categorías de explotación y trabajo infantil. Aunque el resultado quedó simplemente en un documento que explicaba las conclusiones de la mesa, tanto este encuentro en el marco de las jornadas de investigación como los papers e intervenciones municipales que citamos antes muestran que el discurso de los/as diversos/as agentes estatales – maestras, docentes, funcionarios/as judiciales, investigadores/as, extensionistas- del partido coincidían, se sostenía en el tiempo y, en buena medida, derivaban en que el municipio sostenga las mismas conclusiones sin tener espacios de intercambio con los/as trabajadores/as del cordón. Al no mostrar los matices y diferencias en las experiencias de los/as trabajadores/as, estos discursos generalizados y unívocos reducían las trayectorias de aproximadamente 5000 familias de la colectividad que trabajan en las quintas, a las categorías de “trabajo infantil” y explotación.
En los últimos años, comenzaron a desarrollarse en el partido de General Pueyrredon otras investigaciones que partieron de las experiencias de los/as trabajadores/as hortícolas, observaciones participantes en las quintas y otros espacios relevantes para la colectividad boliviana local. Esas investigaciones permitieron mostrar algunos de esos matices en las experiencias de vida y trabajo en la horticultura. Ahora bien, también evidenciaron que, efectivamente, en las quintas hortícolas hay niños que trabajan, porque las familias lo expresan en las numerosas situaciones de entrevista.
Sin embargo, las diferencias entre las explicaciones de los trabajadores/as y los/as agentes estatales son significativas. Cuando las personas de la colectividad boliviana que trabajan en las quintas hablan del trabajo que realizan los/as niños/as, lo hacen alejándose de las nociones de “trabajo infantil” y “explotación” que aparecen de forma sostenida en los discursos de los agentes estatales y del municipio (Rueda, 2022). Más bien, las madres de los/as niños/as explican que la presencia de estos/as en las quintas muchas veces tiene que ver con la necesidad de cuidarlos/as, porque todos/as los/as familiares se encuentran trabajando y dejarlos/as solos/as en el sector de la casa podría ser más peligroso para ellos/as (Blanco Rodríguez, 2022b y 2023a). En ese sentido, a través de la presencia sostenida de los/as niños/as en las quintas, que comienza desde que son bebes y sus mamás los/as llevan a los surcos para poder cuidarlos, ellos/as van, según coinciden las entrevistas, aprendiendo sobre el trabajo a través del juego, hasta que son más grandes y comienzan a participar activamente del trabajo familiar. En realidad, cuando refieren a los peligros asociados a tener que cuidar a los/as niños/as allí, las mujeres coinciden en que las maquinarias, la presencia de agroquímicos, camiones y tractores son sus principales preocupaciones y no la posibilidad de que realicen algunas tareas (Blanco Rodríguez, 2022b).
En el testimonio de los/as trabajadores/as, la presencia de los/as niños/as en las quintas y su posterior incorporación al trabajo es explicada como un proceso gradual que responde a sus situaciones vivenciales y crianza en un contexto determinado y no como una realidad rígida en la que los/as niños/as son obligados/as por sus padres a trabajar desde que son muy pequeños/as. Lo que es más, los testimonios muestran que las familias consideran que el aprendizaje del trabajo es central porque es lo que pueden dejarle a sus hijos/as como medio de subsistencia futuro y que no necesariamente se contradice con el acceso a la educación (Morzilli, 2019, Novaro, Diez y Martínez, 2017). En ese sentido, la transmisión de saberes sobre el trabajo aparece como algo que se hace pensando en la sostenibilidad de la vida de los/as niños/as y no como como una decisión totalmente racional que busca producir ganancias incluso a costa de la explotación de los/as propios/as hijos/as. Absi (2010) ha mostrado que en Bolivia, más del 50% de las personas dependen de sus propios trabajos manuales para subsistir y, por ello, el traspaso de saberes de generación en generación como medio de subsistencia se representa como algo valioso en los testimonios de los/as trabajadores/as bolivianos/as en general. También, las entrevistas evidencian que muchos/as jóvenes abandonan el trabajo hortícola y buscan otros empleos que permiten, por ejemplo, conciliar la vida universitaria. Esto, muestra que, en muchos casos, los/as niños/as de familias horticultoras han podido tomar otros caminos laborales y profesionales (Lemmi, Morzilli y Moretto, 2018; Blanco Rodríguez, 2020).
Ahora bien, esta no es una realidad que solo está presente en la horticultura o en los/as trabajadores/as de origen migrante. Diversos estudios han analizado que las madres de los sectores populares – no necesariamente migrantes- llevan a sus hijos/as mientras trabajan porque no tienen acceso a servicios de cuidado (Frasco Zuker, 2019). A su vez, otros estudios han evidenciado que, en estos mismos sectores hay niños/as que trabajan, cuyas familias son juzgadas por no poder mantenerlos separados del trabajo (Blum, 2010; Milanich, 2009). En ese sentido, en las intervenciones de los/as agentes y del municipio, se expresan posiciones sobre el trabajo de los/as niños/as y el cuidado que son socio centrados, en tanto parten de las ideas de lo que debe ser “el cuidado correcto” y no desde las realidades concretas de las personas que trabajan, condicionadas, en este caso, por la ruralidad, el trabajo estacional y las dificultades en el acceso a las instituciones locales (Blanco Rodríguez, 2022a, 2022b, 2023a). Eso, redunda en que desigualdades estructurales – como el acceso a servicios de cuidado o el trabajo informal- sean leídas como problemas individuales, incluso, aunque en los mismos informes expresen que el trabajo de los/as niños/as remite a estrategias de supervivencia familiar en situaciones desfavorables materialmente.
En efecto, analizar de este modo la presencia de niños/as que trabajan en las quintas no implica legitimar el “trabajo infantil”, sino comprender que ese trabajo es resultado de una serie de procesos entre los que las condiciones materiales de vida y vivienda tienen una relevancia central y, por lo tanto, no puede reducirse solo a la responsabilidad de sus cuidadores. En ese sentido, como se verá en el próximo apartado, la problemática de la presencia de los/as niños/as en las quintas responde más a la ausencia de respuesta de parte del estado municipal ante los reclamos de instituciones de cuidado y sostenibilidad de la vida para las familias trabajadoras, que a responsabilidades y racionalidades individuales que buscan maximizar ganancias a cualquier costo.
Sin embargo, los discursos que criminalizan y/o estigmatizan al sector frutihortícola fueron acrecentándose cada vez más en el partido de General Pueyrredon. Por ello, en ese contexto, las personas de la colectividad boliviana, que representan en su mayoría a los/as trabajadores hortícolas/as de la zona, han adoptado discursos defensivos9 cuando son consultados por su trabajo y por el trabajo de los/as niños/as, como se verá en el debate por la creación de la guardería.
La construcción de la demanda por la guardería
Las fechas de las notas publicadas por la página oficial del Municipio de General Pueyrredon y de las intervenciones citadas en el apartado anterior evidencian que, desde 2013, los discursos sobre el trabajo infantil en las quintas hortícolas comenzaron a circular de manera sostenida ya no solo entre los/as habitantes de General Pueyrredon, sino también en las instituciones estatales. Ahora bien, fue recién en 2016, cuando algunas personas de la colectividad pidieron en la Banca 25, es decir, de forma pública, un predio al municipio para construir una guardería, que el cuidado y la presencia de los/as niños/as en las quintas llegó al debate en las instituciones estatales a través de otros/as interlocutores/as. Cabe destacar que, como señalamos, la Banca 25 había sido el lugar donde, en 2013, la Mesa Local para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de General Pueyrredon había debatido sobre el tema. Por ello, no llama la atención que ese mismo lugar haya sido el elegido por la colectividad que, para otros reclamos – por ejemplo, la exigencia de cupos para escuelas cercanas a las quintas- había preferido realizar verdurazos.
Fue por su propia iniciativa y preocupados/as por las acusaciones de descuidos hacia los/as niños/as en el Cordón Frutihortícola, que pidieron expresarse sobre el tema en el edificio municipal y frente a los concejales que estaban ejerciendo la representación ciudadana en el momento. La encargada de exponer ese día fue Morena, la por entonces secretaria del Centro de Residentes ubicado en Colon al 9000, que expresó lo siguiente:
Nosotros queremos en esta hectárea que es de terreno fiscal, ubicado a 200 mts., alejado de la laguna10, hacer una guardería que proteja a nuestros niños que son hijos de bolivianos y también son argentinos. Estos niños corren muchísimo riesgo al estar con sus madres en sus lugares de trabajo porque están expuestos a la maquinaria que ellos manejan, a los agroquímicos que ellos también tocan. Ese es el motivo de mi pedido, son más de 5.000 familias que realizan estos trabajos, y a parte de la gente que emigra en la época de siembra y cosecha en la parte frutihortícola del cordón de la ciudad de Mar del Plata. Nuevamente les ruego, por favor, ayúdennos, entiendan que la institución necesita cooperar, apoyar a mi colectividad, en un lugar protegido como éste, como es el jardín, para el beneficio de nuestros niños, que son hijos de bolivianos y son ciudadanos argentinos. Nada más, muchísimas gracias (Morena, Banca 25, 2016).
Como muestra la intervención de Morena, la base del pedido no se sustentaba en la preocupación por la existencia de “trabajo infantil” que había circulado en el municipio a través Mesa Local para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de General Pueyrredon y de las intervenciones de algunos funcionarios públicos. La demanda de la colectividad se realizó alrededor de una idea que, como señalamos en el apartado anterior, sostienen todas las familias entrevistadas, que es la necesidad de separar a los/as niños/as de las quintas en tanto permite evitar accidentes y peligros con las maquinarias y agroquímicos.11 Al tratarse de un pedido desde la colectividad, Morena lo planteó sobre los argumentos que presentan las familias y en base a las conversaciones que habían tenido en el marco del Centro de Residentes Bolivianos de Mar del Plata.12 En ese sentido, la colectividad se diferenciaba de los discursos que argumentan que el mayor problema de los/as niños/as en las quintas sea el trabajo, y proponía a los representantes del municipio brindar un predio para construir una guardería donde estarían seguros.
Ahora bien, aunque en el plano del debate en el municipio esos fueron los argumentos presentados, cuando la entrevistamos, Morena señaló que el municipio de General Pueyrredon tiene una postura específica en relación con la presencia de los/as niños/as en las quintas e, identifica al cordón frutihortícola como uno de los espacios en los que es necesaria la prevención del trabajo infantil. Por eso, la comisión directiva del Centro de Residentes esperaba recibir una respuesta positiva ante el pedido que habían realizado, que consistía en la cesión de ese predio. Según nos explicó, el lote se utilizaría para construir una guardería que, creían, sería la solución a lo que las autoridades mismas, los/as docentes y los profesionales de la salud señalaban como un problema: la presencia de los/as niños/as en los espacios de trabajo y su vinculación directa con el trabajo infantil. Como ella misma señaló:
Nosotros tropezamos con eso, dicen no a la explotación del niño en el campo. Pero el niño en el campo no tiene a dónde irse, entonces nosotros por eso queremos hacer un área de protección, de educación, con nuestras costumbres, que no se pierdan, que se les recuerde siempre que nosotros venimos con nuestra tradición y nuestras costumbres (Morena, entrevista, 2017).
Si bien la base de su intervención en la Banca 25 había sido la prevención de accidentes, en la entrevista mencionó principalmente los discursos sobre la explotación de los/as niños/as en el campo. Su testimonio puso en evidencia que las acusaciones que sobrevolaban a la colectividad habían sido centrales en la decisión de acudir a la Banca 25. En ese sentido, la solicitud de la guardería mostró la necesidad de la colectividad por responder a las acusaciones, pero de un modo específico: ellos/as también se preocupaban por los/as niños/as en las quintas, pero no necesariamente por el trabajo que pudieran llegar a realizar. La intervención en la Banca 25 corría el eje hacía los accidentes y mostraba que, para la colectividad, había problemas más graves que lo que en el plano público se señalaba como “trabajo infantil”.
Esto no significa que los/as trabajadores/as y representantes de la colectividad no estuvieran realmente preocupados por los accidentes, porque, como señalamos, en todas las entrevistas que realizamos a personas que trabajan en las quintas la preocupación por la exposición de los niños a accidentes y agroquímicos apareció como una de las problemáticas centrales en relación con el cuidado. Sin embargo, en los testimonios, esas preocupaciones aparecían como problemas individuales de cada familia y no necesariamente como algo que el estado debería resolver. Por ello, es claro que la iniciativa de presentarse ante la Banca 25 era importante porque también permitía mostrar, en el mismo lugar donde habían sido acusados, que a la colectividad no le era indiferente la situación de esos niños/as y que, incluso, tenían problemas más importantes que el trabajo que pudieran llegar a realizar. En cierto sentido, la intervención se constituía como una respuesta de defensa hacia sus prácticas de cuidado, que estaban siendo vigiladas y deslegitimadas.
A su vez, a partir de esta intervención, las problemáticas en torno al cuidado en las quintas y las dificultades que enfrentan las familias para resolverlo eran discutidas por los representantes de un modo diferente al que siempre se había hecho. En este caso eran personas de la colectividad quienes evidenciaban la problemática, ya no desde los tratados y argumentos que definen al “trabajo infantil” y los testimonios de los/as agentes estatales, sino desde las experiencias y problemas que la colectividad identificaba en los espacios de trabajo. Luego de la intervención de Morena el día de la banca 25, algunos concejales respondieron al pedido:
El expediente que ustedes tienen está en la Comisión que yo presido que es Legislación, ha pasado por otras Comisiones, y de alguna manera ahí se ha trabado porque hay algunos bloques que todavía no tienen una opinión definitiva sobre el mismo. Lo hemos puesto cuatro o cinco veces por lo menos en tratamiento del Orden del Día, hay concejales que quieren siempre observar algunos puntos, que hay que seguir mirándolo(...)Con lo cual en vez de tener dilatorias, desde nosotros, AM, nuestro bloque manifestó que estamos a favor, que definitivamente demos una posición y si no estamos de acuerdo lo archivemos para que esta gente piense, que todos sabemos que la comunidad boliviana es una de las que más ha crecido en inmigración en lo que fue en las últimas décadas, y es similar a lo que pasaba con las colectividades de inmigrante italianas o españolas, de principios del siglo XX, que son aquellas que necesitan (Héctor Rosso, banca 25, 2016).
Gracias, señor Presidente. Simplemente también para manifestar mi respaldo al pedido del Centro de Residentes Bolivianos, y para el que no lo sabe yo nací en Bolivia y soy argentino naturalizado. Tengo cierta pertenencia con la comunidad, por eso no puedo ni más ni menos que acompañar este pedido y cuenten con nosotros para poder seguir trabajando estas cuestiones. Sé que el Intendente en su momento se comprometió a resolver el tema del predio, hasta este momento no hemos visto avances en esta cuestión y como bien manifestaba el concejal Gutiérrez, el oficialismo tendrá que manifestarse a favor o en contra para ver qué hacemos con esta cuestión, pero dejar ya la incertidumbre que tiene hoy por hoy el Centro de Residentes Bolivianos. Muchas gracias, señor presidente (Barut Tarifa Arenas, Banca 25, 2016).
La solicitud que Morena llevaba ese día a la Banca 25 por primera vez, se había presentado unos años antes ante el intendente Pulti (Acción Marplatense), que se había comprometido a ayudar a la colectividad. En 2016, momento en que se realizó el pedido en la Banca 25, el intendente era Carlos Arroyo (PRO), quien no mostró ninguna intención de responder a los anhelos de la colectividad.13 Ahora bien, su decisión no sorprendía, pues había sido denunciado ante el INADI por sus declaraciones xenófobas sobre los/as migrantes bolivianos/as en Salta.14
Aunque los concejales que intervinieron en la banca 25 sostuvieron que el bloque que no se decidía a entregar el predio era el del oficialismo (PRO), los/as representantes de la colectividad explicaron que ninguno tomó alguna otra medida para acompañarlos/as que no fuera esa intervención. Cabe destacar que no bastaba con la asignación de un predio, sino que para lograr la construcción de ese espacio había que lograr una gran movilización de recursos materiales. En la entrevista, Morena sostuvo que no contaban con que el municipio otorgue el dinero. Por eso, una vez conseguido el terreno serían personas de la colectividad quienes aportarían los recursos para construir. La secretaria del Centro de Residentes señaló que estaban realmente decididos/as a buscar una solución y aportarían lo necesario para la obra. Finalmente, cuando eso se lograra, solicitarían al municipio que brindara los fondos necesarios para pagar a las personas que trabajarían en la guardería.
En la Banca 25, Morena sostuvo que los/as niños/as a los/as que se buscaba proteger y alejar de los espacios de trabajo no solo son hijos/as de bolivianos/as, sino que son ciudadanos/as argentinos/as. Eso evidenciaba que este problema no se terminaba en quienes habían migrado desde Bolivia, sino que los/as concejales debían preocuparse por estos/as niños/as porque también eran argentinos. Apelaba a la condición de ciudadanos/as de los/as niños/as, porque esperaba que su origen nacional interpelara a los concejales, que los/as sentirían más cercanos que a sus padres migrantes y, quizás, más merecedores/as de ser reconocidos/as como sujetos/as de derecho. Sin embargo, ¿alcanzaba la ciudadanía argentina de los/as niños/as para que su cuidado pudiera ser establecido como algo relevante para las autoridades municipales?
En concordancia con lo explicitado por la mesa de trabajo local, un año después de la intervención de Morena en la Banca 25, en 2017, el municipio firmó un convenio con el ministerio de trabajo de la provincia para implementar el programa “Más cuidado = menos trabajo infantil” (Municipio de General Pueyrredon, 2017). La nota que el municipio publicó para informar a la población sobre este acuerdo subrayaba que la persona elegida para representar a General Pueyrredon había sido la titular de la Dirección Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del momento, quien había destacado que “cuantos más cuidados brindemos a nuestros niños, niñas y adolescentes menos expuestos estarán a que sus derechos sean vulnerados”. Pasados los años, los funcionarios del poder ejecutivo local seguían tomando una postura similar a la analizada en el apartado anterior. Sin embargo, la prevención de accidentes a la que habían hecho referencia los/as representantes de la colectividad y con las que los/as concejales/as se habían comprometido luego de la intervención de Morena en la Banca 25 no aparecían en los comunicados.
En ese sentido, además de mostrar la importancia que tenía para la colectividad responder a las acusaciones y a la deslegitimación de sus prácticas de cuidado, la intervención de Morena evidencia las jerarquías entre las voces (Spivak,1998; Bidaseca, 2011) de los/as agentes de las instituciones educativas, las de investigadores/as de las temáticas y las de quienes trabajan en el cordón. Muestra cómo se constituye a unos/as y no a otros/as como la palabra autorizada para hablar del cuidado de los/as niños/as. Aunque antes de las excedidas acusaciones de “trabajo infantil” las personas de la colectividad no se acercaron a la municipalidad a demandar espacios de cuidado para los/as niños/as -lo que evidencia una acción de defensa-, en ese momento, sus discursos coincidían con los del municipio al menos en un sentido. Se requerían instituciones de cuidado y la intervención estatal para garantizar la seguridad de los/as niños/as. Sin embargo, sus preocupaciones, los accidentes, no aparecían en el debate, sino que la base de las intervenciones seguía siendo el trabajo infantil. Como señaló Canelo (2016), las formas en que los/as migrantes y sus hijos/as pueden participar o no de estas instancias están vinculadas a las desigualdades que atravesaron los procesos de su inclusión ciudadana, donde las dificultades en el acceso a las instituciones no responden a casos específicos, sino a cómo las migraciones limítrofes y latinoamericanas han sido construidas como no deseadas a lo largo de la historia. Por ello, sus experiencias y análisis de la situación no aparecían como legítimas para explicar el cuidado de los/as niños/as en las quintas, sino que las voces de los/as especialistas y las leyes eran las que ganaban un lugar preponderante.
Finalmente, no hubo una resolución positiva respecto del pedido y, aún hoy el predio sigue sin ser otorgado. En la entrevista que le hicimos, Morena describió todo el proceso a través del cual se realizaron demandas por la guardería:
El predio se estuvo buscando durante muchos años, muchas comisiones [del centro de residentes] donde hubo un momento donde le dieron uno a una comisión, cuando la gente lo fue a limpiar apareció el dueño y apareció armado. Tuvieron que salir corriendo, la gente, porque realmente no cumplieron la promesa que nos habían hecho de que ese era un terreno que nos podían ceder. Bueno nosotros estuvimos en la gestión de Gustavo Pulti pidiéndole y él nos dio tres hectáreas al ingreso del museo José Hernández, cuando el dejo no se había realizado la entrega ni la aprobación en el Consejo Deliberante. Y fue un año en que esta comisión estuvo yendo constantemente a pedir que se cumplan ya que la anterior no se había pedido y bueno fin de año del 2016, nos dan… en la última sesión del Consejo Deliberante, uno de los representantes de un partido hace una encuesta para ver quién nos apoyaba ¡y resulta que nadie! Eran pocos los que… de la mayoría, de los veinticinco, eran pocos, eran seis los que nos apoyaban… eh y entonces este representante se acerca y nos dice, no hay consenso, no hay apoyo. El expediente se va a trasladar al próximo año y en la primera oportunidad se va a volver a tratar. Y nosotros rendidos y qué se yo… Se creó otro expediente, lo tiene el concejal, Daniel… ahora no me acuerdo el apellido. Toca el presidente el tema, y dice este concejal: ¿Qué pasa con los bolivianos que no les podemos dar un pedazo de tierra? Todos se desconcertaron a la viva voz de que lo hiciera con fuerza, ¿no? Y bueno ahí tomaron conciencia y ganamos por quince votos. Nos cedieron las tierras, tres hectáreas del museo, estamos en el proceso... nos habíamos hecho la ilusión de entrar y hacer un gran proyecto que es la protección a los niños, hacer una guardería infantil en protección de los niños del campo eh… pero nos cerraron de buenas a primeras. El delegado nos puso los tantos y nos dijo que ahí no podíamos hacer nada, que no podíamos hacer absolutamente nada, ninguna edificación porque esa es un área protegida que pertenece a la Laguna de los Padres. Todo frenaron, nos encontramos con que no (Morena, entrevista, 2017).
Los/as concejales/as del PRO que “no se decidieron” a votar esta iniciativa eran los mismos que en 2017, el año siguiente a la intervención de Morena en la banca 25, habían adherido al programa “Más cuidado = menos trabajo infantil” de la provincia de Buenos Aires. Involucrarse en la iniciativa de la colectividad hubiera sido una oportunidad para incorporar la perspectiva de los/as migrantes bolivianos/as al debate, a quienes identificaban como protagonistas de las irregularidades en el cordón frutihortícola. No obstante, como Morena especificó, lo que esperaban que fuera una solución generó aún más problemas para la colectividad. Finalmente, lo que consiguieron fue que les permitieran realizar una cancha recreativa para la colectividad. Sin embargo, cuando estaban terminando de construir los baños, tuvieron que suspender la obra porque no estaba habilitada. En ese momento, una persona de la colectividad con conocimientos legales hizo los trámites necesarios y pudieron continuar construyendo, aunque tuvieron que detenerse nuevamente por problemas con el Museo José Hernández, ubicado en las cercanías. La sugerencia de un concejal que tiene vínculo con el Centro de Residentes fue que intentaran construir la guardería de forma “más rústica”, de barro y materiales similares a la paja y el adobe para que continúe con la estética del museo y les permitieran continuar. Según sostuvo ese concejal, esas formas de construcción también serían un beneficio porque vincularían al proyecto con la “cultura boliviana”.
La resolución final del conflicto por la guardería muestra la forma en que el municipio de general Pueyrredon concibe a los/as migrantes y sus hijos/as. En vez de tomarlos como sujetos/as de derecho con problemáticas específicas que requieren ser resueltas como en este caso, son representados/as como actores/as pintorescos/as con ciertas costumbres que habitan la ciudad en las festividades. Incluso, aunque en el mismo municipio circulan discursos que construyen a los/as migrantes como ejes de irregularidades y de problemas urgentes que resolver para proteger los derechos de los/as niños/as, eso no supone el desarrollo de políticas públicas y la movilización de recursos tendientes a garantizar esos derechos, sino que esperan que las familias sean quienes se adapten, incluso aunque no cuenten con los recursos -condiciones de vida y vivienda- para hacerlo.
Por ello, como hemos reconstruido hasta aquí, la demanda por la guardería muestra, al menos tres situaciones por las que transitan los/as migrantes y sus hijos/as. En primer lugar, la vigilancia y deslegitimación de sus prácticas de cuidado. En segundo lugar, la desacreditación de sus voces cuando se expresan sobre el trabajo y la familia en las instituciones estatales. En tercer lugar, su estatus como sujetos de derecho: aunque demanden soluciones para problemáticas que el mismo estado les sugiere que deben resolver, en muchos de los casos, no se movilizan los recursos necesarios para acompañarlos en ese proceso.
Reflexiones finales
Las formas flexibles en que las personas se insertan en el mercado de trabajo hortícola producen distintas asimetrías. Por un lado, entre las personas de los grupos domésticos según el género o la edad, como han demostrado estudios previos. Por otro lado, entre los/as trabajadores/as con los/as agentes estatales. La superposición entre los espacios domésticos y de trabajo para el mercado, atravesada por los tiempos del trabajo hortícola en un contexto de déficit de instituciones de cuidado cercanas a las quintas, produce la presencia continua de los/as niños/as en los espacios de trabajo y, aunque tanto los agentes como las familias reconocen las dificultades que acarrea esa presencia de los/as niños/as en el campo, sus interpretaciones sobre cuáles son las formas más adecuadas de cuidar se diferencian fuertemente. Mientas los agentes estatales explican que en el cordón frutihortícola existe “trabajo infantil” y lo construyen como la principal oposición al cuidado, las personas de la colectividad creen que lo más importante para el bienestar de sus hijos/as es evitar que se expongan a los accidentes que pueden tener lugar en los espacios de trabajo. Especialmente, sostienen que los accidentes se deben a la circulación de vehículos y la utilización de maquinarias o agroquímicos.
Estas oposiciones respecto de cuáles son las principales problemáticas que conlleva la presencia de los/as niños/as en las quintas confluyeron en el debate público en General Pueyrredon, en el marco de la demanda de una guardería para la zona de las quintas, que presentaron representantes de la colectividad en la Banca 25. Ahora bien, como mostramos, aunque la construcción de la demanda se presentó sobre la base de proteger a los/as niños/as de los accidentes y las entrevistas muestran que es una preocupación central de las familias, antes de las reiteradas y crecientes acusaciones por la existencia de trabajo infantil en las quintas, los/as trabajadores/as hortícolas de la colectividad no habían contemplado la posibilidad de demandar la construcción de una guardería. En ese sentido, el pedido por guardería puede comprenderse más como una defensa hacia las acusaciones y como la muestra hacia el exterior de que en la colectividad hay una preocupación por el cuidado de los/as niños/as, que como la creencia de que realmente podría resolver los problemas de cuidado. Esto se ve claramente en que, en la banca 25, los representantes de la colectividad se centran en la prevención de accidentes, mientras que se le quita relevancia al “trabajo infantil”.
Ahora bien, más allá de que podría ser una acción de defensa ante las acusaciones, los representantes de la colectividad, en base a conversaciones que habían tenido en el marco del Centro de Residentes Bolivianos de Mar del Plata, presentaron una propuesta, incluso ofreciendo su propio trabajo para construir la guardería. Sin embargo, sus argumentos no ganaron relevancia en las instituciones municipales, en tanto las intervenciones del municipio se siguieron construyendo en torno al trabajo infantil, y no se incorporó lo que las familias también creen que es central, que son los accidentes que pueden sufrir los/as niños/as.
Además de no tomar sus argumentos, el predio para la guardería nunca fue otorgado, sino que, se produjeron más problemas para la colectividad, como mostramos a lo largo del artículo. En ese sentido, el conflicto por la guardería muestra, en primer lugar, que las prácticas de trabajo y cuidado de los/as migrantes de ciertos sectores son puestas bajo la lupa. En segundo lugar, que sus argumentos no ganan relevancia en los debates sobre esas prácticas, incluso, aunque ellos mismos se acerquen a las instancias de representación ciudadana. Por último, en tercer lugar, muestra que cuando se los señala como foco de irregularidades, no se les brindan los recursos necesarios para resolver los problemas, incluso aunque sean problemáticas que el mismo estado sostiene que hay que resolver con urgencia. Esto último va en concordancia con la nulidad de políticas públicas vinculadas a resolver las problemáticas generales de los sectores migrantes en General Pueyrredon, quienes solo ganan lugar en la esfera pública cuando se realizan fiestas y se celebran las tradiciones.
Notas
1| Aunque esta palabra no se usa formalmente en el sistema educativo, es la categoría que utilizaron las personas de la colectividad para demandar un espacio de cuidados y, por ello, la utilizaremos a lo largo de todo el artículo.
2| Por ordenanza municipal N° 6324 del Partido de General Pueyrredon, se respeta la forma original del apellido Pueyrredon, por lo que, el nombre del municipio no lleva acento. También es importante destacar que, aunque utilizar lenguaje inclusivo nos parece muy importante, el artículo está escrito utilizando un lenguaje binario para respetar las formas en las que los/as sujetos/as con los/as que trabajamos se nombran a sí mismos/as.
3| Sobre el concepto de sostenibilidad de la vida puede verse: Carrasco (2001) y Pérez Orosco (2012).
4| La superposición del espacio de trabajo para el mercado y la casa no sucede solo en las quintas hortícolas. Los hornos de ladrillo, la venta ambulante y los talleres textiles son trabajos donde la casa o el cuidado también pueden superponerse (Magliano, 2013; Zenklusen,2016). Ahora bien, nos detenemos en el trabajo hortícola para analizar esta superposición, ya que es uno de los lugares donde mayormente se han insertado los migrantes bolivianos y tiene características específicas como la estacionalidad o ruralidad que requieren un análisis particular.
5| Las principales zonas de quinta en General Pueyrredon se encuentran en las localidades de Batán, Valle Hermoso, Laguna de los Padres y San Francisco y se puede acceder a ellas a través de las rutas 88 y 226. La Gloria de la Peregrina, La Polola, el Boquerón y Colonia Barragán, San Carlos, son otras localidades del Partido que poseen quintas.
6| Utilizamos la categoría de “trabajo infantil” entre comillas porque se trata de una construcción sociohistórica que ha variado a lo largo del tiempo. En la actualidad, las leyes que regulan el trabajo infantil lo asocian a la explotación (Noceti, 2011; Rausky y Frasco Zuker, 2022). En este caso, si bien los agentes estatales utilizan la categoría de “trabajo infantil” para referir a todas las tareas que los niños realizan en las quintas, como ha demostrado Rueda (2022), los trabajadores migrantes diferencian entre el trabajo que realizan los niños y el trabajo infantil, porque asocian al segundo a la explotación.
7| Según el Honorable Consejo Deliberante, “La “Banca 25” faculta a los ciudadanos y Organizaciones No Gubernamentales a utilizar este canal institucional para su expresión, acercándolo a la decisión en el sistema político y de gestión. El proceso de participación exige de una ciudadanía oportunamente informada y motivada para intervenir. Esta puede ser entendida en sentido individual o grupal en el quehacer social, político y de gestión. De este modo, los actores sociales potencian el protagonismo que en realidad poseen en los procesos de transformación y consolidación de la democracia” (Municipio de General Pueyrredon (s/f).
8| Sobre los vínculos entre docentes y profesionales de la salud con trabajadoras y trabajadores migrantes puede verse: Blanco Rodríguez (2022a) y Blanco Rodríguez (2022b).
9| Sobre el miedo a hablar que han tenido algunos trabajadores hortícolas en el marco de las instituciones estatales puede verse: Blanco Rodríguez (2023b).
10| Se refiere a la laguna de los padres, que está ubicada sobre la ruta 226, en la zona de las quintas hortícolas del partido de General Pueyrredon.
11| Para un análisis detallado de esto ver: Blanco Rodríguez, 2022b.
12| Mas allá de los esfuerzos de la comisión directiva del centro de residentes, muchos productores dijeron no sentirse representados por el Centro de Residentes de Mar del Plata y comenzaron un proceso de creación de otro Centro de Residentes Bolivianos en la zona de Batan, donde se encuentran asentados la mayor parte de los migrantes – bolivianos y otros- que viven en General Pueyrredon. Sin embargo, debido a la pandemia ese proceso se vio frenado y en los últimos meses han comenzado a reactivar sus actividades. Por estos motivos, no han tenido aun intervenciones sobre el tema que podamos incorporar al análisis.
13| Acción Marplatense es un partido local liderado por Gustavo Pulti, quien tuvo dos mandatos como Intendente de General Pueyrredon, entre los años 2007 y 2015. En 2011, estableció una alianza con el Frente para la Victoria. Por otra parte, el PRO (Propuesta Republicana) es un partido político nacional en Argentina que, desde 2019 forma parte de Juntos por el Cambio, alianza a través de la cual Mauricio Macri se convirtió en presidente de Argentina en 2015.
14| El registro de la Banca 25 también cuenta con una intervención del concejal Marcos Gutiérrez por el Frente para la Victoria, que sostiene lo mismo que las citas incorporadas.
Bibliografía
Absi, P. (2010) La parte ideal de la crisis: Los mineros cooperativistas de Bolivia frente a la recesión. Cuadernos de Antropología Social, (31): 33-54.
Ambort, M. E. (2019) Género, trabajo y migración en la agricultura familiar: Análisis de las trayectorias familiares, laborales y migratorias de mujeres agricultoras en el cinturón hortícola de La Plata (1990-2019). (Maestría). La Plata. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Memoria Académica, 1-165.
Ataide, S. (2019) Género y migraciones. Un estudio sobre mujeres migrantes tarijeñas en torno al mercado de trabajo hortícola de Apolinario Saravia en la provincia de Salta. Mundo Agrario, 20 (43): s/p.
AWID (2004) Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Derechos de las mujeres y cambio económico, (9): 1-8.
Balbo, L. (1994) La doble presencia. En C. Borderias, C. Carrasco, y C. Alemany (Comps.), Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales (503-514). España, Icaria.
Benencia, R. (1997) De peones a patrones quinteros. Movilidad social de familias bolivianas en la periferia bonaerense. Estudios Migratorios Latinoamericanos, 12 (35): 63-102.
Benencia, R. (2005) Redes sociales de migrantes limítrofes: Lazos fuertes y lazos débiles en la conformación de mercados de trabajo hortícola (Argentina). En 7 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, ASET. Buenos Aires, 10 al 12 de Agosto, S/p.
Benencia, R. (2012) Participación de los migrantes bolivianos en espacios específicos de la producción hortícola en la argentina. Política y Sociedad, 49 (1): 163-178.
Benencia, R. (2017) Inmigración y economías étnicas. Horticultores Bolivianos en Argentina. Alemania, Editorial Académica Española.
Benencia, R., & Karasik, G. (1995) Inmigración limítrofe: Los bolivianos en Buenos Aires. Argentina, Centro Editor de América Latina.
Benencia, R., & Quaranta, G. (2006) Mercados de trabajo y relaciones sociales: La conformación de trabajadores agrícolas vulnerables. Sociología del Trabajo (nueva época), (58): 83-113.
Bidaseca, K. (2011) “Mujeres blancas buscando salvar a mujeres color café”: desigualdad, colonialismo jurídico y feminismo postcolonial. Andamios. Revista de Investigación Social, 8, (17): 61-89.
Blanco Rodríguez, G. (2020) Familias bolivianas en General Pueyrredon: migración, trabajo, dinero, y afecto. Sudamérica: revista de ciencias sociales, 12: 74-97.
Blanco Rodríguez, G. (2022a) Migraciones, trabajo familiar y género. La horticultura en General Pueyrredon (Tesis de doctorado), Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Universidad Nacional de Quilmes: 1-150.
Blanco Rodríguez, G. (2022b) Migraciones y cuidado en las quintas hortícolas de General Pueyrredón. Entre el “trabajo infantil” y los accidentes. Periplos, Revista de Pesquisa sobre migraciones, (6): 185-210.
Blanco Rodríguez, G. (2023a) Trabajo doméstico, de cuidado y para el mercado en las quintas hortícolas de General Pueyrredon. Jerarquías y segregación por género. Descentrada. Revista Interdisciplinaria de feminismos y género, 7 (2): e210
Blanco Rodríguez, G. (2023b) Trabajo, migración, cultura y desigualdad. Encuentros entre trabajadores hortícolas y agentes judiciales en General Pueyrredon. Papeles de trabajo. La revista electrónica de la ESCUELA IDAES, 17 (31): 69-85.
Blum, A. (2010) Speaking of Work and Family: Reciprocity, Child Labor, and Social Reproduction, Mexico City, 1920 – 1940. Hispanic American Historical Review, 91(1): 63-95.
Bocero, S., & Di Bona, A. (2012) El trabajo asalariado femenino en el cinturón frutihortícola marplatense. Revista Geograficando, 8 (8): 81-101.
Borderias, C. & Carrasco, C. (1994) Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales. Madrid, España: Economía Crítica.
Canelo, B. (2016) Migración y políticas públicas desde el margen. Acciones y omisiones estatales en un parque de la Ciudad de Buenos Aires. Migraciones Internacionales, 8 (3): 125-151.
Carrasco, C. (2001) La sostenibilidad de la vida humana: ¿Un asunto de mujeres? Mientras Tanto, (82): 43–70.
De Arce, A. (2016) Mujeres, familia y trabajo. Chacra, caña y algodón en la Argentina (1930-1960). Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
Frasco Zuker, L. (2019) Cuidar a la gurisada. Etnografía sobre trabajo infantil y cuidado en la localidad de Colonia Wanda, Misiones. (Doctoral). San Martín, Universidad Nacional de San Martin, Repositorio Institucional de la UNSAM, 1-190.
Hinojosa, A., Perez Cautin, L., y Cortez Franco, G. (2000) Idas y Venidas. Campesinos Tarijeños en el Norte Argentino. La Paz, PIEB.
Jelin, E., y Paz, G. (1991) Familia/género en América Latina: Cuestiones históricas y contemporáneas. Argentina, CEDES.
Labruneé, M. E., Laguyás, M., y Goñi, E. (2016) Potencialidades locales para el abordaje integral del trabajo infantil en el partido de general Pueyrredón, Argentina. Trabajo y Sociedad, (26): 309-325.
Labruneé, M. E., y Dahul, M. L. (2015) Protección social para el abordaje de la problemática del trabajo infantil en el cordón frutihortícola del partido de General Pueyrredón. Las miradas e intervenciones posibles por parte de las instituciones educativas en el marco de la institucionalidad vigente. En 12 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. El trabajo en su laberinto. Viejos y nuevos desafíos, Buenos Aires, 5 al 7 de agosto, S/p.
Linardelli, M. F. (2020) Recorridos migratorios de mujeres vinculados con el trabajo agrícola en Mendoza (Argentina). Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, 20 (2): 138-160.
Magliano, M. J. (2013) Los significados de vivir múltiples presencias: Mujeres bolivianas en Argentina. Migraciones internacionales, 7(1): 165-195.
Milanich, N. (2009) Children of Fate: Childhood, Class, and the State in Chile, 1850–1930 (Ilustrada). Estados Unidos, Duke University Press Books.
Morzilli, M. (2019) Un quiebre en la herencia intergeneracional. Las familias y las trayectorias escolares de jóvenes migrantes bolivianos/as. Estudio de casos en el periurbano hortícola platense. Coordenadas. Revista histórica local y regional, 6 (2): 89-105.
Municipio de General Pueyrredon (2014) Se debatió acerca de la erradicación prevención del trabajo infantil en Mar del Plata y Batán. Página Oficial del Municipio de General Pueyrredon, s/p, 13 de junio.
Municipio de General Pueyrredon (s/f) Banca 25. Página Oficial del Municipio de General Pueyrredon, s/p.
Municipio de General Pueyrredon (2017) Comenzará a implantarse en el partido de General Pueyrredon el programa “Más cuidado = menos trabajo infantil”, Página Oficial del Municipio de General Pueyrredon, s/p, 21 de junio.
Noceti, M. B. (2011) “ Trabajo infantil rural” y” explotación laboral infantil rural”: Aportes antropológicos a la diferenciación de conceptos para el diseño de políticas de protección de derechos del niño en el sudoeste bonaerense. Papeles de trabajo-Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural, (22): 58-73.
Novaro, G.; Martínez, L. Diez, M. L. (2017) Distinción, jerarquía e igualdad: algunas claves para pensar la educación en contextos de migración y pobreza. Cuadernos del instituto nacional de antropología y pensamiento latinoamericano, 26 (2): 23–40.
Pérez Orosco, A. (2012) Crisis multidimensional y sostenibilidad de la vida. Investigaciones Feministas, (2): 29-53.
Quaranta, G., y Fabio, F. (2010) Intermediación y precarización laboral en la agricultura. Clásicos y renovados vínculos entre dos fenómenos persistentes. En A. Del Bono y G. Quaranta (Eds.) Convivir con la incertidumbre: Aproximaciones a la flexibilización y precarización del trabajo en Argentina (143-154). Argentina, Ciccus.
Rausky, M. E., & Frasco Zuker, L. (2022) Disputed meanings about child labour, its consequences, and interventions: discussions based on ethnographic research in Argentina. Third World Thematics: A TWQ Journal, 7 (1-3): 181-198.
Rodríguez Enríquez, C. y Marzonetto, G. (2016) Organización social del cuidado y desigualdad: el déficit de políticas públicas de cuidado en Argentina. Revista Perspectivas de Políticas Públicas, 4 (8): 103-134.
Rueda, D. (2022) “El cordón frutihortícola en la mira” la presencia y el trabajo de niños/as en quintas del cordón frutihortícola marplatense como problema público (2005-2020) (Licenciatura). Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata s/p.
Sarti, R., Bellavitis, A. & Martini, M. (2018) What is work? Gender at the crossroads of home, family, and business from the early modern era to the present. Nueva York, Estados Unidos: Oxford.
Spivak, G. (1998) ¿Puede hablar el sujeto subalterno? Orbis Tertius, (6): 175-235.
Trpin, V., y Brouchoud, S. (2014) Mujeres migrantes en producciones agrarias de río negro: aportes para abordar la interseccionalidad en las desigualdades. Párrafos Geográficos, 13 (2): 108-126.
Vega, C. & Gutiérrez, E. (2014). Nuevas aproximaciones a la organización social del cuidado. Debates latinoamericanos. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (50): 9-26.
Zenklusen, D. (2016) De cómo la familia de Marta organiza el cuidado. Un análisis sobre la relación entre familias migrantes, género y cuidado. Odisea. Revista de estudios migratorios, (3): 30 – 52.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2024 Cuadernos Fhycs-Unju

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System