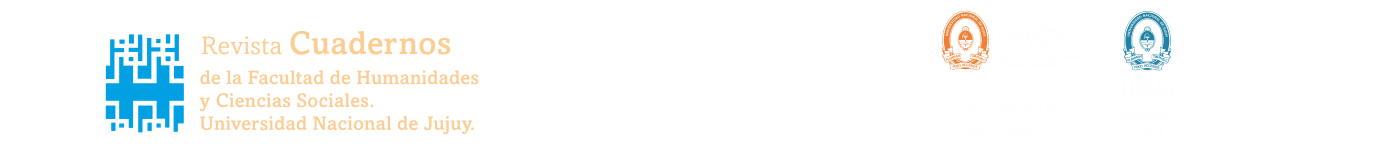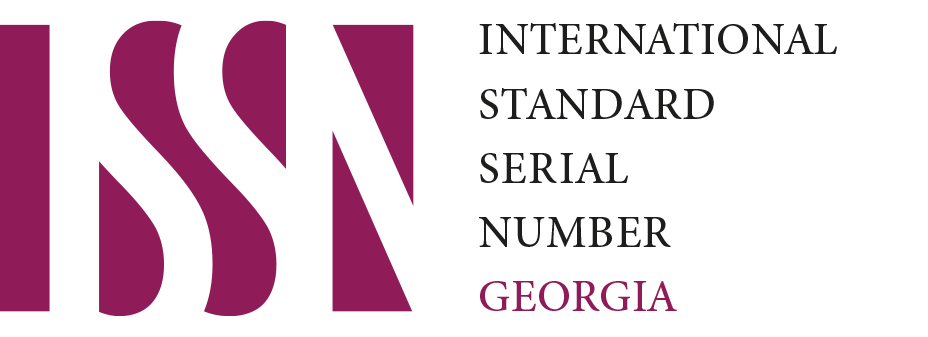DOSSIER
La población indígena del curato de Nuestra Señora del Rosario. Un estudio a partir de la Revisita al partido de Salta (1791)
(The indigenous population of the parish of Nuestra Señora del Rosario. A study based on the Revisita to the district of Salta (1791)1
Facundo Rueda*
Recibido el 15/04/24
Aceptado el 06/12/24
*Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de Salta (UNSa) - Avenida Bolivia 5150 - CP 4400 – Capital - Salta - Argentina.
Correo Electrónico:
facurueda5@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0009-0008-2062-7931
Resumen
El presente artículo propone estudiar la población indígena del curato de Nuestra Señora del Rosario a partir del análisis de la Revisita borbónica de 1791 al partido de Salta. Este documento, elaborado con objetivos fiscales, constituye nuestra fuente principal al contener información que nos aproxima a conocer la composición familiar y la relación con la tierra de los indios tributarios empadronados. En una primera parte nos abocaremos a presentar el contexto y las coyunturas que dieron origen a la Revisita, para luego proceder con el estudio de la organización y estructura familiar, las unidades de asiento y el lugar de procedencia de la población indígena del curato de Rosario. Para esta investigación, hicimos uso de fuentes complementarias, como registros parroquiales, visitas pastorales y la Revisita de 1786, con la finalidad de comparar y cruzar datos con el padrón de 1791, desde un análisis cuantitativo y cualitativo.
Palabras Clave: Curato de Nuestra Señora del Rosario, Revisita (1791), Población indígena, Migraciones.
Abstract
This article aims to study the indigenous population of the parish of Nuestra Señora del Rosario based on an analysis of the Bourbon Revisita of 1791 for the district of Salta. This document, prepared for fiscal purposes, serves as our primary source, as it contains information on the family composition and land relationships of the registered tributary Indians. In the first part, we present the context and circumstances that led to the revisit, followed by an examination of the organization and family structure, settlement units, and place of origin of the indigenous population of the parish of Rosario. To support our research, we use complementary sources such as parish records, pastoral visits, and the return visit of 1786, allowing for a comparative and cross-referenced analysis with the 1791 census through both quantitative and qualitative approaches.
Keywords: Parish of Nuestra Señora del Rosario, Revisita (1791), Indigenous population, Migrations.
Introducción
En 1791 se realizaba la Revisita borbónica sobre el partido de Salta con el objetivo principal de empadronar y clasificar -con fines fiscales- a la población indígena tributaria que allí residía. La misma tuvo un itinerario que incluyó los curatos de Nuestra Señora del Rosario, San Pedro de Nolasco de Calchaquí, San Pablo de Chicoana y San José de la Caldera.
El curato de Nuestra Señora del Rosario, localizado en el valle de Lerma y en la quebrada del Toro, tuvo jurisdicción sobre los parajes y pueblos de Rosario, Cerrillos, La Isla, La Silleta y Las Zorras, lugares en los que se hallaban consolidadas pequeñas y medianas propiedades que abastecían a la ciudad y a un mercado regional (Mata de López, 2000).
De acuerdo a los datos de la Revisita, Rosario fue uno de los curatos con mayor población indígena tributaria registrada. El total de esta población, categorizada como “forasteros sin tierras”, nos confirma la existencia de un proceso de pérdida de los derechos comunales sobre la tierra, situación que llevó a que las familias indígenas tengan que asentarse en propiedades hispanocriollas para cumplir con las obligaciones tributarias y alcanzar la propia reproducción social.
En este sentido, las Revisitas borbónicas constituyen fuentes históricas de inconmensurable valor para el estudio de las sociedades indígenas (Marino, 1998). Dentro de la historiografía colonial rioplatense, múltiples son las investigaciones que han hecho uso de ellas para abordar temas vinculados a la población, la familia, el tributo y las migraciones indígenas2. No obstante, para el caso de la jurisdicción de Salta, las Revisitas -hasta el momento- no han sido objeto de un análisis específico. Únicamente las investigaciones emprendidas por Sara Mata de López (1995, 2000) y por Isabel Castro Olañeta y Silvia Palomeque (2016), recurrieron a su consulta para estudiar la mano de obra rural en Salta para fines del siglo XVIII y para investigar los movimientos de población indígena de Chichas, Tarija y del Tucumán entre los siglos XVII y XVIII.
Así, la Revisita de 17913 al partido de Salta se constituye como la principal fuente de análisis en la presente investigación. Al tratarse de un documento cuya finalidad respondió a objetivos fiscales, en su interior es posible observar el recuento de una población indígena que estuvo sujeta al pago del tributo (Gil Montero, 1997). Esta población fue registrada mediante un proceso planificado que incluyó la publicación de autos para la realización del padrón, pasando por el nombramiento de los oficiales que se encargarían de elaborarlo, seguido por el recuento de la población tributaria a través de planillas y finalizando con una conclusión que resumía los resultados de la Revisita (Alcorta et al., 2015).
Durante el empadronamiento de la población indígena tributaria del partido o jurisdicción de Salta, dos fueron los criterios fiscales que la delinearon: el primero vinculado al acceso y tenencia de tierras comunales y, el segundo, definido por el sexo, la edad y el estado matrimonial; aspectos que llevaron a clasificar a los individuos como tributarios, ausentes, próximos, niños, niñas, casadas, solteras, viudas o reservados (Ferrero, 2015). La información recabada en la Revisita se presentó en planillas prediseñadas que organizaron el registro a partir de dichos criterios y que tomaron como referencia la inscripción de unidades censales. Estas últimas fueron separaciones artificiales realizadas por el mismo visitador y que generalmente estaban encabezadas por un jefe tributario y su núcleo familiar.
Partiendo de esta estructura del padrón, tomamos a esas unidades censales registradas como unidades de análisis, procediendo a elaborar una base de datos nominal para identificar y contabilizar a cada unidad censal y a sus integrantes, con el objetivo recuperar información acerca de los nombres, apellidos, edades, lugar de procedencia, estado matrimonial, condición tributaria y lugar de asiento o residencia4. La elaboración de esta base nos permitió sistematizar y ordenar la masa de datos contenida en las planillas, sobre la cual, desde un ejercicio cuantitativo, buscamos aproximarnos a conocer la estructura de la población indígena registrada en el curato del Rosario, para luego proceder a realizar un análisis cualitativo que nos permita identificar vínculos de parentesco entre las unidades censales, reconstruir algunas trayectorias familiares, conocer el lugar de residencia e hipotetizar sobre los lugares de procedencia.
Si bien la Revisita de 1791 fue imprescindible para el desarrollo de nuestra investigación, sin el establecimiento de relaciones con otras fuentes y la triangulación de datos, dicha labor no hubiera sido posible. Por lo tanto, en el análisis, decidimos incorporar el padrón de 1786 a los fines de comparar e identificar cambios y continuidades entre un registro y el otro. A su vez, cabe añadir la consulta de registros parroquiales desde 1766 a 1791, entre los que se destacaron bautismos, matrimonios y defunciones, llegando a ser fundamentales para la identificación de algunos grupos familiares y el establecimiento de genealogías (Inostroza e Hidalgo, 2015). En cuanto a la documentación judicial, notarial y la correspondiente a la visita pastoral, aportaron información cualitativa que nos permitió ilustrar y reconstruir el contexto sobre el cual tuvieron lugar las Revisitas.
De este modo, en el presente artículo tomaremos como estudio de caso al curato de Rosario con el objetivo de estudiar la población indígena registrada, dejando para futuros avances de investigación a los demás curatos. En una primera parte, nos abocaremos a presentar el contexto y las coyunturas sobre las que se desarrolló la Revisita de 1791 en Rosario; para luego, en una segunda parte, proceder con el estudio de la composición de su población, la organización y estructura familiar, las unidades de asiento y el lugar de procedencia.
El partido de Salta a fines del siglo XVIII
Durante la segunda mitad del siglo XVIII las Reformas borbónicas, en el plano político y administrativo, dieron lugar a la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776) y a las Gobernaciones Intendencias por intermedio de la Real Ordenanza de Intendencias (1782). La antigua Gobernación del Tucumán fue reconfigurada al desdoblarse en la Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán y la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán (Lynch, 1962; Punta, 1997; Aramendi, 2020)5.
En este marco, la ciudad de Salta se erigió como ciudad cabecera de Intendencia, al mismo tiempo que se consolidó como plaza comercial con el desarrollo de las actividades mercantiles y el crecimiento general de su población (Mata de López, 1996; Mata de López et al., 1996). Las investigaciones de Sara Mata de López (1990, 1994, 2000) han dado cuenta que Salta operaba como paso obligado en el comercio con el Alto Perú, destacándose entre sus principales actividades económicas la invernada y el comercio de ganado mular, y la compra- venta de efectos de castilla y efectos de la tierra.
En tal coyuntura las propiedades rurales tendieron a la revalorización al ser imprescindibles para estas actividades económicas. En consecuencia, esto originó un mercado de compra y venta de tierras, que marcó un proceso de fragmentación de las mismas dentro del valle de Lerma, y la consolidación de grandes propiedades en el valle Calchaquí y Frontera Este (Mata de López, 1990). Si bien muchas de estas propiedades se configuraron a partir de la compra y venta, la mayoría tuvieron sus orígenes a partir de las primeras mercedes otorgadas a las familias beneméritas, a la vez que fueron ensanchando sus dimensiones con la apropiación y despojo de las tierras comunales que pertenecían a los pueblos de indios, quienes hacia fines de siglo estaban, casi en su totalidad, destruidos y despoblados por la presión de los encomenderos y propietarios españoles (Mata de López, 2000)6.
Estas actividades permitieron el ascenso social de los comerciantes -muchos provenientes de la península Ibérica- que establecieron matrimonios con las familias tradicionales salteñas. De este modo, el grupo mercantil fue ocupando paulatinamente los principales cargos en el cabildo, provocando tensiones y disputas por el poder local frente a los hacendados y encomenderos (Marchioni, 2000).
En lo que respecta a la población, al igual que en otras ciudades hispanoamericanas, Salta experimentó un crecimiento en términos generales. Tanto el ámbito urbano como el rural fueron receptores de comerciantes españoles y de grupos indígenas y mestizos provenientes del Alto Perú, que generaron una dinámica de mestizaje (Zacca, 1997). Los registros parroquiales analizados por Zacca (1997, 2005) permiten observar la complejidad de la composición poblacional, dando cuenta de una sociedad heterogénea integrada por españoles, indígenas y negros, todos ellos partícipes en las actividades económicas mencionadas.
La revisita borbónica de 1791 al partido de Salta
Las Reformas borbónicas tuvieron el objetivo de centralizar y aumentar el control político de la Corona sobre sus colonias a los fines de solventar la demanda de recursos financieros. En términos de Punta (1997) “la política española no tendió así a lograr el desarrollo económico de sus posesiones, sino a que las colonias fueran de mayor provecho para la metrópolis y para eso debían estar mejor administradas y controladas”.
Es en este contexto, la implementación de medidas fiscales se tiñó de importancia, sobre todo aquellas que aludían al ramo tributario. Sucede que, a mediados del siglo XVIII, con el paulatino fin de las encomiendas privadas y el crecimiento de la población indígena a causa de las migraciones y el mestizaje, condujo a la administración borbónica a la necesidad de contar, clasificar, registrar y empadronar la masa indígena tributaria a través de las llamadas Revisitas, quienes a partir de entonces debían tributar a las Reales Cajas (Punta, 1995).
El registro de esta población debía seguir las instrucciones establecidas por la Real Ordenanza de Intendentes (ROI) de 1782 y por la Instrucción metódica de 1784 del visitador Jorge Escobedo y Alarcón7. De esta manera la ROI contenía artículos referidos al ramo de tributo, y en los que se transfería a los Gobernadores Intendentes la responsabilidad y conocimiento de esta materia (Ferrero 2015). Éstos últimos tenían la obligación de realizar, cada cinco años, las visitas y matrículas correspondientes a la población tributaria. Estas matrículas debían registrar originarios, forasteros, con y sin tierra, con la novedad de que se hacía extensiva la obligación del pago de tributo sobre la población forastera8. Por su parte, la Instrucción establecida por Escobedo delineó reglas precisas para la realización de revisitas y el cobro de los tributos en los Virreinatos del Perú y del Río de la Plata (Ferrero 2017)9.
En la realización de las revisitas se siguió un criterio jurisdiccional considerando dentro de las intendencias, los partidos, dentro de estos últimos los curatos o doctrinas, y finalmente los sitios con población indígena tributaria, entre los que incluían pueblos de indios, ayllus o parajes, y unidades productivas (Castro Olañeta y Palomeque, 2016). De esta manera, la Revisita de 1791 al partido de Salta tuvo un itinerario que incluyó los curatos de Nuestra Señora del Rosario, San Pedro Nolasco de Calchaquí, San Pablo de Chicoana y San José de la Caldera.
El empadronamiento estuvo a cargo del procurador síndico general de la ciudad, Juan José Arias Vidaurre, designado como apoderado fiscal por el gobernador intendente Ramón García de León y Pizarro10. La misma tuvo un intérprete “entendido en la lengua Quichua”, llamado Clemente Mamaní, natural de la provincia de Chichas y nombrado por el mismo Arias Vidaurre11.
Para la elaboración del padrón, el visitador mandó comparecer a todos aquellos indios tributarios junto a sus mujeres, hijos y demás familias. Dicho pedido incluía la obligación de los hacendados españoles de dar cuenta de los indios que tenían en sus propiedades en calidad de arrenderos, agregados y conchabados12, como así también la obligación de los gobernadores caciques o cobradores a concurrir con los padrones de listas y recaudos, y la presentación de los libros de bautismos, matrimonios y defunciones de cada curato por parte de los párrocos.
Si bien la Revisita de 1791 se realizó siguiendo lo establecido en la Instrucción, los padrones fueron adaptados a la situación de la realidad indígena de cada jurisdicción (Ferrero, 2017, Sica 2019). En el caso del partido de Salta se registró a la población indígena que residía por dentro y fuera de los pueblos de indios, como así también aquella que aún se encontraba encomendada13. Si comparamos, esta situación contrasta con la del partido de Córdoba donde solo se registró a la población indígena asentada en los pueblos de indios, pero con la particularidad de haber incorporado en la masa tributaria a españoles, mestizos, mulatos, zambos y negros que allí residían (Ferrero, 2015, 2017).
Por último, en lo que refiere a las categorías fiscales para el empadronamiento, estas se definieron a partir de los vínculos de acceso a la tierra. De manera que en los registros se distinguieron originarios y forasteros con tierra y forasteros sin tierras. Junto a estas clasificaciones fiscales, las planillas registraron unidades censales (separaciones artificiales realizadas por el censista) que incluían: caciques, tributarios (varones de 18 a 50 años), próximos (varones de 13 a 17 años), reservados (mayores de 50 años e impedidos físicos), niños (menores de 12 años), casadas, viudas, solteras y niñas.
El curato de Nuestra Señora del Rosario: Orígenes y ubicación
Los curatos fueron unidades institucionales de organización diocesana que formaron parte de la territorialización de los dominios españoles en América, al mismo tiempo que operaron como espacios de integración de la feligresía a través de las parroquias, teniendo como función principal la promoción de servicios pastorales (Moriconi, 2011). En lo que respecta a la configuración de los curatos en Salta tenemos que destacar que fue un proceso que respondió al paulatino crecimiento de la población a lo largo del siglo XVIII. Tal es así que, en 1778 la Iglesia en Salta estuvo integrada por un curato rectoral, en el que predominó población española y esclava, y cinco curatos rurales, con un mayor número de población indígena (Larrouy, 1927; Caretta 1997, 2000).
En lo que refiere al origen del curato de Nuestra Señora del Rosario, a partir de la descripción de Filiberto Mena de 1772 (1916), comprobamos que estuvo sujeto al curato de San Pablo de Chicoana14. Para aquel entonces el curato de Chicoana comprendía “Rosario, Sumalao, Guachipas, Pampa grande, Serrillos, y otras Estancias” y tres anexos ubicados en el “partido del Rosario, otro en Guachipas y el ultimo en la quebrada del Perú, en un lugar llamado las Zorras […]” (Mena, 1916 [1772]). Posteriormente, Rosario, Sumalao, Cerrillos y Las Zorras integrarían el nuevo curato de Rosario, desprendiéndose del de Chicoana15.
La configuración territorial de estos curatos se dio de manera conflictiva. Sobre este punto, Chaile (2022) refirió a un conflicto de 1773 que involucró a los curas rectores de la matriz de Salta y al cura de Chicoana, el maestro Pedro López de la Vega; donde los primeros reclamaban por la preferencia que tenía la feligresía de La Isla, de San Agustín y de Cerrillos de asistir a la viceparroquia de Sumalao – parajes incorporados al curato de Chicoana y que posteriormente formarían parte de Rosario- en vez de ir al curato rectoral. Como remarcó la autora, esto se trató de un conflicto jurisdiccional y por feligresías, y en el que el cura López de la Vega “para evitar disensiones y contiendas con los curas rectores, solicitaba al Vicario Foráneo que deslindara jurisdicciones” (Chaile, 2022). En 1773, luego de ser una viceparroquia, Rosario alcanzó la condición de curato por directivas del obispo Moscoso (Cornejo, 1954; Zacca, 2005).
Un aspecto que debemos resaltar del curato de Rosario es que fue el más cercano a la ciudad de Salta, al estar emplazado dentro del valle de Salta (hoy valle de Lerma). Las investigaciones de Cornejo (1945) y Mata de López (1994, 1999, 2000) confirman la presencia de pequeñas y medianas propiedades rurales dentro de este valle, entre las que se destacaron chacras, estancias y potreros localizados entre los parajes y pueblos de Cerrillos, La Isla, Rosario, el Encón y la Silleta, y las cuales orientaron la producción hacia los cultivos de maíz, trigo, legumbres y verduras, destinados al abastecimiento de la ciudad, al mismo tiempo que dispusieron de pasturas para el engorde del ganado mular y vacuno. Estas propiedades concentraron un alto valor debido a la calidad de sus tierras, y al estar cercanas a los principales cursos de aguas, como fueron el río Segundo (actual rio Arias/Arenales) y el rio de la quebrada del Perú (actual río Toro/ Rosario) (Mata de López, 1999).
En cuanto a Las Zorras, que en 1791 era un anexo del curato, se ubicó en la quebrada del Perú (actual quebrada del Toro), un espacio signado por montañas que van en ascenso de este a oeste, formando quebradas que conectan con el área puneña; y con un clima y suelos áridos, en comparación al valle de Lerma. Las propiedades que se consolidaron allí, dirigieron sus actividades al pastoreo de animales y al cultivo, aprovechando el agua del río Toro y sus afluentes (Quispe et al., 2013).
La situación descripta hasta el momento, nos permite visualizar que el aumento poblacional a lo largo del siglo XVIII y el desarrollo de actividades productivas y comerciales fueron condiciones que llevaron a la necesidad de reconfigurar a los curatos (Zacca, 2005). Claramente esta reconfiguración trajo aparejados conflictos entre curas por el control de la feligresía, puesto que, al contar con un beneficio, podía significar la obtención de intereses económicos y un ascenso en la carrera eclesiástica16.
La población indígena registrada en el curato de Rosario
Durante las Revistas, los curas a cargo de los curatos fueron agentes importantes al ser quienes impartían y registraban en libros parroquiales bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones; hecho que los hacía buenos conocedores de la población a empadronar y así, evitar posibles ocultamientos tributarios (Alcorta et al., 2015).
Al iniciar la revisita en Rosario, el juez visitador mandó a su cura, el maestro Don Santiago Pucheta17, para que “concurriese desto fines, y a manifestar los libros parroquiales desu cargo y desu anexos para dar principio a la Matricula mandada”18. Pucheta presentó cuatro libros parroquiales correspondientes a la cabecera y dos del anexo del curato de Rosario, contabilizando 126 bautismos, 72 casamientos, 31 entierros de adultos y 26 entierros de párvulos, cuyas cantidades son las que se habían registrado desde la última Revisita de 1786.
El padrón de 1791 arrojó un total de 667 personas en el curato de Rosario, donde 659 fueron categorizados como indígenas “forasteros sin tierra” y entre los cuales 182 eran tributarios, 29 ausentes, 9 próximos a tributar, 155 niños, 2 caciques, 19 reservados, 107 niñas, 2 viudas, 7 solteras y 147 casadas, sin incluir en la contabilización a 8 personas, entre las que encontramos a 2 mujeres perdidas, 2 esclavas, 3 mestizas y 1 mulata libre, cuyos nombres igualmente figuran en los padrones19.
Esta población clasificada como indígena se distribuyó entre la cabecera (Rosario) con 158 indios, Cerrillos con 65, La Isla con 61, La Silleta con 118 y el anexo de las Zorras con 257 (ver tabla 1). Estos números nos confirma que Rosario era el segundo curato más poblado del partido de Salta, siendo superado por los 778 indios registrados para el curato de Calchaquí20, situación que le otorgaba una posición de importancia al contar con mano de obra indígena que cubriría las tareas que demandaban las propiedades rurales en el valle de Lerma.
Tabla 1. Población indígena registrada en el curato de Nuestra Señora del Rosario y sus anexos
|
CURATO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
|
Reservados |
Niñas |
Viudas |
Solteras |
Casadas |
Tributarios |
Ausentes |
Proximo |
Niños |
Cacique |
TOTAL |
|
Cabecera |
6 |
23 |
- |
1 |
38 |
33 |
23 |
1 |
33 |
- |
158 |
|
Hacienda de los Cerrillos |
|
8 |
- |
- |
18 |
23 |
4 |
- |
12 |
- |
65 |
|
Hacienda de la Isla |
2 |
16 |
- |
- |
15 |
21 |
- |
- |
7 |
- |
61 |
|
Hacienda de la Silleta |
4 |
18 |
- |
- |
29 |
36 |
2 |
- |
28 |
1 |
118 |
|
Anexo de las Zorras |
7 |
42 |
2 |
6 |
47 |
69 |
- |
8 |
75 |
1 |
257 |
|
TOTAL |
19 |
107 |
2 |
7 |
147 |
182 |
29 |
9 |
155 |
2 |
659 |
Fuente: AGN-13-17-2-1, Legajo N°2
Unidades censales y familias: Organización y estructura
La visita al partido de Salta tuvo lugar entre los meses de mayo y noviembre de 1791. Durante este tiempo, el juez visitador acudió a cada una las cabeceras de los curatos, a las viceparroquias, anexos y a las principales haciendas y estancias, que operaron como puntos de encuentro en el que las familias debían “comparecer” para ser empadronadas. Esta situación nos conduce a interpretar que el visitador no visitó casa por casa, debido al poco tiempo y a las grandes distancias que debía recorrer, siendo de gran importancia la presencia de los curas, los caciques y cobradores y los propietarios para dar información certera y evitar omisiones u ocultamientos.
Para la elaboración de los padrones la instrucción de Escobedo establecía que debían incluirse todos los indios tributarios con sus “Mugeres, e Hijos Parbulos, y Adultos, y qualesquiera otro indio que por razón de Pariente, ó arrimado componga el numero de la Familia” al mismo tiempo que debían consignar el “nombre de cada uno de ellos, y la Patria en los forasteros, y si es casado, el de su Muger, como también de los hijos que tuvieren, asentando la edad de todos”21.
Al tratarse de un documento elaborado con objetivos fiscales, en palabras de Tándeter (1997), representa una tensión entre el “reconocimiento y el ajuste de la realidad”, en el que si bien reconoce la existencia de familias indígenas, estas fueron registradas siguiendo criterios que formaron parte de un mecanismo de control. Por este motivo es que el empadronamiento se hizo a partir del registro de “unidades censales” (UC), que refieren a separaciones artificiales hechas por el visitador, encabezadas, generalmente, por un jefe tributario y los miembros de su núcleo familiar, en el que se incluía la esposa e hijos y en algunos casos parientes o arrimados (Ferrero, 2017). Procedamos a analizar la organización de estas unidades censales.
En total contabilizamos 238 UC, de las cuales 95 corresponden a casados con hijos (39,91%), 59 a casados sin hijos (24,78%), 60 a solteros (25,21%), 15 viudos (6,30%) y 2 (0,84%) viudas, y 7 sin datos (2,94%) (Ver tabla 2). Cada unidad censal comprendió un núcleo familiar integrado mayormente por una pareja de casados junto a los hijos menores de 18 años y entenados, sin incluir en la misma dos parejas de casados o más. Por aparte, los hijos varones solteros mayores de 18 años, al adquirir la condición de tributarios, fueron registrados como unidad censal aparte; mientras que las solteras, fueron incluidas en la misma unidad censal de los padres. También se registraron como unidades aparte a parejas de casados sin hijos y a viudos/as con familiares a cargo.
El análisis sobre las unidades censales nos permitió conocer -al menos de manera aproximada- como estuvieron organizadas y estructuradas las familias indígenas. Para dicho análisis, además de centrarnos en la Revisita de 1791, incorporamos -desde un ejercicio comparativo- la Revisita de 1786, al mismo tiempo que optamos por cruzar la información de estos padrones con la de los registros de bautismos y matrimonios.
De esta forma observamos que algunas familias nucleares estuvieron integradas por un jefe de familia, su cónyuge y sus hijos, entre los que incluían a los menores de 18 años, las hijas solteras y aquellos hijos solteros que pese a ser registrados aparte y de manera contigua a la UC de los padres, vivían “con el dho su padre” o “al lado de su padre”. Otras familias se compusieron de tan solo la pareja de casados sin hijos, y sin tener presuntos parientes, lo que nos lleva a hipotetizar si se trataron de matrimonios constituidos a partir de una migración reciente, cuestión que retomaremos luego. Fueron muy pocos los casos (3 en total) donde las familias estuvieron encabezadas por viudas a cargo de sus hijos y nietos.
Si tenemos en cuenta la sucesión de apellidos, como así también las propiedades en las que estas familias se encontraban asentadas, sea en calidad de arrenderos o agregados, comprobamos la existencia de vínculos de parentesco, algo que pudimos constatar con algunos registros parroquiales. Entre estos vínculos, algunos jefes de cada UC guardaban relación de parentesco de padre-hijo, hermanos, nietos y cuñados. Veamos algunos ejemplos.
En el anexo de Las Zorras, se encontraba la familia Vale. En 1791, esta familia estuvo integrada por los hermanos Justo (UC N°173), Francisco22 (UC N°174)23, Manuel (UC N°175), Francisco (UC N°176), Basilio (UC N°211), Manuela (UC N°213), Nicolasa (UC N°227), Roque, sobrino de los anteriores (UC N° 221)24, Pablo de 14 años (UC N°226), también sobrino de los mencionados y “mayor de 7 ermanos e hijos del finado Asensio y viven al lado de su Abuelo el reservado Bernardo vale”25. Todos ellos vivían en las tierras de sus padres, Bernardo Vale y Juana Guanuco, quienes fueron empadronados en 178626, pero no así en 1791, año en el posiblemente estuvieran muertos.
En La Isla, Miguel Gutiérrez, reservado mayor de 50 años, natural de Chichas, casado con Pascuala Escalante, tenía un hijo de 3 años llamado Juan Manuel y era arrendero de Martín Saravia. Por su parte “Manuel Guiterres de 33 años soltero hijo del antecedente reservado vive con el dho su padre”27. En este caso podemos observar dos unidades censales separadas por el visitador, pero que los unía el parentesco de padre-hijo.
Por último, en La Silleta encontramos una familia integrada por dos hermanos naturales de Yavi. Marcos Asua de 39 años, casado con la mestiza Estefanía Pérez, correspondían a la UC N°137, mientras que la UC N°138 estaba registrado su hermano Lorenzo de 19 años, casado con Eusebia Pérez. Ambos no tenían hijos y estaban agregados en la propiedad de Don Antonio Ruiz.28 Probablemente estos hermanos hayan sido migrantes recientes.
Los casos descriptos demuestran que, si bien las separaciones de las unidades censales fueron realizadas con el objetivo de identificar, principalmente, a los tributarios que eran quienes las encabezaban, entre los integrantes de las mismas podían existir relaciones de parentesco, conformando familias integradas por generaciones de primer, segundo y hasta tercer grado. Estos vínculos de parentesco resultan de gran importancia en la medida que fueron clave para la reproducción social de la familia, y donde las relaciones en torno a la tierra se tornaron imprescindibles para esta finalidad, cuestión que procederemos a analizar29.
Tabla 2. Unidades censales contabilizadas
*Incluye un caso de entenados en la hacienda de la Silleta
|
Anexos |
Casados c/h* |
Casados s/h |
Solteros |
Viudos** |
S/datos |
Total de UC |
|
Cabecera |
24 |
16 |
18 |
2 |
2 |
62 |
|
Cerrillos |
8 |
11 |
5 |
3 |
|
27 |
|
La Isla |
9 |
7 |
4 |
3 |
|
23 |
|
La Silleta |
18 |
15 |
4 |
6 |
|
43 |
|
Las Zorras |
36 |
10 |
29 |
3 |
5 |
83 |
|
Total |
95 |
59 |
60 |
17 |
7 |
238 |
**Incluye viudos y viudas, con y sin hijos
Fuente: AGN-13-17-2-1, Legajo N°2
Reproducción social y unidades de asiento
Para empadronar a la población indígena uno de los criterios fiscales de la instrucción establecía el registro a partir de los vínculos con la tierra. De este modo se categorizó a los tributarios como originarios y forasteros con tierras, por un lado, y forasteros sin tierras, por el otro (Castro Olañeta y Palomeque, 2016). En el caso del curato de Rosario la totalidad de la población indígena registrada fue clasificada como “forasteros sin tierras”, demostrando la ausencia del derecho a tierras comunales, situación que conlleva a preguntarnos acerca de cuáles fueron sus unidades de asiento para la reproducción social30.
La ausencia de tierras del común derivó en que las familias indígenas tengan que asentarse en propiedades rurales, sea en calidad de arrenderos, agregados o conchabados. En todo el curato contabilizamos un total de 74 arrenderos, 98 agregados y 5 conchabados31, distribuidos en las propiedades del valle de Lerma y de la quebrada del Toro. La comparación entre los parajes y anexos del curato permite observar que Las Zorras concentró mayor cantidad de mano de obra, seguido por la cabecera, La Silleta, Cerrillos y La Isla (ver tabla 3).
En este sentido los arrenderos constituyeron un tipo de mano de obra que pagaba un arriendo anual - mayormente en especie-, más una prestación personal, mientras que los agregados fueron peones instalados en las unidades productivas y que disfrutaban de una tenencia de tierra a cambio de su trabajo. Por su parte, los conchabados se trataron de peones contratados por periodos que podían superar los tres meses (Mata de López, 1995).
En nuestro estudio identificamos que múltiples UC tenían relación de parentesco y residían dentro de una misma propiedad. Esta situación sugiere que estas unidades censales podían compartir un espacio de residencia, constituyendo una misma “unidad doméstica” (Gil Montero, 1997; Jurado 2018)32. Por lo tanto, estas familias compartían parcelas de tierras, y en algunas ocasiones podían ocupar el mismo rancho o residir en ranchos separados, pero contiguos entre sí, siendo esto una práctica recurrente en las sociedades campesinas de la época (Ferrero, 2017).
Un expediente judicial, cuyo proceso tiene inicio en 1792 y finaliza en 1803, permite aproximarnos a conocer la composición y funcionamiento de una unidad doméstica. Se trata de un conflicto por los bienes del difunto cacique cobrador del anexo de Las Zorras, Don Juan Torres, que involucró a sus hijos mayores y a su viuda esposa María Mariano33.
Por intermedio del padrón de 1791, sabemos que esta familia se compuso por la viuda María Mariano, quien tenía a su cargo tres hijos: Hermenegildo, María José y Josefa, registrados como la unidad censal N°159. En unidades censales aparte, pero seguidas, fueron registrados sus hijos mayores: Agustín Torres, casado con María Ramos y con dos hijos, Manuel y Justa (UC N°161); y Cipriana Torres, casada con José Ramos, y un hijo llamado Manuel (UC N°162)34.
Esta familia disponía de tierras propias en los parajes de El Candado y de Los Chorrillos, ubicados en la quebrada del Perú, y en las que residían los miembros involucrados en el conflicto y dos familias que estaban como agregadas y arrendatarias (UC N° 158 y 160). Así lo hace saber Fermín Farfán, esposo en segundas nupcias de la viuda María Mariano, al declarar en el pleito que
“Agustin, y Cipriana (hijos mayores de la viuda María Mariano) que igualmente viven en las mismas tierras, y las disfrutan en quanto quiere, sin tener acción de propiedad mientras ella vive pues saben no tener herencia paterna, faltando a la estrecha obligación de buenos hijos la insultan y a ambos nos provocan continuamente sin mas motivo que no haber sido de su agrado nuestro casamiento y ver que portándose ellos desidiosamente, yo trabajo sin cesar por mantener mis obligaciones y adelanto lo que puedo aun en beneficio de su misma madre”35
Por su parte, María Mariano decía que:
“A mis hijos les tengo dado lo siguiente como es primeramente, a mi hijo Agustin le di por si lejitima; de lo que es mio una baca con cria y una vaquilla de dos años, con un yegua con sus crías al pie de dos años, estos son correspondientes al dho mi marido los que no están todavía partidos con los demás de mis hijos menores; mas me a sustraido diez y ocho burros estos le corresponde a mi Madre. A mi hija Sipriana le tengo dado, por su legitima diez y siete bacas entre chicas y grandes: mas dos caballos mansos el uno es mio y el otro del dho, mi marido, un burro capon de lo que, es mio, mas doce cabras con sus crías al pie, siempre de mi parte; mas otro caballo manso y quatro pesos en plata”36.
Las citas referidas permiten entrever que todos los integrantes de la familia vivían y compartían las mismas tierras que, por lo inventariado en el expediente, nos indica que sus principales actividades estuvieron orientadas a la cría y pastoreo de animales. Pese a vivir en las mismas tierras, los hijos mayores al casarse y al constituir sus propios núcleos familiares, probablemente residieron en casas aparte, situación que puede observarse en el reparto de animales realizado por María en favor de Agustín y Cipriana, para el sostenimiento de sus respectivas familias, entendiéndose esta práctica como recurrente en sociedades pastoriles. En este sentido Gil Montero (1997) -para el caso de la puna jujeña- señala que el ganado representaba un patrimonio familiar donde cada hijo contaba con sus propias cabezas, y en el que existía una relación entre sí para el cuidado del mismo. El cuidado podía ser de carácter mixto en el que cada miembro de la familia se ocupaba de sus animales o bien compartían esta tarea, pastoreando los animales de otro miembro de la misma. Estas relaciones productivas estuvieron reforzadas por los vínculos de sangre, pero en nuestro caso, quizás se hayan visto un tanto alteradas por la mala relación entre los hijos mayores y su madre.
Retomando los planteos de Jurado (2018), entendemos que las unidades domésticas tuvieron importancia en la medida que formaron parte de un sistema productivo más amplio, donde las familias que la integraban, y que podían estar emparentadas, se asentaron en haciendas y estancias en calidad de agregados, arrenderos o conchabados frente a la ausencia de derechos comunales sobre la tierra. Este tipo de relación les permitiría desarrollar una producción para la propia subsistencia y la incorporación al mercado, como así también para el pago de los tributos, constituyendo un eslabón de la cadena productiva. Dentro de este sistema productivo tanto el trabajo como la tierra fueron variables que permitieron su desarrollo. En lo que refiere a la tierra identificamos que existieron algunas familias indígenas que fueron propietarias particulares, las cuales procederemos a estudiar.
Tabla 3. Población masculina mayor de 18 años de arrenderos, agregados y conchabados
|
Curato y anexos |
Arrenderos |
Agregados |
Conchabados |
|
Cabecera |
10 |
24 |
2 |
|
Cerrillos |
13 |
9 |
- |
|
La Isla |
8 |
12 |
1 |
|
La Silleta |
4 |
35 |
2 |
|
Las Zorras |
39 |
18 |
- |
|
Total |
74 |
98 |
5 |
Fuente: AGN-13-17-2-1, Legajo N°2
Familias indígenas propietarias
Hasta el momento señalamos que la totalidad de la población del curato de Rosario fue categorizada como “forasteros sin tierras”. Pese a ello, una particularidad se presentó en el anexo de Las Zorras al contar con algunas familias indígenas propietarias, quienes en el padrón se consigna que vivían en “tierras propias”. Estas se trataron de propiedades particulares localizadas en la quebrada del Perú y que colindaron con propiedades de hispanoscriollos. Entre estas familias propietarias destacamos a los Guanuco, Mariano, Torres, Vale y López.
La familia Guanuco contó con la jefatura de Don Ignacio37, gobernador y cobrador de Las Zorras en 1791. Junto a él vivían tres hijos solteros: Florentín de 20, Pablo de 21 y Rafael de 29 años, todos naturales del curato de Rosario. En sus tierras también vivían, en calidad de arrenderos, tres familias, Pedro Vale y Severina Chavez y sus tres hijos; Juan Pablo Chavez y Anastacia Jurada junto a dos hijos, y Juan de la Cruz y Micaela Guanuco (hermana de Don Ignacio) con dos hijos. Como agregado estaba Pasqual Sarapura, soltero de 18 años e hijo de Juan de la Cruz.38
Párrafo aparte merece la mención del cargo de “gobernador cobrador”, lo que demuestra la existencia de una autoridad que tenía la función de recaudar tributos y que según la Instrucción de Escobedo debía confeccionar listas y padroncillos de tributarios, tal como sucedía en Jujuy (Sica, 2019)39. En un testamento de 1787, el cacique cobrador de tasas Juan Torres (antecesor de Don Ignacio Guanuco), declaraba que “de la plata de los tributos no tengo gastado nada”40, lo que nos permite confirmar dicha función. Si bien no conocemos los mecanismos que deben haber permitido al acceso a este cargo -siguiendo lo planteado por Sica (2019)- es probable que hayan sido nombrados por las autoridades coloniales y este oficio no se trasmitiera por herencia, a diferencia de los cacicazgos de los pueblos de indios que tenían autoridades tradicionales y de linaje. La sucesión de distintos nombres en el cargo, como lo fueron Don Juan Torres y luego Don Ignacio Guanuco, como así también el registro de sus hijos como tributarios y no como reservados, nos lleva a confirmar lo expresado41.
En lo que refiere a las familias Torres y Mariano, la información que provee la Revisita como así también el ya citado expediente de 1803 y un protocolo notarial de 179042), nos permitió conocer la situación de sus tierras. Ambas familias estuvieron unidas a partir del matrimonio del cacique cobrador Juan Torres y María Mariano, quienes en 1787 llevaban más de treinta años de casados y tenían 6 hijos. Todos vivían en la estancia y potrero llamado El Candado, cuya extensión era de una legua aproximadamente. En ellas, además de residir sus familiares directos, estaba como arrendero Diego Choque y su esposa Petrona Flora y un niño; y en calidad de agregado estuvo la viuda Asencia Ibarra junto a dos hijos.
En un principio estas tierras fueron otorgadas a título de merced en 1616 por el aquel entonces gobernador del Tucumán, Don Luis Quiñones Osorio, a favor de Don Bernardo Marcos de Sorrilla. Después las tierras estuvieron en poder de Bernardo Pinto Rengel, quien las vendió a Don Juan de Lescano, y este a Don Antonio de la Cámara. Luego la propiedad estuvo en manos del hijo de Don Antonio, Balentín de la Cámara, y más tarde en los herederos de este último, quienes las vendieron en 1779 a Juan Torres que, según la declaración de su suegra, Josefa Valdés, “tanto travajo para la compra de las tierras”43.
Por su parte, Josefa Valdés, natural de Cinti, hija legítima de Pasqual Valdés y Luisa Tejerina, también naturales de Cinti, estuvo casada con Matías Mariano, de cuyo matrimonio tuvieron tres hijos, de los cuales en 1799 solo vivía María (esposa y viuda de Juan Torres)44. Josefa era propietaria de tierra en Los Chorrillos, y en ellas residía como arrendero Juan Collar junto a su esposa Silveria Ramires y sus tres hijos menores, y como agregado estaba Pedro Collar, soltero e hijo del matrimonio anterior, natural de Chagua.
Al enviudar María Mariano en 1790, las tierras adquiridas por Juan Torres, pasarían a estar en su poder y de sus hijos mayores, al mismo tiempo que dispondría de tierras pertenecientes a su madre Josefa Valdés. Esta situación sería motivo de un conflicto familiar por la venta que realizó María de algunas de las propiedades mencionadas, lo que llevó al reclamo de su madre e hijos.
Dentro de la familia Mariano identificamos otros propietarios en el paraje de Las Sevadas. Se tratan de Ramón y Manuela, que posiblemente fueran hermanos de María, o quizás hayan guardado otro grado de parentesco. Ramón tenía una familia como arrendera y dos como agregadas, y por su parte, Manuela cuatro familias que vivían como arrenderas y una como agregada. A pesar que éstos no aparecen como tributarios registrados en el padrón, por lo que suponemos que estuvieron muertos al momento de la Revisita de 1791, figuran como propietarios45.
En cuanto a los Vale, fueron una familia numerosa donde algunos de sus integrantes tuvieron tierras propias y otros miembros estaban de arrenderos en propiedades distintas. Las actas de matrimonio de 1778 informan que fueron naturales de Las Zorras46. De sus miembros, es el reservado Bernardo Vale quien tenía tierras propias, pero no lo encontramos encabezando alguna unidad censal, sino que solo es mencionado en las demás unidades registradas, lo que conduce a pensar que tal vez estaba difunto para 1791. En sus tierras vivían sus hijos Justo, Francisco y Manuel, su nieto Pablo junto a sus hermanos y su yerno Nicolás Ramos, casado con Nicolasa Vale. Los Vale estuvieron emparentados con los Guanuco por intermedio del matrimonio de Bernardo Vale y Juana Guanuco47.
Finalmente, los hermanos López: Mariano, natural del mismo curato, casado con hijos; Dionicio y Severino, ambos solteros, vivían en tierras propias ubicadas en “Las Sevadas”. Por su parte otro tributario, también llamado Severino López -tal vez fue registrado dos veces- vivía en tierras propias de su padre Ramón Mariano (mencionado con anterioridad)48.
Partiendo de estos casos expuestos de familias indígenas que vivían en tierras propias, consideramos que se trataron de propiedades que pudieron ser adquiridas por mecanismos de compra-venta, tal como lo ilustra el caso de Juan Torres y su suegra, en el marco de la existencia de un mercado inmobiliario rural en el valle de Lerma y las cuales podrían haber sido pagadas por intermedio de la prestación de trabajo (Mata de López 1999, 2000). Asimismo, de no menor importancia fueron relaciones de parentesco, que operaron como mecanismos de acceso y conservación de las tierras dentro de la misma familia, como fueron los casos de los Mariano, López y Guanuco.
Lugar de origen de la población registrada
Con anterioridad referimos que Escobedo establecía que en el registro de la población indígena tributaria era necesario, además de consignar el nombre de cada uno y de sus familiares, anotar la patria en los forasteros. Así, en el padrón de 1791, los tributarios se registraron junto a la inscripción “natural de” y la referencia a un sitio determinado, por lo que interpretamos que se trataría del lugar de origen.
De un total de 233 indígenas varones contabilizados49, 187 cuentan con información referida al lugar de origen, mientras que 46 no poseen datos. De ese total, 56 fueron inscriptos como “naturales de este curato/ doctrina/ valle/ parroquia”, haciendo referencia al curato de Rosario, o bien al valle de Salta (Lerma). Siguiendo la hipótesis de Castro Olañeta y Palomeque (2016:71-72) estos podrían tratarse de hijos de una segunda o tercera generación de migrantes, o bien de integrantes de una antigua población originaria que continuó viviendo en tierras propias pero que al momento de la revisita estas estaban expropiadas por los españoles, o tal vez integrantes de una antigua población originaria que abandonaron sus pueblos, forasterizándose hacia lugares dentro del mismo partido.
Ahora bien, 131 tributarios tienen información de distintos lugares de origen, representando un 56, 22% del total señalado, dando cuenta de la presencia de un proceso migratorio, cuya profundidad histórica tendremos que develar en futuras investigaciones. En lo que refiere a dicho proceso, Castro Olañeta y Palomeque (2016) señalaron que durante el siglo XVII la jurisdicción del Tucumán se había caracterizado por ser expulsora de población indígena en dirección a Chichas y Tarija, invirtiéndose esta situación hacia el siglo XVIII, al convertirse en un espacio receptor de población provenientes de esos lugares.
La migración indígena fue un asunto que preocupó a las autoridades reales en términos fiscales, al mismo tiempo que representó un problema para la Iglesia, en su afán por controlar la feligresía. Durante la visita de 1767 a los curatos del Tucumán, el obispo Abad Illana, denunciaba las irregularidades en la provisión y registro de los bautismos y matrimonios. En lo que respecta a los matrimonios exclamaba la “propensión de las mujeres deste país a casar con forasteros50”, quienes a través de testigos falsos certificaban el fallecimiento la esposa que habían dejado en su patria (Larrouy, 1927). Es por este motivo que, para casar a los forasteros, Illana dispuso que estos debían presentar las proclamas de la parroquia en la que nacieron o vivieron. Dicha visita advirtió la presencia de migrantes desde mediados del siglo XVIII, quienes contrajeron matrimonios con indígenas naturales del Tucumán, llevando a la necesidad de incorporar información de los lugares de orígenes durante el registro de los matrimonios.
Esta situación también era advertida por Don José de Medeiros al dar inicio la Revisita de 1786 en Rosario, al decir “que por quanto me ailo bien informado de que en la basta extensión y campos de esta Parroquia existe muchos Yndios lexitimos benidos los mas delos Pueblos y Curatos de la Puna de Juxuy y de Chichas”51. En consecuencia, cinco años después, en el registro de 1791, 25 indígenas figuraban como naturales de Chichas, 22 de Yavi, 22 de Tarija, 15 de Cinti, 8 de Talina, 5 de Estarca, 5 de Jujuy, 4 de Cochinoca, 3 de Moxo, 3 de Calchaquí, 3 de Humahuaca, 2 de Casabindo, 2 de Chuquisaca, y 1 de Livilivi, Lampa, Sococha, Córdoba, San Carlos, Chumbicas, Chagua, Tilcara, Tomari, Salta, Suipacha y de la Costa.
En lo que refiere a la migración, los registros matrimoniales representan una fuente de suma importancia para el estudio de este proceso. En el curato de Rosario identificamos algunos matrimonios celebrados entre 1776 y 1782 estuvieron conformados por naturales del mismo curato y por naturales de otras jurisdicciones, cuyas uniones persistían al momento de la revisita de 179152. Detallemos algunos casos.
El 25 de julio de 1776 Feliciano Borja, natural de Yavi, se casaba con Rosa Pauca, natural del beneficio de Rosario53. En 1791 tenían cuatro hijos y estaban agregados en la propiedad de Don Santo Gómez, en la Silleta. Por su parte, el 26 de julio del mismo año Adriano Cruz, natural de Chichas, hijo de padres no conocidos, contraía matrimonio con Rosa Guaranca, hija de Juan de Dios Guaranca y de María Baldés, residentes y vecinos del beneficio de Rosario54. En la revisita aparecen registrados con 4 hijos y conchabados a Don Pedro Otero en la Silleta.
Otro caso que resulta paradigmático es el de Pedro Rueda que en un padrón de Yavi de 1778 figura casado con Gregoria Martiarena (Gil Montero, 1997). A Pedro logramos localizarlo en un expediente matrimonial que data del 1 de febrero de 1790 en su intención de contraer matrimonio con Manuela Aleman, natural de Moraya, viuda de Hilario Flores, residiendo ambos en la jurisdicción de Salta55. Pedro era natural de Yavi y al enviudar en 1779, migró para Salta junto a su familia. Así lo hace saber su medio hermano, Luis Pisco al declarar -para comprobar la soltería del futuro esposo- “que al siguiente año (de enviudar) se vinieron dho contrayente (Pedro) con el declarante, padre y madre para esta ciudad, manteniendose hasta oy lo mas del tpo, conchvados con fr Manuel Peralta”56.
Entre otro de los testigos que declararon, está José Domingo Patagua quien decía ser natural de Yavi y conocer a Pedro “desde sus primeros años” y saber que había enviudado. A esto agregó saber que “después de algún tiempo se vino (en referencia a Pedro) a este con sus padres y algunos hermanos para esta ciudad, y que hacen seis años que también se vino el declarante, donde los encontró a todos y han tenido estrecha comunicación”57.
Por último, Juana Tejerina y María Ramos, también naturales de Yavi, confirmaban que Pedro estaba viudo y que en “esta ciudad, lo encontraron al contrayente con su madre y padrastro”58. En este caso observamos la presencia de familias provenientes de Yavi que migraron a la jurisdicción de Salta. En 1791, Pedro estaba casado con hijos, su hermano Luis Pisco también estaba casado, pero sin hijos, mientras que María Ramos59 se casó con Agustín Torres (hijo del cacique cobrador Juan Torres). Todos ellos vivían en Las Zorras. Por su parte, Juana Tejerina la encontramos residiendo en la cabecera (Rosario) y casada con Lucas Alvarado, natural de este valle.
La presencia de un número considerable de solteros y de casados sin hijos con información acerca del lugar de origen nos conduce a inferir que se trataron de migrantes recientes al momento de la revisita. En cuanto a las familias con hijos y cuya información referida a la procedencia está registrada, podrían tratarse de migrantes que llevaban varios años residiendo en Salta, o bien una segunda generación que todavía conservaban en su memoria el lugar de origen.
Asimismo, al considerar la sucesión de apellidos en el padrón, como así también la información que brindan los matrimonios entendemos que el proceso migratorio se caracterizó por ser dinámico, ya que el movimiento de la población podía realizarse de manera individual o colectiva (en familias), tal como lo vimos en los ejemplos.
Lo explicado hasta el momento confirmaría la existencia de una movilidad de la población indígena entre Salta y la puna jujeña y Charcas a lo largo del siglo XVIII. Citando a Sica (2019), los desplazamientos pudieron originarse a partir huidas para no pagar el tributo o escapar de la mita, la búsqueda de trabajo y nuevas condiciones de vida, y esto último recobra fuerza si consideramos que la consolidación de Salta como plaza comercial durante la segunda mitad del siglo XVIII demandó la participación de mano de obra para las actividades productivas como así también para la circulación de productos (Palomeque, 1995; Mata de López, 2000). Por último, no debemos olvidar la ubicación estratégica del curato de Rosario al estar cerca de la ciudad, y sobre todo el anexo de Las Zorras, donde su ubicación geográfica en la quebrada del Toro potenció la comunicación con la puna jujeña. No es casual que en dicho anexo se halla registrado un mayor número de indígenas provenientes de Yavi, convirtiéndolo también en el sitio más poblado de todo el curato.
Par comprender en su mayor complejidad el proceso de migraciones sería necesario emprender un trabajo de investigación que ahonde de manera específica sobre las coyunturas, la posibilidad de accesos a recursos y las estrategias de movilidad, a los fines de reconstruir la profundidad histórica y las causas de los movimientos migratorios60. Esto excede a los objetivos planteados en el presente trabajo.
Mapa con la distribución de la población indígena registrada en el curato de Rosario (1791)

Elaboración propia en base a AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, año 1791
Conclusión
A partir de la sistematización y análisis de la Revisita al partido de Salta de 1791, buscamos estudiar la población indígena del curato de Rosario. Si bien este padrón contiene información de suma importancia, para el cumplimiento de nuestro objetivo, también optamos por recurrir a la consulta de registros parroquiales, visitas pastorales y el padrón correspondiente a 1786, como así también un expediente judicial y un protocolo notarial. Desde un método cuantitativo y cualitativo, comparamos y cruzamos los datos de estos documentos, lo que nos permitió reconstruir parte de la realidad indígena en cuanto a la organización y estructura familiar, los vínculos en torno a la tierra y los lugares de procedencia.
De esta manera, pudimos observar que Rosario se configuró como un curato, a partir de un proceso marcado por el aumento poblacional y el desarrollo de actividades económicas a lo largo del siglo XVIII en el valle de Lerma. En estas condiciones es que se registró en 1791, dentro del mismo, un número significativo de población indígena tributaria, que lo llevó a ubicarse como uno de los curatos más poblados de la jurisdicción de Salta.
Esta población, que carecía de derechos a tierras comunales, fue registrada como forasteros sin tierras, situación que condujo a tener asentarse sobre propiedades rurales en calidad de arrenderos, agregados o conchabados, constituyendo la principal mano de obra para las actividades productivas desarrolladas dentro de las chacras, estancias y haciendas. Claramente, para el desarrollo de estas actividades y la propia reproducción social, la organización y estructura familiar fue de suma importancia.
Es entonces que, en el padrón, pudimos reconocer que las unidades censales podían estar conformadas por un matrimonio y sus hijos, como así también por parejas sin hijos, por solteros y en algunos pocos casos por viudos y viudas. Si bien estas unidades fueron separaciones artificiales realizadas por el visitador, comprobamos la existencia de parentesco entre las mismas. Así, existieron familias que podían estar integradas por el matrimonio y sus hijos, hermanos, suegros, cuñados; todos ellos compartiendo un espacio vital en común, como podía ser el uso de las mismas tierras, constituyendo de este modo una unidad doméstica.
Una particularidad que contó el curato de Rosario, pese a la ausencia de tierras comunales, fue la presencia de familias indígenas propietarias registradas en el anexo de Las Zorras. Estas contaron con pequeñas propiedades, situadas en la quebrada del Perú (actual quebrada del Toro), espacio geográfico con características topográficas y climáticas distintas al valle de Lerma. En este caso, visualizamos que estas tierras pudieron ser adquiridas a través de la compra y venta, y en el que el parentesco fue clave para la conservación de las mismas dentro de la familia. Resulta sumamente sugestivo que estas familias propietarias, tuvieran en sus tierras a otras familias indígenas que residieron como arrenderas o agregadas.
Finalmente, en lo que respecta al lugar de origen, los registros parroquiales nos llevaron a identificar trayectorias que dan cuenta de un proceso migratorio dentro del siglo XVIII. De manera que, la mitad de la población tributaria registrada, provenía de lugares distintos al valle de Lerma, destacándose un mayor número de tributarios provenientes de Chichas y de la puna jujeña. Estas migraciones se caracterizaron por ser dinámicas, en el sentido de que podían darse de manera individual o colectiva, y en el que los matrimonios representaron una posibilidad para incorporarse en el curato, tal como se pudo observar en los casos descriptos. El tema de las migraciones presenta una gran complejidad que, si bien exige una investigación aparte que la ahonde en profundidad, en el análisis que realizamos planteamos algunas cuestiones que deberán ser resueltas en futuros avances.
Agradecimientos
Agradecemos los comentarios previos realizados por Gabriela Sica, Telma Chaile e Isabel Castro Olañeta. También agradecemos a Mariela Carral, personal del Archivo del Arzobispado de Salta y, a Javier González, personal del Fondo Monseñor Pablo Cabrera (FFyH-UNC).
Notas
1| Este trabajo constituye un avance del proyecto de tesis doctoral. El mismo fue realizado a través de la beca interna doctoral otorgado por CONICET, bajo la dirección de Telma Chaile y Co-dirección de Isabel Castro Olañeta. Forma parte del Proyecto CIUNSa N° 2898/0.
2| Podemos hacer mención de algunas investigaciones como las de Farberman (1997), Ferrero (2015, 2017), Gil Montero (1997, 2004), Palomeque (1995), Punta (1995, 1997), Sica (2019), entre otras.
3| Archivo General de la Nación (en adelante AGN) -13-17-2-1, Legajo N°2, “Revisita de Salta de 1791” (en adelante “año 1791”). Agradecemos a Isabel Castro Olañeta por facilitar una versión digital del documento.
4| La base de datos nos permitió hacer correcciones sobre algunos errores de conteo cometidos por el visitador. Somos conscientes que a lo largo del proceso de empadronamiento seguramente existieron omisiones u ocultamientos, haciendo que algunos indígenas no hayan sido registrados.
5| La Intendencia de Salta del Tucumán con cabecera en la ciudad de Salta tuvo jurisdicción sobre Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca; mientras que la Intendencia de Córdoba del Tucumán con cabecera en la ciudad de Córdoba, ejerció jurisdicción sobre Córdoba, La Rioja y Cuyo, desprendido éste último de la Capitanía General de Chile.
6| Desde mediados del siglo XVII, en la jurisdicción de Salta, los pueblos de indios estuvieron asentados en dos espacios reduccionales dentro del valle de Lerma: Pulares y Guachipas. Debido a las presiones ejercidas por el sector encomenderos fueron abandonando sus tierras para asentarse de manera estable y/o estacional en las chacras y estancias de españoles. Para fines del siglo XVIII persistían únicamente los pueblos de Pulares Grande y Payogasta (Mata de López, 2000; Castro Olañeta, 2018).
7| Documento 12.466,“Instrucción de revisitas o matriculas formada por el Señor Don Jorge Escobedo y Alarcón, Cavallero de la distinguida real orden de Carlos III. Del consejo de su S.M., en el supremo de indias, Visitador General de estos Reynos, Superintendente General de Real Hacienda, de el Virreinato de Lima en cumplimiento del articulo 121 de la Real Instrucción de Intendentes”, Lima, 1784, pp. 22-26. Fondo Documental Monseñor Pablo Cabrera (FDMPC). Sección de Estudios Americanistas y Antropología. Biblioteca Elma K. Estrabou. Facultad de Filosofia y Humanidades-Psicología. UNC. Ahora en adelante FDMPC, documento 12.466.
8| En el espacio del Tucumán colonial, según lo estudiado por Gabriela Sica (2019), en 1730 las autoridades del cabildo de Jujuy habían empezado a cobrar tributo a los forasteros de su jurisdicción, mucho tiempo antes del establecimiento de la ROI.
9| Castro Olañeta y Palomeque (2016) y Ferrero (2017) señalan que las primeras visitas en la Gobernación del Tucumán durante el siglo XVII, fueron inspecciones que se realizaron a partir de cuestionarios generales, cuya información recogida estaba supeditada al poder de los corregidores o encomenderos y solo estaban registrados los indios originarios obligados a tributar. La particularidad de las revisitas de la segunda mitad de siglo XVIII, fue el registro de la población a través de planillas e instrucciones que contuvieron información más precisa sobre la población registrada.
10| Ramón García León y Pizarro ejerció su cargo de gobernador intendente entre 1790 y 1796. Fue fundador de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán (Aramendi, 2020)
11| AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, año 1791, f. 2v.
12| Arrenderos, agregados y conchabados son categorías históricas que figuran en la documentación. En los próximos apartados definiremos el significado de cada una.
13| Para aquel entonces persistían dos encomiendas privadas: la de Nicolás Severo de Isasmendi en el curato de Calchaquí y la de Miguel Vicente Solá en el curato de Chicoana (AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, año 1791)
14| El curato de Chicoana se configuró a principios del siglo XVIII. Antes de adquirir la condición de curato, durante la segunda mitad del siglo XVII funcionó como la doctrina de San Pedro de Pulares, fundada por el gobernador Mercado y Villacorta y el maestro Pedro Chavez de Abreu con el fin de convertir al cristianismo a los pueblos desnaturalizados del valle Calchaquí y reducidos en el valle de Lerma (Vergara, 1963; Archivo del Arzobispado de Salta- Causa Criminales Eclesiásticas, 1697)
15| Así nos permiten observar los registros parroquiales y las revisitas de 1786 y 1791.
16| En alusión a la feligresía, Filiberto Mena relata que en 1772 el curato de Chicoana, según el informe del cura Pedro López de Vera el número de gente ascendía a 3700 almas (Mena, 1916). En cuanto a los intereses económicos de los curas identificamos casos en los que eran propietarios de tierras y en las cuales residían indígenas en calidad de arrenderos y agregados.
17| En 1777 Santiago Pucheta era cura de la “Doctrina de Chicuana, y de edad treinta y un anos”. Ver Los eclesiásticos seculares del Tucuman (Larrrouy, 1927)
18| AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, año 1791, f.6v.
19| Op. Cit., fs.1-20. Para la contabilización elaboramos una base de datos, en la que se registró cada una de las personas asentadas en el padrón, permitiéndonos corregir errores u omisiones hechas por el visitador. Cabe señalar que tanto las mulatas, mestizas y esclavas, no fueron contabilizadas -pese a que sus nombres figuran- al no ser clasificadas como parte de la “población indígena tributaria”.
20| Sin incluir los indios de la encomienda de Isasmendi.
21| FDMPC- Documento 12.466, pp. 22-26. Citado también por Ferrero (2017).
22| Bautizado el 21 de junio de 1766 por el cura Enrique Cuello. AAS- “Argentina, Salta, registros parroquiales, 1634-1972,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-H282-2?cc=1974193&wc=M6V7-J24%3A257113901%2C257113902%2C257113903 : 6 October 2020), Chicoana > San Pablo > Bautismos 1766-1806 > image 4 of 251; parroquias Católicas (Catholic Church parishes), Salta.
23| Cabe señalar que los números de las unidades censales fueron asignados por nosotros. Para ello tuvimos en cuenta el orden en el que fueron registradas las UC dentro del padrón.
24| Roque era hijo Lope Vale y Ventura Cruz, casados el 09 de septiembre de 1778, siendo padrinos Manuel Vale (hermano) y su esposa Petrona Castillo. En 1791, Lopez no figura en el padrón, mientras que su esposa Ventura figura como casada con Pedro Pablo Rueda.
25| AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, año 1791, f. 18r.
26| AGN-13-17-2-1 “Revisita de Salta de 1786”
27| AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, f. 7r.
28| Op. Cit., f. 11.
29| Reproducción social, entendida en términos de un conjunto de acciones y prácticas, individuales o colectivas, para la preservación y reproducción de la cultura y comunidad (García, 2018).
30| Al hablar de tierra comunal nos referimos a los derechos adquiridos sobre tierras por estar reducidos en pueblos de indios (Castro Olañeta, 2006). En el caso del curato de Rosario no encontramos la presencia de pueblos de indios.
31| Para el conteo establecimos como criterio a aquellos tributarios mayores de 18 años, que encabezaban cada unidad censal.
32| Un trabajo muy sugerente de Gil Montero (1997) quien, desde el estudio de las familias indígenas de la puna jujeña de la segunda mitad del siglo XVIII, nos ha permitido preguntarnos y repensar para nuestro caso la ocupación de los espacios de residencia. Al respecto, tomando como referencia a Gil Montero (2004) y Jurado (2018), concebimos las unidades domésticas como unidades de producción, organizadas a partir de lazos de parentesco o no, que compartían un mismo espacio de residencia para asegurar la subsistencia y reproducción de la familiar.
33| Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (ABHS), Juzgado de 1° Instancia en lo civil, Expediente N°1. Año de 1803: Protector de los indios a favor de los hijos de Juan Torres.
34| AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, año 1791, f. 12.
35| El resaltado es nuestro. ABHS, Juzgado de 1° Instancia en lo civil, Expediente N°1. Año de 1803: Protector de los indios a favor de los hijos de Juan Torres, f. 9.
36| Op. Cit., f. 22
37| En el padrón de 1786, Ignacio figura casado con Petrona Casón y a cargo de siete hijos, los cuales solo cuatro figuran en el padrón de 1791. AGN-13-17-2-1 “Revisita de Salta 1786”, f. 17-20.
38| AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, año 1791, fs. 13-18.
39| FDMPC- Documento 12.466- pp. 19-23
40| Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (ABHS), Juzgado de 1° Instancia en lo civil, Expediente N°1. Año de 1803: Protector de los indios a favor de los hijos de Juan Torres, f. 19.
41| Cabe recordar que estas autoridades estaban exentas del pago de tributo por el tiempo que durara sus funciones. Por razones de espacio y de objetivos, dejamos para otra oportunidad el abordaje de las autoridades indígenas.
42| AHBS, Fondo Protocolos Notariales, Capeta N°17, año 1790, Escribano Francisco Antonio Llanos. El caso de Juan Torres fue citado y trabajado por Mata de López (2000: 79).
43| Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (ABHS), Juzgado de 1° Instancia en lo civil, Expediente N°1. Año de 1803: Protector de los indios a favor de los hijos de Juan Torres, fs. 32-34.
44| Archivo y Biblioteca Históricos de Salta (ABHS), Juzgado de 1° Instancia en lo civil, Expediente N°1. Año de 1803: Protector de los indios a favor de los hijos de Juan Torres, fs. 32-34. En el padrón de 1786 Josefa Valdés figura como viuda en Las Zorras, mientras que en 1791 no aparece en el registro de las unidades censales, pero si figura como propietaria de tierras.
45| AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, fs. 13-17.
46| Vicente Pineda, natural de Incahuasi, se casó el 06/09/1778 con Martina Bale natural de la capilla ubicada en el paraje de Las Zorras. Ambos fueron registrados 13 años después en la revisita. Por su parte, Lopez Bale indio Natural de las Zorras estuvo casado desde el 09/09/1778 con Bentura Cruz, india natural de Psicuin. Actas de matrimonios pertenecientes a la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, disponible en Family Search.
47| AGN-13-17-2-1, Legajo N°2, año 1791, fs. 13-18. AGN-13-17-2-1 “Revisita de Salta 1786”, f. 17.
48| Op. Cit., fs. 17-18.
49| Consideramos a los tributarios, reservados y ausentes. Lamentablemente, en el padrón no hay registro de los lugares de procedencia de las mujeres. Para suplir esta carencia, los registros parroquiales fueron importantes.
50| En aquel momento Illana refería como forasteros a aquellos indígenas que habían abandonado sus pueblos y se radicaron en otros lugares.
51| AGN-13-17-2-1 “Revisita de Salta 1786”, f. 1.
52| Todos los registros de estos años contienen información referida al nombre de los cónyuges, pero en lo que refiere a la información al nombre de los padres, el lugar de origen, nombre de padrinos y testigos, como así también la condición étnica (indio, español, esclavos), se presenta de manera discontinua y se omite en algunos casos. Los registros posteriores a 1782 fueron más completos y organizados, puesto que en ese año el Obispo Alberto había mandado a registrarlos en distintos libros, según la condición étnica. Lamentablemente los registros de 1783 a 1794 se encuentran ilegibles por su mal estado de conservación. De todas formas, optamos por cotejar los matrimonios entre 1776 y 1782 de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario con el padrón de 1791, donde encontramos la continuidad de algunos matrimonios.
53| AAS- “Argentina, Salta, registros parroquiales, 1634-1972,” database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-HK9L-QR?cc=1974193&wc=M6VW-DM9%3A257113801%2C257113502%2C257191501: 29 January 2020), Rosario de Lerma > Nuestra Señora del Rosario > Bautismos, confirmaciones, matrimonios, defunciones 1774-1783 > image 4 of 85; parroquias Católicas (Catholic Church parishes), Salta.
54| Op. Cit.
55| AAS- Vicaría foránea. Informaciones Matrimoniales, Tomo 8, 1787 a 1792, expediente 1. Salta.
56| Op. Cit., f. 1.
57| Op. Cit., f. 2.
58| Op. Cit., f. 2.
59| José Ramos, posible hermano de María, estuvo casado con Cipriana Torres, hermana de Agustín.
60| Una investigación como la realizada por Farberman (1997), para el caso de Santiago del Estero.
Bibliografía
Alcorta, A., Reyes, G. y Bosio, F. (2015) Las revisitas de indios: configuraciones de poder, silenciamientos y etnicidades en documentos coloniales tardíos (S. XVIII). Revista de Historia y Geografía, (33): 37-61.
Aramendi, B. (2020) Gobierno y Administración en el Tucumán, segunda mitad del siglo XVIII. En: G. Nieva, A. González y A. Chiliguay (Coords.) La Antigua Gobernación del Tucumán. Política, sociedad y cultura (S.XVI al XIX). (1a.ed., pp. 435-482). Salta, Milor.
Caretta, G. (1997) Las capellanías colativas en Salta a fines del período colonial. Clero, familia, propiedad y crédito eclesiástico. Tesis (Licenciatura). Salta: UNSa.
Caretta, G. (2000) Con el poder de las palabras y de los hechos: El clero colonial de Salta entre 1770-1840. En: S. Mata de López (comp.) Persistencias y cambios en Salta y el Noroeste Argentino, 1770-1840 (1a. ed., pp.81-1128). Rosario, Prohistoria.
Castro Olañeta, I. (2006) Pueblos de indios en el espacio del Tucumán colonial. En: S. Mata de López y N. Areces (Coords.) Historia Regional. Estudios de casos y reflexiones teóricas (1a. ed., pp.37-49). Salta. EDUNSa.
Castro Olañeta, I. (2018) Las encomiendas de Salta (Gobernación del Tucumán, Siglo XVII). Andes. Antropología e Historia, 2, (29): 1-41.
Castro Olañeta, I., y Palomeque, S. (2016) Originarios y forasteros del sur andino en el período colonial. América Latina en la historia económica, 2 (23): 37-79.
Chaile, T. (2022) El Señor de Sumalao en Salta (Argentina): redes de peregrinación y configuración territorial y devocional en el espacio andino entre los periodos colonial e independiente. Allpanchis, 49, (90): 273-309.
Cornejo, A. (1945) Contribución a la historia de la propiedad inmobiliaria de Salta en la época virreinal. Imprenta Ferrari hnos. Buenos Aires.
Cornejo, A. (1954) Rosario de Lerma. Boletín del Instituto San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta, 7, (28) :269-272
Farberman, J (1997) Los que se van y los que se quedan: familia y migraciones en Santiago del Estero a fines del período colonial. Quinto Sol. Revista de historia regional, 1 (1): 7-40.
Ferrero, P. (2015) Empadronamientos borbónicos. Contexto de producción y crítica interna de la revisita de pueblos de indios de Córdoba de 1785. Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, (13/14): 81-109.
Ferrero, P. (2017) Adaptación y resistencia en los pueblos de indios de Córdoba en las últimas décadas coloniales: estructura interna, tributo y movilidad poblacional. Buenos Aires. Prometeo Libros.
García, M. (2018) Buscando las voces nativas en la justicia colonial: Las autoridades de Malfines y Andalgalás y su reproducción comunitaria /La Rioja, 1674-1693). Andes. Historia y Antropología (2): 29: 1-39.
Gil Montero, R. (1997) Unidades domésticas con residencias múltiples: Puna de Jujuy (Argentina), fines del siglo XVIII. Andes. Historia y Antropología, (8): 47-76.
Gil Montero, R. (2004) Caravaneros y transhumantes en los Andes meridionales. Población y familia indígena en la puna de Jujuy, 1770-1870. IEP. Lima.
Inostroza, X. e Hidalgo, J. (2015) Parroquia de Belén: familias, archivos, memorias. Diálogo Andino, (46): 95-105
Jurado, M. C. (2018) Tierra, estatus y viudez: variabilidad y tensión en los hogares indígenas rurales. A propósito del repartimiento de Macha (Charcas) en el siglo XVI. Andes. Antropología e Historia, 1, (29): 1-33
Larrouy, P.A. (1927) Documentos del Archivo de Indas para la Historia del Tucumán. Tomo II. Buenos Aires. L. J. Rosso y Cía., Impresores
Lynch, J. (1962) El establecimiento del sistema de intendencias en el virreinato del Río de la Plata. En J. Lynch, Administración colonial española, 1782-1810: el sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata. (1ª.ed., pp. 65-89) Buenos Aires, EUDEBA.
Marchioni, M. (2000) Accesos y permanencia de las elites en el poder político local. El cabildo de Salta a fines del periodo colonial. Cuadernos, FHYCS- UNJu, (13): 281- 304.
Marino, D. (1998) Consideraciones sobre la utilización de fuentes fiscales coloniales para un estudio sociodemográfico, Alto Perú 1750-1810. Papeles de Población, (17): 209-224.
Mena, F. (1916 [1772]) Fundación de Salta. Descripción y narración historial de la antigua provincia del Tucumán. En: G. Rodríguez, La patria vieja. Cuadros históricos. Guerra. Política y diplomacia (pp.289-476). Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco.
Mata de López, S. (1990) Estructura agraria. La propiedad en el Valle de Lerma, Valle Calchaquí y la frontera es (1750-1800). Andes. Antropología e Historia. (1): 47-87.
Mata de López, S. (1994) Los comerciantes de Salta a fines del siglo XVIII. Anuario Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de Rosario, (16): 189-214.
Mata de López, S. (1995) Mano de obra rural en la jurisdicción de Salta a fines del siglo XVIII. En: A. Teruel (comp.) Población y trabajo en el Noroeste Argentino. Siglos XVIII y XIX. (pp.11-57), San Salvador de Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy.
Mata de López, S. (1996) El crédito mercantil. Salta a fines del siglo XVIII. Anuario de estudios americanos, 2, (53): 147-171.
Mata de López, S. (1999) Valorización de las propiedades agrarias y dinámica de las transacciones de tierras en Salta a fines del periodo colonial. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravingnani”, 3, (19): 7-33.
Mata de López, S. (2000) Tierra y Poder en Salta. El noroeste argentino en vísperas de la independencia. (Serie Nuestra América N°9). Diputación de Sevilla.
Mata de López, S. (1996), Zacca, I., Marchionni, M. y Caretta, G. (1996) La sociedad urbana de salta a fines del periodo colonial. Cuadernos de Humanidades (8): 213-236.
Moriconi, M. (2011) El curato de naturales en Santa Fe. Río de la Plata. Siglos XVII-XVIII. Hispania sacra, 63, (128): 433-467.
Palomeque, S. (1995) Intercambios mercantiles y participación indígena en la “puna de Jujuy” a fines del periodo colonial. Andes. Antropología e Historia, 1, (6): 13-48.
Punta, A. I. (1995) La tributación indígena en Córdoba en la segunda mitad del siglo XVIII. Andes. Antropología e Historia, 1, (6): 49-78.
Punta, A. (1997) Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800). Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.
Quispe, C., Visich, M. y Umbides, A. (2013) Cálculo de volumen y factores desencadenantes de un deslizamiento en el camino de acceso a la Quebrada del Toro. Salta, Argentina. IX Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de Ingeniería del NOA. Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Sica, G. (2019) Siguiendo la trayectoria de los forasteros y sus caciques. La población indígena de Jujuy y sus autoridades en la revista de 1785-1786. Estudios sociales del NOA (22): 93-116.
Tándeter, E. (1997) Teóricamente ausentes, teóricamente solas. Mujeres y Hogares en los Andes coloniales (Sacaca y Acasio en 1614). Andes. Historia y Antropología, (8): 11-25.
Vergara, M. (1963) Sinopsis de la Historia Colonial de Pulares y Chicoana. Radio Güemes.
Zacca, I. (1997) Matrimonio y mestizaje entre los indios, negros, mestizos y afromestizos en la ciudad de Salta (1766-1800). Andes. Historia y Antropología, (8): 243-269.
Zacca, I. (2005) Las prácticas matrimoniales de los sectores populares en el Valle de Lerma: normativa de la iglesia y discrecionalidad de los párrocos. En: M. Boleda y C. Mercado (comps.) Seminario sobre población y sociedad en América Latina, (Tomo I), Salta, GREDES.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Cuadernos FHyCS-UNJu

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System