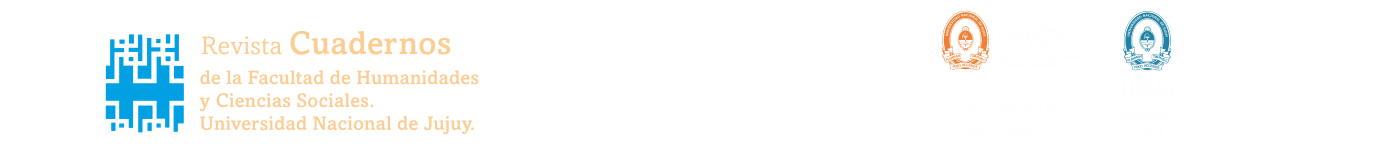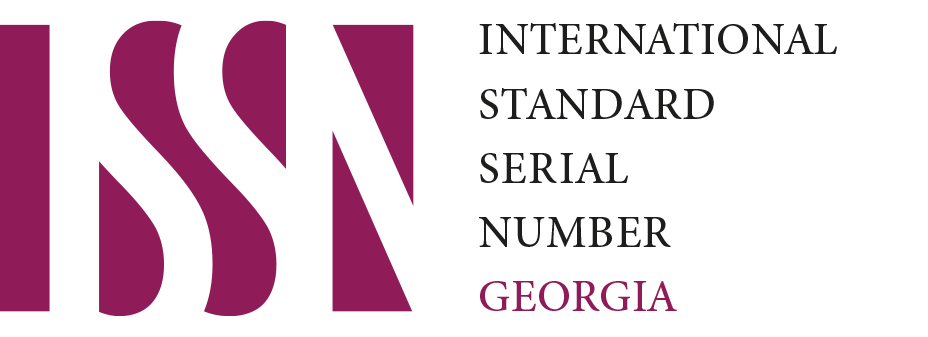Concepciones de salud, enfermedad y cuidados de mujeres en situación de clase media del Gran Río Cuarto a raíz de la vivencia de la pandemia por Covid-19.
(Conceptions of health, illness and care of women in a middle-class situation in Gran Río Cuarto after the experience of the Covid-19 pandemic)
María Paula Juárez*
Recibido el 11/09/23
Aceptado el 02/05/24
*Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE). Unidad Ejecutora: CONICET-Universidad Nacional de Río Cuarto - Ruta 36 km 601 - CP 5800 - Río Cuarto – Córdoba - Argentina.
Correo Electrónico:
mpaulajuarez@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6087-387X
Resumen
El artículo desarrolla una dimensión de un estudio centrado en relatos de mujeres de clase media situadas en tiempo de pandemia por la enfermedad de Covid-19 cómo fenómeno que vino a interpelar sus concepciones y prácticas de salud, enfermedad, cuidados y atención. Los objetivos que lo orientan refieren a analizar las mencionadas concepciones y prácticas, así como identificar transformaciones en las formas de significar, cuidar y preservar su salud personal y familiar en pandemia.
Para desarrollar el estudio se implementó un procedimiento metodológico basado en un diseño cualitativo. La muestra se determinó mediante un “método de consenso de informantes claves” que permitió seleccionar barrios típicos de procedencia de clase media del Gran Río Cuarto. Se definió la muestra como no probabilística, evolucionando en el proceso inductivo hasta entrevistar de manera semiestructurada a 17 mujeres. Relevamiento de información que se realizó a través de recursos de comunicación virtual. Para el análisis de los datos se trabajó orientados por principios de la Teoría Fundamentada, recurriendo a procesos de comparación constante y codificación.
Como resultado se identificó una dimensión de análisis denominada “vivencia de la pandemia en mujeres de clase media” integrada por las categorías concepciones de salud, concepciones de enfermedad y cuidados en pandemia.
Las discusiones emergentes señalan tensiones e interpelaciones que, desde los testimonios de estas mujeres, reflejan su situación en la estructura social, sus condiciones concretas de existencia y sus posibilidades materiales y simbólicas de vida. Algunas se problematizan a raíz de la pandemia esgrimiendo concepciones de salud, enfermedad y cuidados refiriendo a una realidad de desigualdad social que este fenómeno vino a cristalizar pudiendo identificarse distintas manifestaciones.
Palabras Clave: salud/enfermedad, cuidados de la salud, pandemia por Covid-19, mujeres de clase media.
Abstract
The article develops a dimension of a study focused on the reports of middle-class women located in times of pandemic due to the Covid-19 disease as a phenomenon that came to question their conceptions and practices of health, illness, care and attention. The objectives that guide it refer to analyzing the aforementioned conceptions and practices, as well as identifying transformations in the ways of meaning, caring for and preserving their personal and family health in a pandemic.
To develop the study, a methodological procedure based on a qualitative design was implemented. The sample was determined using a “key informant consensus method” that allowed the selection of typical neighborhoods of middle-class origin from Gran Río Cuarto. The sample was defined as non-probabilistic, evolving in the inductive process until interviewing 17 women in a semi-structured manner. Survey of information that was carried out through virtual communication resources. For the analysis of the data, we worked oriented by the principles of the Grounded Theory, resorting to processes of constant comparison and coding.
As a result, an analysis dimension called “experience of the pandemic in middle-class women” was identified, made up of the categories conceptions of health, conceptions of illness and care in a pandemic.
The emerging discussions point to tensions and questions that, from the testimonies of these women, reflect their situation in the social structure, their concrete conditions of existence and their material and symbolic possibilities of life. Some are problematized as a result of the pandemic, brandishing conceptions of health, illness and care, referring to a reality of social inequality that this phenomenon came to crystallize, being able to identify different manifestations.
Keywords: health/illness, health care, Covid-19 pandemic, middle class women.
Introdución
El presente artículo desarrolla una dimensión emergente de un estudio en curso centrado en los relatos de mujeres situadas en un tiempo sociohistórico determinado para significar sus concepciones y prácticas de salud, enfermedad, cuidados y atención. En este escenario, la pandemia por la enfermedad de Covid-19 vino a irrumpir, interpelando no solo sus formas de vida, como la de todos nuestros pueblos en general, sino también sus construcciones cognitivas y prácticas respecto de esas temáticas.
Interesa recuperar las miradas de las mujeres dado que han sido, junto con identidades feminizadas, quienes históricamente se han reconocido como las referentes y garantes del cuidado de la salud de los integrantes de sus familias y comunidades. Ellas son quienes estiman las circunstancias de salud y enfermedad personales, como las de sus hijos, hijas, familiares, amistades y comunidades. Se trata de responsabilidades que les han sido determinadas tradicionalmente como “mandato natural” por sociedades que les asignan una prescripción cultural emanada de un sistema patriarcal que ha establecido que esos quehaceres sean ocupados por ellas. Se trata de una realidad presente en casi todas las culturas, que trasciende los diversos estratos socioeconómicos y que les genera una sobrecarga, limita sus oportunidades y expresa desigualdades de género (Batthyány y Araujo Guimaraes, 2022; Jelín 2022; ONU Mujeres y CEPAL, 2020, Segato, 2022; Svampa; 2021; entre otros).
Entre estas tareas, las inherentes a los procesos de salud, enfermedad, cuidados y atención, ellas despliegan quehaceres que suponen la detección, diagnóstico y atención de malestares, afecciones y enfermedades de la familia, la toma de decisiones con respecto a cómo proceder, si realizar o no consulta médica, recurrir a la auto-atención, la consulta médica; así como la vigilancia en la consecución de tratamientos cuando hay intervención de profesionales de la salud.
Diversos estudios de organismos nacionales e internacionales coinciden en el impacto de la pandemia por Covid-19 en las mujeres, particularmente se refieren a la feminización de los cuidados considerando distintos estratos socioeconómicos y atendiendo a diversas experiencias de esos grupos (CEPAL, 2020; INDEC, 2021; ONU Mujeres y CEPAL, 2020; ONU, 2020; entre otros). Al caracterizarlo, expresan que se trató de un contexto en el cual, por las medidas de confinamiento adoptadas para frenar la crisis sanitaria, los cuidados se intensificaron debido a que las infancias no asistieron a las escuelas, las personas mayores y los familiares enfermos (crónicos o por la Covid-19) no podían acceder a los servicios de salud y de cuidado, entre otros aspectos. Ello generó que las mujeres se encontraran al frente de las respuestas ante la enfermedad de Covid-19. En este escenario, el aumento de las demandas de cuidados profundizó las desigualdades en la división del trabajo que ya existían en función del género.
La ONU (2020) plantea que la crisis global expresada con la pandemia puso en evidencia que las economías formales del mundo se construyen a costa del trabajo invisible y no remunerado de las mujeres. Plantea: “en promedio, las mujeres dedican 4,1 horas al día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente a las 1,7 horas al día que dedican los hombres. Las contribuciones no remuneradas que las mujeres hacen a la atención de la salud equivalen al 2,3 del PIB mundial, es decir, a USD 1,5 billones. Cuando se tienen en cuenta las contribuciones de las mujeres a todos los tipos de cuidado (no solo el de la salud), la cifra asciende a USD 11 billones” (ONU, 2020, p. 17).
En sintonía con el escenario descripto, Arza (2020, p. 51), en base a datos por ella consultados de la encuesta permanente de hogares de la población argentina referidos al 2do semestre de 2019 del INDEC, analiza que la mayoría de niños y niñas menores de 13 años viven en los hogares de ingresos medio‐bajos o bajos, lo que advierte que el cuidado infantil está atravesado por la problemática de la pobreza y la desigualdad. En otras palabras “las mujeres más pobres son quienes más carga de cuidados soportan y a quienes, la sobrecarga de cuidados condiciona, en mayor medida, sus oportunidades de conseguir sus medios para la subsistencia” (ONU MUJERES y CEPAL; 2020, p. 3).
En el marco del estudio que aquí se presenta, interesa recuperar los relatos de las mujeres en situación de clase media sobre sus procesos de salud, enfermedad, cuidados y atención, los que pincelan realidades como retratos posibles de imaginar a través de las ventanas de sus hogares y por las calles de sus barrios. Representaciones que, en tiempos de pandemia refieren a una memoria inmediata, aún vigente, no solo por el hecho que siguen apareciendo casos de personas afectadas por la enfermedad de Covid-19, sino por las huellas que han calado en la vida de las mujeres, referentes de sus familias y comunidades.
La investigación marco en que se sitúa este artículo1, basada en un estudio de caso comparativo con enfoque biográfico-narrativo (Bolivar Botia y Fernández, 2001; Piovani y Krawczyk, 2017; Stake, 2013), considera las concepciones y prácticas de salud, enfermedad, cuidados y atención de mujeres en situación de pobreza como de clase media. Se intenta desde esta perspectiva poner en valor la riqueza de sus testimonios a la hora de contribuir a lecturas sociales profundas, integrales y reflexivas de un fenómeno sociosanitario que fue globalmente envolvente al tiempo que diferente en las vivencias que generó en los distintos grupos humanos, evidenciando las tramas de desigualdad que entretejió.
Benza (2014, p. 110-111) considera que las “situaciones de clase” refieren a las posiciones sociales entendidas como grupos con poder diferenciado en el ámbito del mercado laboral. Se trata de entidades históricas que concentran un momento en el proceso de estructuración de las posiciones ocupacionales, pero que se encuentran en permanente transformación al cambiar su estatus social, los factores que influyen en su construcción y las oportunidades de vida asociadas a esas posiciones. Por su parte, el médico sanitarista argentino Ferrara (1985) consideraba que las “clases sociales” refieren a una categoría insoslayable para conocer en relación al análisis del proceso de salud y enfermedad de las sociedades. Para Ferrara la salud es la resultante de la actividad social y de las relaciones sociales en las que incurre cada comunidad ante su esquema productivo. El autor señalaba que la experiencia de los grupos sociales frente a las posibilidades de consumo sanitario es distinta para cada clase según su propia historia social y su ligazón al desarrollo productivo.
Atendiendo a ello, participaron 17 mujeres entre los 23 y 77 años, entrevistadas en el período junio de 2021 a noviembre de 2021 referido a una 2da etapa del estudio mencionado. En cuanto a la caracterización social de este grupo en situación de clase media se reconocen ocupaciones que se vinculan a: la condición de jubiladas como docentes y empleadas del estado, docentes universitarias en actual ejercicio, empleada de institución de salud privada, autónomas asalariadas profesionales, trabajadora en la pequeña empresa familiar, trabajo doméstico en el propio hogar, desempeño como estudiantes de universidades públicas (de la ciudad como de la capital de la provincia) que a su vez trabajan como empleadas de la provincia o reciben estipendios para el estudio a través de becas de organismos del estado. Respecto del nivel educativo de las entrevistadas, de las 17, 7 son graduadas universitarias, 6 son estudiantes avanzadas de grado universitario y 4 tienen nivel secundario finalizado, con trayectorias iniciadas sin completar en el nivel universitario. En general poseen cobertura médica de obra social (descuento vía laboral o abono privado), de lo que se deduce una importante presencia de condiciones de registro laboral en términos de legalidad (Benza, 2014) para las mujeres de este grupo social.
En lo que sigue, los objetivos que orientan este artículo refieren: a) analizar las concepciones de salud, enfermedad y cuidados de mujeres de clase media a partir de la vivencia de la pandemia, b) identificar a partir de sus relatos transformaciones en las formas de concebir, cuidar y preservar su salud personal y familiar en tiempos de pandemia.
En virtud de lo expresado, las preguntas que orientan este artículo plantean ¿Qué concepciones de salud, enfermedad, atención y cuidados refieren mujeres de clase media a raíz de la vivencia de la pandemia por la enfermedad de Covid-19?; ¿Dan cuenta a partir de sus testimonios, de haber modificado sus formas de concebir, cuidar y preservar su salud personal y familiar en este tiempo?, ¿de qué manera? Interrogantes que orientarán la construcción de análisis posibles desde el presente trabajo.
Situando el estudio en contexto de pandemia
Saforcada (2021) considera que el brote epidémico de Covid-19 detectado a comienzos de enero de 2020 en la ciudad de Wuhan -República Popular China- puso de manifiesto distintos factores que desencadenaron el flagelo mundial a partir de un virus con capacidad de infectar a la especie humana generado por efectos de prácticas promovidas por el capitalismo neoliberal (como la tala de bosques, producción industrial de alimentos, mercados populares de alimentos deficientes desde el punto de vista sanitario, entre otros). Respecto de estos factores desencadenantes el autor menciona las políticas de Estado que el neoliberalismo ha puesto en práctica en cuanto al sistemático y progresivo deterioro de la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud en todos los países en que impera y la formación biologicísta y clínico-reduccionista que ha orientado la formación académica de grado y posgrado en medicina.
Kessler y Benza (2020) consideran que la pandemia se constituyó en un hecho único para dinamizar el ejercicio de la memoria a partir de la historia reciente, dado que planteó cuestiones hasta el momento poco discutidas, así como reforzó temas de debate previo. Entre éstos, señalan el de los sistemas de salud. Los autores consideran que la pandemia mostró las debilidades de los sistemas de cada país dando cuenta que, si bien ha habido inversiones, éstas resultaron insuficientes al evidenciarse la incapacidad para garantizar el acceso a los más pobres.
Para los autores la salud en América Latina es una problemática que en general preocupa individualmente y que no se encuentra en el centro del debate público. Describen un escenario que va en contra de movilizaciones de grupos poblacionales respecto de la salud pública en el que reconocen dos cuestiones: por un lado que las personas suelen olvidarse de la cobertura de salud hasta que la precisan, y por el otro, que no se advierten minorías sociales activas que pugnen por cambios en este sector. Incluso mencionan que durante el transcurso de pandemia -a lo que podría agregarse aún en estos tiempos de aparente “pospandemia”- no han aflorado en el espacio público voces en torno a un universalismo en los servicios de salud, no han ingresado en la agenda pública propuestas que busquen superar la segmentación por ingresos en el acceso a la salud. Cuestión que ha manifestado consecuencias de las oportunidades diferenciales de vida o muerte que se han evidenciado en varios países con la pandemia (Kessler y Benza, 2020).
Procedimiento metodológico
El estudio se desarrolló basado en un diseño cualitativo, sustentado en las perspectivas interpretativa y crítica. Flick (2007) considera que la investigación cualitativa posee una relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales debido al rápido cambio social y la diversificación resultante de la pluralización de los mundos vitales en los tiempos que corren, lo que exige una nueva sensibilidad para el estudio de los problemas sociales atendiendo a nuevos contextos, perspectivas y conceptos. El autor destaca la importancia de la investigación cualitativa en tanto se orienta a analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, a partir de las expresiones y actividades de las personas en sus contextos.
En el marco de los desafíos epistemológicas en investigación cualitativa se apuesta por el principio que expresa Vasilachis de Gialdino (2018, p.37) acerca de que “es necesario… comenzar a… ver en los otros esa identidad esencial compartida que es fundamento de la igualdad entre los seres humanos” como orientador del rumbo de nuestro quehacer investigativo.
Respecto de la perspectiva interpretativa, ésta aporta la posibilidad de comprensión de los sentidos y significados que otorgan las mujeres del estudio a su realidad a partir de sus testimonios y relatos. Pudiendo conocer a través de ellas su universo de acciones, comportamientos, interacciones, motivos, intenciones, necesidades, problemas, sueños, anhelos, dolores, alegrías, y reflexiones. En cuanto a la perspectiva crítica, esta permite concebir a esas mujeres como conocedoras de sus propias realidades situadas en las coordenadas temporales de su tiempo histórico, capaces de preguntarse por su presencia en él, por las circunstancias en que se encuentran, de interpelarse, construir conocimiento y pensar críticamente, para, a partir de allí transformar sus situaciones.
Para determinar la muestra se procedió en un doble sentido atendiendo a dos localidades de estudio del Gran Río Cuarto. Para acordar los barrios típicos de residencia de clase media de la ciudad de Río Cuarto se operó mediante un “método de consenso de informantes claves”2 (Saforcada, 2002, p.224) que permitió escoger los barrios Banda Norte (BN), Bimaco (BB), y Centro (BC). Mientras que, para la localidad de las Higueras se procedió a través de informantes claves que permitieron contactar con mujeres residentes en el barrio centro (BCH) de dicha localidad.
Respecto a la geolocalización de los barrios, Banda Norte se ubica sobre el margen noreste del Río Cuarto, Centro3 se sitúa en el centro geográfico de la ciudad y Bimaco se emplaza en el sector sudoeste de la misma. Por su parte, el barrio Centro de la localidad de Las Higueras se encuentra al sudeste de la Ruta Nacional 158.
Dada la extensión territorial en que se emplazan los barrios de estudio y las características heterogéneas que presentan en términos sociodemográficos y residenciales, se tuvo en cuenta un criterio de división de radios censales correspondiente al “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas” del año 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2012)4. En este sentido, se consideraron los radios censales que contienen las localizaciones de las residencias de las entrevistadas (Figura 1). Seguidamente se seleccionaron las siguientes variables que permiten caracterizar sociodemográficamente de manera general los barrios de estudio5: cantidad de personas por hogar, máximo nivel educativo, personas por condición de actividad6, conexión de servicios básicos de la vivienda7, calidad constructiva de la vivienda8, hogares por tenencia de computadora y necesidades básicas insatisfechas en el hogar9 (NBI), (Tabla 1).
Atendiendo a lo planteado, Bustos y Villafañe (en CEPAL 2020, p. 13) consideran que la pandemia así como la cuarentena y las políticas implementadas en este contexto, supusieron realidades, características y efectos diferentes según las personas y el territorio que se trate. En este sentido, la caracterización sociodemográfica de los barrios del estudio realizada resulta fundamental, en tanto atiende a aspectos habitacionales, la calidad e infraestructura de las viviendas, los servicios en ellas disponibles, la urbanidad y las realidades territoriales, como indicadores de las condiciones de vida con que estas mujeres viven habitualmente y transitaron el periodo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ASPO (en adelante ASPO).
Figura 1: Barrios de clase media seleccionados en el Gran Río Cuarto (Río Cuarto y Las Higueras)

Fuente: Maffini, (2024). ISTE (CONICET-UNRC).
La muestra se conformó como no probabilística y la invitación a participar en el estudio se dio identificando a algunas vecinas de estos barrios que fueron inicialmente entrevistadas, y a su vez, sugirieron los nombres de otras mujeres de su misma condición social, recurriendo así al método denominado “bola de nieve”. Siendo el muestreo propositivo, el tamaño de la muestra evolucionó en el proceso inductivo (Creswell, 2009 en Hernández Sampieri, et al. 2010) hasta llegar a entrevistar de manera semiestructurada a 17 mujeres residentes en estos barrios. Para ello se utilizaron recursos de comunicación virtual a través de plataformas como Google Meet así como acceso telefónico a través de WhatsApp. Instancias en las que guiaron el quehacer investigativo los principios éticos de consentimiento
Tabla 1. Características sociodemográficas de los barrios en situación de clase media del estudio.
|
Variables e indicadores censales |
Barrios de mujeres en situación de clase media |
|||
|
Banda Norte |
Centro |
Bimaco
|
Centro (Higueras) |
|
|
|
39,9% 1 a 2 pers. |
67,8% 1 a 2 pers. |
44,8% 1 a 2 pers. |
39,1% 1 a 2 pers. |
|
|
33,7% terminó el sec. |
27,7 % terminó el sec. |
36,1% términó el sec. |
40,5 % términó el sec. |
|
|
62,9% ocupadas. |
57,9% ocupadas. |
59,4% ocupadas. |
59,7% ocupadas. |
|
|
64,6% satisfactorio. |
99,8% satisfactorio. |
99,4% satisfactorio. |
1,2% satisfactorio. |
|
|
48,4% satisfactoria. |
82,6% satisfactoria. |
63,2% satisfactoria. |
55,1% satisfactoria. |
|
Hogares por tenencia de computadora |
62,8% posee. |
65,3% posee. |
70,2% posee. |
56,7% posee. |
|
Necesidades Básicas Insatisfechas |
92,4% sin NBI. |
99,1% sin NBI. |
99,6% sin NBI. |
96,9% sin NBI. |
*Fuente de elaboración propia en colaboración con el personal de Apoyo a la Investigación del Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE-CONICET-UNRC).
informado, anonimato, confidencialidad y protección de las participantes (10). El consentimiento informado se trabajó bajo una modalidad escrita que implicó remitirles vía WhatsApp, previo a la entrevista, el protocolo correspondiente para su lectura. Lo que se complementó con información oral en el encuentro virtual, y con posterioridad las mujeres enviaron, a través del mismo medio, los consentimientos con las firmas digitalizadas.
Para el análisis de los datos se trabajó orientados por principios de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). Se recurrió a los procedimientos del método de comparación constante y la codificación (Soneira, 2006). El método de comparación constante permitió recoger, comparar, codificar y analizar la información entrevista por entrevista en forma simultánea. En la medida que la estructura teórica fue emergiendo, los nuevos datos se compararon con las categorías construidas. La codificación, por su parte se concibió como procedimiento para comparar los datos, intentando otorgarles una denominación común al compartir una misma referencia temática. Este proceso se llevó a cabo a través de las operaciones de codificación abierta, combinando la construcción de códigos provenientes de la teoría así como desde expresiones propias de las mujeres entrevistadas; de codificación axial que implicó la búsqueda sistemática de propiedades y finalmente una instancia de codificación selectiva determinando la categoría central y la conexión de las demás categorías a ella (Soneira, 2006).
Un aspecto a mencionar respecto de la emergencia de categorías y subcategorías de análisis ha sido la posibilidad de multi-referencialidad para interpretar la realidad en estudio. Con ello se alude a la idea de que un mismo testimonio pudo ser “leído” identificando para su análisis más de una categoría, dando cuenta de la riqueza de las evidencias recabadas sobre el fenómeno estudiado, las que entramaron variadas significaciones que dieron lugar a interpretaciones en múltiples sentidos.
Resultados
Los procedimientos mencionados precedentemente permitieron la construcción de una dimensión de análisis del objeto de estudio que incluye un grupo de categorías y subcategorías vinculadas a un eje temático afín. Atendiendo a ello, ésta se denominó: vivencia de la pandemia en mujeres de clase media y se constituyó por las categorías: concepciones de salud emergentes en la pandemia; concepciones de enfermedad emergentes en la pandemia y cuidados en pandemia. Categorías que a su vez reúnen subcategorías (Tabla 2)
Tabla 2. Concepciones de salud, enfermedad y cuidados de mujeres de clase media a raíz de la vivencia de la pandemia.
|
Dimensión |
Categoría |
Subcategoría |
|
VIVENCIA DE LA PANDEMIA EN MUJERES DE CLASE MEDIA |
Concepciones de salud emergentes en la pandemia |
1a. De la indiferencia al reconocimiento de la salud por la pandemia |
|
1b. Concepciones personales e integrales de salud |
||
|
1c. Concepciones colectivas e integrales de salud |
||
|
1d. Concepciones de salud que reconocen a la pandemia como generadora de malestar |
||
|
1e. Concepciones de salud como mandatos y prescripciones a cumplir |
||
|
1f. Concepciones de salud desde el reconocimiento de la desigualdad en pandemia |
||
|
Concepciones de enfermedad emergentes en la pandemia |
2a. Concepciones de enfermedad precipitadas con la pandemia |
|
|
2b. Concepciones de enfermedad preexistentes a la pandemia |
||
|
2c. Concepciones que entrelazan enfermedades, desigualdades y condiciones sociales estructurales |
||
|
Cuidados en pandemia |
3a. Cuidados que prescriben |
|
|
3b. Cuidados que enferman |
||
|
3c. Cuidados sin restricciones |
||
|
3d. Cuidados con sentido colectivo |
||
|
3e. Cuidados como incorporación de hábitos |
||
|
3f. Cuidando lo “esencial invisible a los ojos” |
||
|
3g. Cuidados de los que “pueden” |
||
|
3h. Cuidados “otros” que posibilitó la pandemia |
||
|
3i. Cuidados “otros” que imposibilitó la pandemia |
*Fuente de elaboración propia en el marco de la investigación.
Las mujeres del estudio dan cuenta a través de sus testimonios de distintos sentidos otorgados a la salud, la enfermedad y los cuidados en el contexto de la enfermedad de Covid-19. Exponen como la experiencia pandémica vino a tensionar sus ideas sobre salud, enfermedad, prácticas de cuidado, atención y cuestiones en el orden de lo personal y lo colectivo. Análisis que se presenta en lo que sigue a través de las siguientes categorías y subcategorías.
1. Concepciones de salud emergentes en la pandemia
1a. De la indiferencia al reconocimiento de la salud por la pandemia
Fue posible identificar el testimonio de mujeres que parten de reconocer cómo primaba en ellas -en tiempos previos a la pandemia- cierta indiferencia por su propia salud, el hecho de no haber pensado sobre ello hasta vivir la situación de la pandemia:
(…) antes era insignificante…jamás me pregunte que era la salud…además … mi mamá es médica, entonces como que nunca tuve que vivenciar el proceso de ir a un hospital y esperar para sacar un turno…cuando tenía … síntomas, sabía qué tomar así que tampoco estaba expuesta a un malestar… y después todo lo que tiene que ver más con lo emocional y psicológico, creo que no lo percibía tanto…después (con la pandemia) hubo una situación puntual … ahí me di cuenta que era fundamental, (una) persona (cercana) estaba sufriendo una cuestión emocional … (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
No suelo preocuparme mucho por mi salud, no suelo hacerme controles periódicamente. Nunca estuve internada, nunca me operaron. Lo que sí cambió es la sensación de vulnerabilidad… y la puesta en valor de la salud pública… (O. 23 años. Estudiante universitaria. BC).
Los testimonios de estas mujeres jóvenes refieren a una ausencia en la valoración de su propia condición de salud, esgrimen despreocupación en términos de no haber tenido que recurrir a instituciones, no realizarse chequeos, no haber atravesado intervenciones, ni padecido internaciones e incluso no haber apreciado la importancia de un componente psicoafectivo en la vivencia de la salud. Una de ellas expresa que probablemente esa despreocupación se deba a que su madre es médica, lo que le permitió acceder sin dificultades a un cuidado directo cuando lo ha requerido sin necesidad de dirigirse a instituciones y a otros profesionales para acceder a la atención. Ambas coinciden en que antes de la pandemia no percibían la importancia de la salud en sus vidas y que fue esa vivencia, en relación a cómo otros lo atravesaban, que las interpeló en términos de su valoración.
1b. Concepciones personales e integrales de salud
Los testimonios analizados recuperan aquellas ideas sobre salud que ponen el foco en la vivencia propia de ese estado desde concepciones que contemplan el desarrollo de la vida misma en un sentido de proyección personal donde se conjuga lo emocional y psicosocial.
(…) cuando estoy sana puedo cursar, puedo juntarme con amigos. Puedo seguir mi vida. Puedo proyectarme a futuro. (O. 23 años. Estudiante universitaria. BC)
(…) poder entender la salud como en una perspectiva integral que no sea solo la ausencia de un agente patológico, sino que juega también ahí lo emocional y lo psicosocial… lo holístico de la salud, como algo fundamental que… un montón de veces no nos damos cuenta o solo percibimos cuando tenemos… un dolor… (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
La salud para mí es poder proyectarte a vos mismo y la pandemia te hace pensar que no sabes, no sé si estaba tan bueno… extrañaba estudiar mucho, tener buenas notas para ganarme una beca… ahora las becas son todas virtuales, o sea me puso en duda todo lo que proyectaba, no sé si me voy a recibir en pandemia... (L. 22 años. Estudiante universitaria. BB).
Se advierte cómo se piensa la salud en relación a la propia vida. Uno de los testimonios señala que la pandemia vino a poner en tensión esa idea de salud pensada como proyección, siendo un fenómeno que vino a obturar ese propósito en las personas, surgiendo así una interpelación que cuestiona los planes que se venían construyendo.
1c. Concepciones colectivas e integrales de salud
Los relatos de las mujeres en este sentido, dan cuenta de una perspectiva holística para pensar la salud que alude a componentes psicosociales y emocionales pero que, principalmente, implican un aspecto sociopolítico al manifestar una puesta en valor de la salud pública, como algo fundamental que el Estado debe garantizar.
(…) Poder entender la salud… es súper importante que hay que cuidar, que es colectivo, que no es algo que se construye individualmente. Y que es un derecho y de la importancia que el estado esté presente para ayudar a sostener eso. Y de la desigualdad que hay también en el acceso y el disfrute de una salud o no (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
(…) cambió… la puesta en valor de la salud pública, es algo muy importante… Creo que la salud somos todos. Hoy por hoy la tenemos que pensar así, si yo no estoy sano significa que mis contactos estrechos tampoco lo van a estar…. Creo que tenemos que pensar la salud más desde un aspecto público y colectivo. No solo pensar la sanidad desde un aspecto físico sino también mental. La salud es todo, es tener agua potable, es tener qué comer, es tener abrigo en invierno, etc. (…) (O. 23 años. Estudiante universitaria. BC)
La salud de mi familia es tan importante como la mía, es cuestión de entendernos en relación a un otro todo el tiempo. ¿De qué me sirve saberme sana si las personas con las cuales me rodeo no lo están? Creo que de eso se trata también todo esto que estamos viviendo. (O. 23 años. Estudiante universitaria. BC).
Se aprecia en estos testimonios de mujeres jóvenes universitarias la idea de la salud como derecho social, colectivo (que supone el cumplimiento de otros derechos básicos como acceso a alimento, agua, vivienda, vestimenta, el acceso a internet), que si bien implica un aspecto ligado a la salud como proyecto personal no es posible pensar sin otros u otras. Junto con ello se deslizan ideas sobre desigualdades en salud para la población, no solo en las condiciones de accesibilidad a la misma sino de poder vivir en salud, del disfrute o ausencia de esa posibilidad. Asimismo, se percibe una toma de conciencia y responsabilidad respecto de la propia vivencia de salud a partir de los otros, y de la adversa realidad que a muchos les toca atravesar.
En este último tiempo estuve pensando mucho en esto de la salud en la comunidad. Estudie también lo que significa para una sociedad estar en un contexto como este. Entre todos tenemos que pensar en cómo resolver ciertas situaciones. La salud no es solamente tener una mutual, sino también el acceso a derechos, ir al colegio, tener internet, hacer gimnasia, todo. Tener un proyecto de vida es tener salud. (O. 23 años. Estudiante universitaria. BC).
Los relatos parecen reconocer diferentes vivencias de salud que la pandemia ha puesto en evidencia, lo expresa Hincapié (2020, p.67) al decir “la pandemia acercó el riesgo de la muerte y la pobreza a todos, y es ese miedo el que nos está llevando a pensar en los problemas sociales que tanto habíamos alejado” (…). En sintonía con ello, Villalobos Galvis (2020) considera que la pandemia nos ha dado la oportunidad de entender la dignidad del otro, de darle centralidad al otro en nuestra vida, de apreciar valores como la solidaridad y la cooperación, la dignidad del otro como ser vivo, ser humano, tal como manifiestan ese sentido los relatos analizados.
1d. Concepciones de salud que reconocen a la pandemia como generadora de malestar
Se advierten testimonios que aluden a la pandemia como un fenómeno que ha despojado a las personas en un plano afectivo movilizando su salud emocional.
(…) la pandemia me aplastó. Recién ahora estoy haciendo algo… lo único que hago es ver los WhatsApp, ver una novela…no estoy depresiva, pero me cuesta mucho todo… Por más… que no escucho los noticieros… me duele todo cómo está… en el último tiempo salí… dos veces para ponerme la vacuna... Antes salíamos… con un grupo de amigos a cenar, ahora todo eso desapareció… y todo eso es lo que falta… en este momento me falta el abrazo de los nietos y las charlas con ellos, el contacto… esto nos cerró todo. Yo… a la única hermana que tengo… la vi dos veces durante la pandemia… y eso te falta, eso… me ha afectado.... (O. 77 años, 3 hijas, 7 nietos, Jubilada, BBN).
(…) la salud mental, creo que es más importante…Uno al estar el frente de una familia tiene que sentirse bien. Lo pude sobrellevar, todavía me cuesta… (N, 37 años, Madre, Estudiante universitaria, BA).
(…) en esta pandemia… mi salud emocional… se vio más afectada. Cuidar nuestra salud en este contexto también es eso, el contacto con los vínculos, concurrir a otros espacios, ver a amigos, compañeros, etc. Todo eso generó angustia en mí.... (L. 40. Madre de 2 hijos. Estudiante universitaria y trabajadora. BN).
Los testimonios analizados dan cuenta cómo las mujeres conciben su salud afectada en su plano emocional a raíz de la vivencia de la pandemia y de las medidas del ASPO consecuentes. Aluden al transcurso de días sin ver a sus familiares y amigos, soledad, silencio, decaimiento, abatimiento, desgano, descenso de energía, sensación de extrañamiento respecto de la realidad instalada y añoranza por el encuentro con los seres queridos.
(…) hubo una situación puntual en el barrio (se refiere a un barrio popular donde desarrolla prácticas como estudiante de Trabajo Social), que una de las mamás nos contaba que ella las primeras semanas de la cuarentena le había agarrado como una angustia, pero muy grande en el pecho, y era como esto, cuantas veces esa persona se ha podido encontrar consigo misma en un momento de silencio para poder poner en palabras eso que siente. Como casi nulo… Y ahí me di cuenta que era fundamental, esa persona no tenía ningún factor patológico, pero estaba sufriendo una cuestión emocional súper fuerte que atraviesa su dinámica cotidiana (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
(…) Con la pandemia se resignifica un poco el concepto de salud integral…la pandemia trajo encierro, preocupación, el miedo, ni hablar si hay un problema de salud real en el cuerpo como una enfermedad crónica.... Con la pandemia … cambió la forma de cuidarme porque para cuidarse uno se aisló y eso tiene su parte negativa, porque para mí algo central en el concepto de salud es el contacto con el otro (E, 40 años, Psicóloga. BBN).
(…) Lo que sí cambió es la sensación de vulnerabilidad general que todos tenemos. Todos podemos contagiarnos. Es extraño pensar la forma del contagio…la importancia del contacto humano… (O. 23 años, estudiante universitaria, BC).
Las mujeres relatan vivencias de angustia, el experimentar vulnerabilidad, sufrimiento, el sentir opresión y la sentida ausencia de un otro que nos procure una especie de salvoconducto amoroso para poder drenar esas vivencias de dolor.
Puede reconocerse en ellas, y en los episodios que describen -donde no siempre son las protagonistas-, una sensación de aflicción, congoja, un temor que se siente como aprieto en el pecho o abdomen, el sentirse heridas, padeciendo pena frente a un escenario incógnito de una vida cotidiana alterada.
(La idea que yo tenía de salud se modificó con la pandemia) tanto personal… hasta en el proyecto familiar… “¿tenemos otro hijo?” y decís “No, mira las cosas que están pasando”. Generó un montón de incertidumbre, de cuestiones en lo laboral…yo a raíz de todo esto… estuve casi un año sin menstruar y esto se me profundizó con la pandemia…estuve sin dormir por meses… pensando en mis papás que están en La Plata y pensaba en la distancia de no poder llegar y pensar si se mueren... (A. 42 años. 1 hija. Ama de casa. BCH).
Las mujeres narran vivencias inherentes a cómo su propia subjetividad se vio afectada en términos de los cambios rotundos que la pandemia implicó a raíz del ASPO, y por consiguiente una rutina afincada al interior de los hogares que derivó en malestar.
McDouall (2007) plantea que la salud mental representa, entre otras cuestiones, la capacidad de las personas y comunidades para interactuar entre sí, obtener satisfacciones de la vida social, identificarse dentro de una cultura y adquirir un sentido para su existencia. No obstante, en este escenario de pandemia, las mujeres expresan una sensación interior aflictiva, un sentimiento de opresión, de aplastamiento que vence; refieren a la brusca desaparición del contacto físico con los seres queridos desde la pena, el extrañamiento, la necesidad de “sobrellevar” la situación como colocándola encima o a cuestas, como una carga pesada que hay que disimular para estar al frente de la familia; la vivencia de la angustia como dolor interior y sufrimiento, el reconocimiento de la “vulnerabilidad” que supone estar expuestos a ser infectados por un virus nocivo y del que poco se conocía.
Villalobos Galvis (2020) entiende que los valores sociales, así como los elementos culturales, se constituyen en uno de los factores protectores para la salud mental. Expresa que aspectos como el sentido de comunidad y el tejido social se instauran como factores que promueven el bienestar de las personas, al facilitar esquemas sociales que regulan las relaciones interpersonales y dan sentido a la existencia de los individuos como parte de un colectivo. Relacionado con ello, mujeres del estudio destacan la importancia de una buena salud para afrontar la enfermedad de Covid-19, resaltando la paradoja que supone la forma de cuidado de ésta: el aislamiento respecto de otros u otras, siendo que, para algunas de ellas es justamente el lazo social con el otro, tal como lo expresan los autores, un elemento esencial promotor de la salud humana.
1e. Concepciones de salud como mandatos y prescripciones a cumplir
Los relatos de algunas mujeres dan cuenta de pensar la salud arraigada a la vivencia de la pandemia. La conciben como fundamental, ello supone en sus vidas cotidianas identificarla como una especie de epicentro incorruptible que exige su preservación. Lo que implica, en el contexto de pandemia y “para salir ilesas de él”, el cumplimiento de extremos cuidados indicados como prescripciones emanadas por las autoridades de la salud pública que esgrimen lo que hay que hacer, aquello que hay que cumplir como factor protector contra el virus.
(Para mí la salud) es lo más importante. Nosotros respetamos mucho el distanciamiento, nos quedamos lo más que podemos en casa, estuve dos meses y medio sin salir. Salía mi esposo a comprar cosas y a trabajar. Nos lavamos las manos, lavamos la ropa, nos bañamos apenas llegamos de la calle… Siempre pensé así la salud, la valoramos muchísimo, es algo primordial…mis hijos nunca se enferman, somos muy sanos. Para mí es lo más importante (V. 37 años. Madre de 3 hijos. Estudiante universitaria. BB).
(La salud en mi vida cotidiana tiene que ver con) ser cuidadoso, te diría hasta prolijo en cuidar la higiene… algunos hábitos mínimos. Ahora con la pandemia… acá en mi casa son re obsesivos, mi marido está ahora aflojando un poquito, pero se volvía loco…ponía todo con alcohol… hasta tres veces, mi hija mayor súper obsesiva también, la menor y yo… tuvimos que volver a nuestra psicóloga…. Mira muy fuerte esta cuestión de mi hija mayor y mi marido porque nos llenaban de ansiedad a nosotras... (S. 55 años, 2 hijas, docente universitaria, BBN).
La pandemia vino a mostrar una realidad extrema, la posibilidad inminente del contagio, el sentimiento de una gran vulnerabilidad, no solo en la eventualidad de infectarse sino a que la enfermedad transite hacia cuadros de gravedad creciente y la posibilidad de morir, el hecho temido de contagiar a otros.
En este escenario, el incremento en el estado de alerta frente a esta amenaza llevó a que se conjuguen estilos personales que, si bien ya atendían a sus cuidados en salud e higiene, se exacerbaron por la necesidad vivida como urgencia de incrementarlos ante la propagación del virus. Ello, muchas veces con el agregado de sobre-exigir a aquellos y aquellas con quienes se convivía la asunción de esas pautas de cuidado. Se fue configurando así un entramado de los propios criterios con los pedidos y pautas de cuidado difundidos desde las instancias de gobierno. En este sentido, Villalobos Galvis (2020) expresa que la pandemia ha sido uno de los principales estresores que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años, al convertirse en un conjunto de situaciones con un alto potencial de amenaza, daño y perdida, exigiendo, por lo tanto, de grandes esfuerzos de manejo y adaptación.
1f. Concepciones de salud desde el reconocimiento de la desigualdad en pandemia
Se han analizado en otras instancias del desarrollo del presente estudio testimonios de mujeres que grafican escenarios de desigualdades en salud. Ello dio emergencia a la dimensión denominada “concepciones y prácticas de salud y enfermedad en un escenario de desigualdad social” (Juárez, 2023). Entre las categorías que integraban esa dimensión se hallaba la denominada: “Pandemia, salud y desigualdad” y “Percepción de la desigualdad en salud desde las condiciones propias como de otros grupos sociales”. Ambas categorías y sus testimonios, abonan aquí a la construcción de esta subcategoría inherente a la categoría “concepciones de salud emergentes en contexto de pandemia”, que en este caso refiere a concepciones de salud atravesadas por el reconocimiento de la desigualdad en este contexto y preexistente a él.
Esta subcategoría grafica cómo las concepciones de salud de las mujeres, a partir de la vivencia de la pandemia, fueron visibilizando la idea de desigualdad en el contexto de la enfermedad de Covid-19.
(La pandemia no cambió mis concepciones sobre salud y enfermedad), creo que no. Vino a reafirmar cosas que quizás ya pensaba desde antes. Esta pandemia nos afecta a todos, pero aún más a la gente que no tiene las mismas posibilidades que yo. Desde el acceso al agua potable, hasta lo que sea. Esta situación vino a reafirmar la importancia del estado y las garantías de los derechos. (L. 40 años. Madre de 2 hijos, estudiante universitaria y trabajadora. BN).
(…) me parece que (la pandemia) fue un caso muy concreto para evidenciar que, más allá de que una enfermedad, como en este caso, no elige a quien afectar, hay condiciones estructurales y contextuales que hacen a la enfermedad porque me parece que no se puede entender como un agente solo o una situación aislada de un contexto y que pone en evidencia una vez más cómo las desigualdades juegan en la posibilidad de ser o no ser, de sentirse mejor o sentirse peor o de afrontar o no un desafío o un obstáculo en la vida cotidiana… fue evidente el tema de las condiciones socioeconómicas culturales y simbólicas y cómo juega eso en la enfermedad o en la salud. (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
Los testimonios dan cuenta del reconocimiento de la desigualdad como un fenómeno que ya existía socialmente anterior a la pandemia, pero que comienza a identificarse con mayor nitidez a partir de la crudeza con que la misma se manifestó en poblaciones en situación de pobreza. Alguna de las mujeres expresa que la idea de salud, enfermedad y desigualdad no es nueva en ella, sino que venía pensándola desde antes.
Se esgrime con claridad la importancia de resignificar los derechos y el rol del Estado como garante de los mismos en pos de sociedades más igualitarias, pensando especialmente desde la idea del acceso a la salud y a su vivencia en la vida cotidiana desde el disfrute. Se piensa a la desigualdad como condición de vida que supone una amenaza a la integralidad y dignidad del ser, su bienestar, como un obstáculo en su desarrollo cotidiano, resultado de determinaciones estructurales, políticas, económicas, sociales y culturales.
(…) antes… jamás me pregunte que era la salud. Y además … mi mamá es médica, entonces como que nunca tuve que vivenciar el proceso de ir a un hospital y esperar para sacar un turno…cuando tenía … síntomas, sabía qué tomar así que tampoco estaba expuesta a un malestar … (a partir de la pandemia) hubo una situación puntual en el barrio (se refiere a un barrio popular donde desarrolla prácticas como estudiante de Trabajo Social), que una de las mamás nos contaba que ella las primeras semanas de la cuarentena le había agarrado como una angustia, pero muy grande en el pecho, y era como esto, cuantas veces esa persona se ha podido encontrar consigo misma en un momento de silencio, para poder poner en palabras eso que siente. Como casi nulo, y en ese sentido, qué ventajas que tiene uno, que herramientas por ahí en el mismo contacto con los amigos, la posibilidad de acceder a un psicólogo, la posibilidad de acceder no sé, hasta páginas de Instagram. Y ahí me di cuenta que era fundamental… (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
(La salud) es un derecho y de la importancia que el Estado esté presente para ayudar a sostener eso. Y de la desigualdad que hay también en el acceso y el disfrute de una salud o no (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
Estos últimos testimonios de la misma entrevistada -alguno ya considerado en análisis precedentes desde categorías en otro sentido- grafican con claridad la percepción de la desigualdad en salud desde las condiciones propias comparándolas con la realidad de otros grupos sociales. La protagonista contrasta sus circunstancias de vivencia de salud con las de una mujer en situación de pobreza. Se reconoce como favorecida en términos que su progenitora es profesional de la medicina, lo que le supone un acceso a cuidados de “primera mano”; le facilita la medicación necesaria, y le resuelve trayectorias por las instituciones de salud, como a otros profesionales (psicólogo, por ejemplo). En otro orden de cosas, agrega que el contacto con amigos y el acceso a redes de información también contribuyen a salvaguardar situaciones donde una salud más emocional puede verse afectada. Como contrapartida, advierte una realidad desigual para esta mujer que menciona en situación de pobreza, la que, de acuerdo a su relato atravesaba una situación de angustia por la pandemia -que sin ser patológica- mostraba la dificultad para canalizar su sufrimiento humano. La narradora se interpela acerca de las posibilidades de compartir y desahogar el dolor que vive esta mujer. Y finaliza “ahí me di cuenta que es fundamental” agregando la idea de la salud como derecho y el Estado como garante de los mismos en pos de la igualdad entre todos los seres humanos.
2. Concepciones de enfermedad emergentes en la pandemia
2a. Concepciones de enfermedad precipitadas con la pandemia
Se identificaron testimonios desde los cuales las entrevistadas ofrecen reflexiones e ideas sobre enfermedad. Reconocen cómo a partir de la llegada de la pandemia ellas o sus allegadas mermaron sus controles de salud, sus consultas periódicas, entendiendo cómo eso precipitó un escenario de enfermedad que se sumó a la presencia de la Covid-19.
(…) en un momento… las personas nos fuimos preocupando por la pandemia, por el virus y dejando de lado lo que realmente hacíamos, esto de los cuidados propios de la salud… Mi madre ya internada en sus últimos días… eso es lo que trajo la pandemia…potenció la enfermedad del cáncer que ella ya tenía, de estos controles que tenía que hacerse antes de la pandemia, que no se los hizo y la pandemia la potenció. Estamos hablando del encierro, de la preocupación, de haber dejado de trabajar, de haber estado mucho tiempo encerrada. Se deprimió, se sintió sola y creo que eso, creo que muchas muertes que se precipitan con la pandemia, que no son Covid, pero son muertes por Covid…la enfermedad para mí es también la tristeza, la falta de contacto, la intranquilidad, la preocupación constante. No es el cáncer en sí, no es la internación, no es el barbijo, sino que… el aislamiento, la falta de contacto llevan a estos puntos extremos de enfermedad… (E. 41 años, Psicóloga, BBN).
Kessler y Benza (2020) consideran que algunos de los problemas menos visibles en contexto de pandemia tuvieron un impacto negativo en el corto y mediano plazo de su desarrollo. Los autores refieren a “efectos perennes de los problemas ligados a la dinámica de la pandemia”. Se trata de problemáticas y efectos que hoy es posible constatar en pleno 2023, siendo uno de ellos el relatado por la entrevistada, el hecho de cómo la pandemia y la medida del ASPO, generó discontinuidades en los tratamientos y controles de salud impactando en altas tasas de morbilidad y mortalidad. Los autores recuperan las proyecciones realizadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) que advierte, entre distintas problemáticas, las dificultades de acceso a anticonceptivos en pandemia por la imposibilidad de concurrir a los servicios de salud o por la falta de ingresos, lo que afectaría a millones de mujeres en la región repercutiendo en embarazos, muchos posiblemente no deseados, abortos y mortalidad materna, significando un retroceso de casi 30 años en términos de salud reproductiva. Ejemplo que puede constituirse en espejo de situaciones similares y casos de enfermedades crónicas anteriores a la pandemia o emergentes durante su transcurso, tal como la analizada.
2b. Concepciones de enfermedad preexistentes a la pandemia
El análisis realizado permitió recuperar aquellos relatos que las mujeres exponen respecto de escenarios y creencias de enfermedad que ya se estaban viviendo y concibiendo de manera personal o al interior del núcleo familiar precedentes a la enfermedad de Covid-19. Sus testimonios dan cuenta, que la pandemia no modificó, ni alteró sus realidades y concepciones respecto del proceso de salud-enfermedad, sino que reconocen que las ideas en torno a estas cuestiones se mantuvieron en el mismo sentido que venían teniendo.
(…) (no fue con la pandemia) hace bastante ya (que resignifiqué lo que es la salud para mí)… yo toda mi vida tuve problema de obesidad, a ver lo sigo teniendo pero el año pasado me hice la operación qué se llama “operación de la bariátrica” …son dos años de preparación física y psíquica que uno tiene con profesionales … yo desde chica venía con este problema, pero al tomar esta decisión… yo creo que no solo la pandemia hizo que yo modifique el tema de mi salud, sino que de antes...y fue muy loco… iba a ser un año muy importante para mí y muy lindo al mismo tiempo, fue horrible para el mundo … cuando todo el mundo decía “no porque psíquicamente”, entonces … yo iba al revés…fume menos, no me costó, no aumente de peso, como que fue raro… yo como que no estaba muy pendiente del virus en sí sino más de lo mío... (N. 42 años. 1 hija, Niñera y alfabetizadora. BCH).
(…) a raíz del problema de salud que tiene mi hijo a mi casa no viene nadie, porque él se esconde cuándo viene gente, eso es uno de los serios problemas porque tiene una fobia social muy grande…entonces no viene gente a casa por lo que no fue un cambio muy grande … al principio parecía que estaba bien porque él se sentía protegido, ni siquiera al patio salía, entonces por suerte … terminó comprendiendo, creo, porque se la pasa pensando bastante, que una cosa es el aislamiento que yo elijo y otra cosa es el aislamiento que me imponen… creo que él vio también que él está muy aislado siempre…(B. 64 años. 2 hijos, docente de nivel medio. BCH).
Los relatos dan cuenta de escenarios de enfermedad que se superponen en un momento concomitante. Uno referido a un plano personal (las enfermedades en ellas o sus familiares) y el otro inherente a un plano social (la pandemia en sí misma). El testimonio inicial reflexiona en primera persona respecto de un pensamiento que se venía construyendo sobre la propia salud. Desde allí se apostaba a una intervención quirúrgica como un proyecto personal que implicó a su protagonista en una preparación previa de dos años, uno de los cuales fue atravesado por la pandemia, fenómeno que quedó relegado a un segundo plano en la vida de la entrevistada. En el otro fragmento, la mujer relata sobre la vivencia de un padecimiento mental subjetivo que atraviesa su hijo. Condición precedente a la de la Covid-19, que desde sus inicios instaló características de vida similares a las que supuso la pandemia con el aislamiento, haciendo que ésta no altere el ritmo habitual de la rutina de esa familia. No obstante, la mujer reconoce que en cierta medida la pandemia vino a tensionar las condiciones del encierro de su hijo y a propiciar ciertas reflexiones en la familia.
2c. Concepciones que entrelazan enfermedades, desigualdades y condiciones sociales estructurales
Nuevamente emerge la cuestión de la desigualdad entre las entrevistadas, haciendo alusión en este caso al escenario que propicia la enfermedad en un determinado grupo poblacional desfavorecido y diferente al propio.
(…) había un reduccionismo en términos de la enfermedad únicamente a la presencia de un agente patológico…un malestar que tiene que ver más que nada con lo físico. Fue poder repensarlo desde una mirada más holística multidimensional donde no sea solo es individual, sino también colectiva. Y entender que…más allá de una enfermedad…hay condiciones estructurales y contextuales que hacen a la enfermedad porque me parece que no se puede entender como un agente solo o una situación aislada de un contexto y que pone en evidencia una vez más cómo las desigualdades juegan en la posibilidad de ser o no ser, de sentirse mejor o sentirse peor o de afrontar o no un desafío o un obstáculo en la vida cotidiana. Entonces en ese sentido fue súper evidente, no sé si antes yo había evidenciado… el tema de las condiciones socioeconómicas culturales y simbólicas y cómo juega eso en la enfermedad o en la salud. (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
Se advierte cómo, a criterio de las entrevistada la pandemia evidenció cómo aquellos grupos en situación de pobreza resultan más expuestos a contraer enfermedad en términos de sus condiciones de existencia en lo socioeconómico, cultural y simbólico, y cómo esto incide tanto en las posibilidades de enfermar o de permanecer con salud.
3. Cuidados en pandemia
Hablar de cuidados es ingresar a una categoría empírica y conceptual que ha recalado con merecido protagonismo debido a los prominentes estudios y debates que los movimientos feministas, como expresión de perspectivas de pensamiento y acción ligadas a las Ciencias Sociales, han dado desde principios de siglo en Latinoamérica. Estas perspectivas señalan cómo la pandemia visibilizó una práctica que permaneció oculta por décadas y que exige una revalorización pública del cuidado como trabajo, destacando su productividad social así como la insuficiente distribución de esas responsabilidades entre los géneros (Batthyány y Araujo Guimaraes, 2022; Jelín 2022; Kessler y Benza, 2020; Segato, 2022, Svampa; 2021; entre otros y otras).
Habiendo mencionado lo anterior, es importante especificar que aquí la intencionalidad es inferir y analizar puntualmente, concepciones, ideas, sentidos y prácticas sobre cuidados que las entrevistadas señalan a raíz de la incidencia de la enfermedad de Covid-19 en sus vidas, atendiendo al contexto, el tiempo, el espacio y las condiciones con que la misma transcurrió para ellas y sus familias.
En este escenario, se toma como definición marco sobre cuidados la ofrecida por el documento ONU Mujeres y CEPAL (2020, p. 2) que los entiende como:
“el amplio conjunto de actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Incluye las tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales o el apoyo psicológico a los miembros de la familia. Hace, por lo tanto, referencia a un amplio conjunto de aspectos que abarcan los cuidados en salud, el cuidado de los hogares, el cuidado a las personas dependientes y a las personas que cuidan o el autocuidado” (ONU Mujeres y CEPAL, 2020, p. 2).
3a. Cuidados que prescriben
Si bien cuando se analizaban “concepciones de salud” se reconocieron aquellas atravesadas por pensar la exigencia de cuidados a manera de disposiciones a cumplir, su correlato en lo concreto remite a cómo se corporifican esas ideas sobre salud desde acciones que promueven un tipo de cuidados específicos. En otras palabras, se piensa en personas que dispensan prácticas de cuidado hacía sí mismos (autocuidados) y hacia otros imponiendo restricciones, como cuidados que intentan disciplinar, constreñir, limitar, así como encorsetan y prescriben a las personas respecto de qué y cómo hacer para mantener su salud y no enfermar:
(La salud en mi vida cotidiana tiene que ver) con ser cuidadoso, te diría hasta prolijo en cuidar la higiene, en cuidar algunos hábitos mínimos, bueno ahora con la pandemia imagínate acá en mi casa son re obsesivos, mi marido está ahora aflojando un poquito, pero se volvía loco, loco, ponía todo con alcohol 2 veces, hasta 3 veces, mi hija mayor súper obsesiva también, la menor y yo también tuvimos que volver a nuestra psicóloga…muy fuerte esta cuestión de mi hija mayor y mi marido porque nos llenaba de ansiedad a nosotras también... (S. 55 años, 2 hijas, docente universitaria, BBN).
Prácticas de cuidado que a veces conjugan estilos personales, experiencias de vida, así como la propia formación profesional:
(a los nuevos hábitos de cuidados) los veo bárbaros…yo toda mi vida a raíz del cólera …bueno yo soy bióloga, hay tantas cosas que yo observó… yo siempre use vinagre con todo alimento … y luego lo limpio, lo pongo a secar y lo consumimos…hasta el día de hoy que no me permite mi hijo que nada deje de pasar por la lavandina o el alcohol … es una normativa en mi casa siempre fue así, las normativas se cumplen porque hay razones y Chau.... pero también de los cuidados más habituales hacemos el uso del barbijo en el contacto con el otro… Yo cuando tenía mi hermano chiquito cuando tenía 6 años nosotros veníamos del primario el pedido fue “al bebé lo tocan después de lavarse las manos, nunca lo tocan sin lavarse las manos”, y nunca rezongábamos…era así... (B. 64 años. 2 hijos, docente de nivel medio. BCH).
Se advierte cómo, a veces, algunos hábitos se incorporan a temprana edad en la vida, signados por una experiencia puntual que hace que permanezca grabado a fuego para siempre. Esa vivencia, conjugada con una formación profesional determinada, sumado a un estilo de crianza, se conjugan para reproducirse en un sentido donde los cuidados se asumen como regla o precepto al que se deben ajustar las conductas y actividades de los integrantes del hogar.
(Los cuidados en pandemia) fueron como re estrictos. Mi hermana que es como re estricta, pero a su vez mi mamá que es médica. Entonces como con todo un conocimiento extra para transmitir con toda la ansiedad del mismo clima del hospital que creo que a veces se producía hasta el miedo. Y sí, la utilización del alcohol para todo lo que venía externo de la casa, la lavandina, el tema de no salir…inclusive en casa antes teníamos un mate cada uno, cada uno utilizaba su vaso, no se comía de la fuente…nosotros en mi familia no solo tenemos a mi vieja y a mi viejo que son grandes y que tienen algunos problemas de salud …la tenemos a mi abuela… entonces es como una responsabilidad extra en ese sentido porque si a mí me infectan, muy probablemente infecte a mi viejo y sea el elemento que lleve a mi abuela. (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
Se advierte cómo estas formas de cuidados determinan comportamientos ajustados a una necesidad que se impone como una especie de ley que no admite interpelación. Se reproduce al interior del hogar una lógica hospitalaria como mandato de orden. Vivir inmenso en esa realidad despierta temores que subyacen a la posibilidad de correrse de esa prescripción e infringir en la irresponsabilidad poniendo en amenaza a los otros, familiares y allegados en condiciones de vulnerabilidad ante la enfermedad.
3b. Cuidados que enferman
La pandemia impuso la paradoja del aislamiento humano como forma de cuidado. El respetar a rajatabla esa premisa impuesta por el Estado despertó en muchas personas ansiedades y miedos, angustia, tristeza, soledad y enfermedad.
(…) tenía más vida social y… para cuidarnos en general, la sociedad, la familia y los amigos se aisló. Eso fue como una forma de cuidado que también tiene su parte negativa porque… una parte de la salud qué es importante es el contacto con el otro y eso creo…nos enferma este cuidado... (E. 41 años, Psicóloga, BBN).
(…) la pandemia me aplastó… me duele todo cómo está… antes salíamos… con un grupo de amigos a cenar, ahora todo eso desapareció… lo que me falta es el abrazo de mis nietos… esto nos cerró todo, a mi hermana… la he visto dos veces durante la pandemia, y…eso… a mí me ha afectado… (O. 77 años, 3 hijas, 7 nietos, Jubilada, BBN).
(…) Yo soy muy cuidada…el alcohol a todos lados, no comparto vaso, nada, estoy más hipocondríaca que antes… ya me hisope como 7 veces, me da… miedo estar enferma… (el miedo) es algo que ya tenía en mí…antes sentía que se me iba a parar el corazón, ahora cómo que lo transforme un poco en la pandemia…por ejemplo mi prima nunca salió de la casa … yo salgo, estoy…con mis amigas…pero sí me da miedo, entonces cualquier cosa que tenga voy y me hisopo por las dudas… (L. 22 años. Estudiante universitaria. BB).
Los testimonios valoran el contacto y el encuentro humano como un componente social protector y promotor de una salud integral. No obstante, disruptivamente, la pandemia vino a romper con esa posibilidad subsumiendo por mucho tiempo al aislamiento y la soledad, llevando a que muchas personas enfermaran, justamente por ese escenario desolador.
3c. Cuidados sin restricciones
Algunas mujeres expresan mantener ciertas pautas de cuidado asumiéndolas con márgenes de libertad:
(…) no sé si es una negación, yo sé que estamos en pandemia, me cuido, nos cuidamos …pero no me ha limitado hacer cosas…el primer tiempo que no sabíamos qué es lo que era me cuidaba más…Ahora ¡nunca, nunca, yo llegué a la puerta de mi casa y me descalce y me descambié!...nunca limpié todo lo del supermercado, nunca lavé la verdura, sí me lavé las manos pero yo nunca hice lo que hacían mis amigas de meterme a bañar cuando venía del supermercado … yo nunca tuve miedo, tenía cuidado, no hice grandes modificaciones de hábitos. (A. 52 años, 1 hija, docente nivel medio y universitario, BC).
(…) hay cosas que… lo de compartir ciertas cosas… eso me cuesta y no lo estoy haciendo…el hábito de compartir el mate… la verdad ya no lo estoy haciendo, en todo caso el tema de las manos, el barbijo que también uno modifica…pero nada más que eso y el tema de no salir de la casa la verdad que al principio y después me fui relajando...” (A. 42 años. 1 hija. Ama de casa. BCH).
Se advierte como algunas mujeres se interpelan en términos de no haber admitido la existencia de la pandemia o no poder reconocer la dimensión de su gravedad en el hecho de haberla vivenciado sin miedo, sin restricciones, sin haberse impuesto rotundas alteraciones a sus rutinas diarias, pero reconociendo, no obstante, algunas pautas de cuidado por parte de ellas mismas y hacia sus familias.
3d. Cuidados con sentido colectivo
Algunas mujeres insisten con la idea del cuidado personal como una responsabilidad que parte de un plano más bien personal pero que deriva en un bien interpersonal, del orden de lo colectivo.
(…) yo me re cuido con el tema de la pandemia cuando salgo, cuando estoy con gente… soy de la idea de que junto con la vacuna…el control personal que uno tenga, no esperar que el otro se cuide, cuídate vos, esa es la idea, y trato de …adquirir los hábitos que nos fueron impuestos a todos y que hoy ya se quedaron porque el tema del alcohol y de cuidarse y las manos ya lo tenemos como incorporado….antes a lo mejor no lo estábamos pensando... (B, 63 años, 4 hijos, docente, BC).
(…) Todos podemos contagiarnos. Es extraño… como se está pensando ahora la importancia del contacto humano, el ser cocientes que cuidarme yo es cuidar al otro. (O. 23 años. Estudiante universitaria. BC).
Los testimonios dan cuenta de conjugar reflexiones que suponen saberse vulnerables a ser infectadas con la obligación de asumir el cuidado tanto por el bien propio como por el de los demás.
3e. Cuidados como incorporación de hábitos
Algunas mujeres señalan una valoración a un nuevo modo de proceder en su higiene cotidiana como manera de protección y prevención hacia el virus que fue instalándose por repetición de comportamientos en la rutina diaria.
(…) antes de la pandemia no tenía tan en cuenta esto de la salud, a lo que vemos ahora con el tema de lavarse las manos, antes capaz salíamos del cajero y ni nos lavamos las manos… creo que en esta cuestión tomé mucha más conciencia que otras veces, todo cambió en cuanto a la salud después de la pandemia, yo creo que gran parte de estos hábitos llegaron, me incluyo en esta toma de conciencia... (L. 22 años. Estudiante universitaria. BB).
(…) yo creo que nos cuidamos más, yo siento como que tenemos que estar fuertes por las dudas que te agarre Covid es como que pensar en tomar vitamina de los alimentos, de hacer más ejercicio para que los pulmones estén más fuertes (V. 42, madre de 3 hijos, Comunicadora Social, BBN).
Así cómo los cuidados básicos en torno a la higiene, algunas mujeres valoran el consumo de determinado tipo de alimentos, vitaminas y la práctica de ejercicio físico.
3f. Cuidando lo “esencial invisible a los ojos”
Así como pudo reconocerse en algunos relatos la idea de la pandemia como generadora de malestar por la añoranza en el vínculo humano para la preservación de la salud psicoemocional, paradójicamente también fue posible advertir una valoración hacia ese momento en términos de una oportunidad para replantearse los sentidos con que se venía “siendo y haciendo” en la vida, en las propias realidades de las mujeres.
(…) hay cuestiones que tienen que ver con el cuidado personal pero más desde lo emocional en este sentido de la no autoexigencia, la necesidad de dedicar momentos para la relajación, para el encuentro con uno mismo, escucharse que es lo que pasa. Sí, es como que la pandemia para mí fue un momento de inflexión y que de ahí en adelante yo dije “bueno, no quiero volver a repetir estos patrones de exigibilidad… de correr atrás de una rutina” y también fue como …un momento para reflexionar sobre mis vinculaciones con mis amistades y … mis familiares. Y también creo que va a ser algo como que se proyecta pos pandemia en ese sentido (N. 25 años. Estudiante universitaria. BB).
Puede reconocerse cómo esta situación puntual dinamizó reflexiones en términos de interpelar cómo se venía viviendo, preservando y cuidando la propia salud, trascendiendo el plano de los cuidados evidentes y explícitos como el lavarse las manos o el usar barbijo, el pensarse desde la integralidad del ser.
(…) con la pandemia me puse como a observar qué importante es la salud y sostenerla …preocuparse por uno … la paz mental, cómo trabajadora de salud también lo pienso…el ser psicóloga, el hecho de que yo trabajo con personas observo que la inestabilidad emocional trae … la baja de defensas y enfermedades de todo tipo, ni hablar del Covid, pero también existen otras, la depresión…las crisis de ansiedad… de angustia…por eso digo que la paz mental es como un componente fundamental en la vida de las personas. Yo creo que el trabajo mío propio para la paz mental es… el entrenamiento de la mente,… Para entrenar la mente se necesita de buenos pensamientos, que sean convenientes, meditación…relajación…concentrándote en eso o escuchando música y estar acostada, el momento propio, introspectivo, solitario necesario... (E. 41 años, Psicóloga, BBN).
Se enuncia la vivencia de la pandemia como un cambio de sentido con el que se venía transitando la vida. Se menciona cómo esta experiencia condujo a valorar la propia salud y avanzar en acciones de preservación a la misma desde un plano psicoemocional. Se reconoce este aspecto en tanto quien lo expresa lo hace a título de “trabajadora de la salud” desde la psicología. En este sentido, la entrevistada expresa que para poder desempañarse con personas es importante su propia “paz mental”, la constancia en relación al cuidado y el entrenamiento de su ser interior resultan un aspecto clave.
3g. Cuidados de los que “pueden”
Algunas mujeres remiten a la posibilidad de poder cuidar su salud o la de integrantes de sus familias gracias, entre otras cuestiones, al hecho de acceder a determinados servicios o atención que contribuyen a mantener ese bienestar durante el transcurso de la pandemia.
(…) tenemos un sistema de viandas … qué nos consiguió mi hija, todos los medios días nos traen la comidita, sin sal por supuesto, y entonces a la noche con cualquier cosa nos arreglamos… con el tema comida estamos mejor que antes de la pandemia… (O. 77 años, 3 hijas, 7 nietos, Jubilada, BBN).
(…) acudimos con mi hija del medio a la psicóloga por un tema de que ella no puede dormir sola…creo que justo ahí (con la pandemia) se profundiza y ahí hizo sesiones virtuales. Siento que… fue buenísimo porque lo necesitaba ella, todos digamos…como… que nos superaba, cómo que la profesional que en ese momento nos ayudaba…nos transmitió tranquilidad.... y a mi hija menor… le agarró dolor de muela, fuimos al dentista, eso fue igual a ver un astronauta… tuvimos que ir tres veces… porque la muela estaba bastante fea y tuvo que hacer un trabajo en tres veces que no nos dejamos de ocupar... (V. 42, madre de 3 hijos, Comunicadora Social, BBN).
Los relatos dan cuenta de haber podido recibir un tipo de atención diferenciada a lo habitual en sus vidas cotidianas, y a lo que quizás otros grupos sociales no pueden acceder, no solo en tiempos de pandemia, sino también en escenarios habituales de su vida, por cuestiones de orden económico y de disponibilidades de acceso. En este sentido, se intenta dar cuenta de un tipo de cuidados que marcan condiciones de posibilidad para ciertos grupos sociales y no para otros (los que pueden y los que no pueden) y que resulta interesante dar cuenta de ellos cuando se piensa, por ejemplo, en la salud en términos de tramas de desigualdad.
3h. Cuidados “otros” que posibilitó la pandemia
Una de las mujeres expresaba que el permanecer en condiciones de aislamiento en su propio hogar a raíz de las medidas del ASPO le permitió estar cerca para poder cuidar a su propia madre que se encontraba atravesando una situación grave de enfermedad.
(…) mi mamá estaba con quimio…gracias a la pandemia pude acompañar a mi mamá desde el principio hasta el final por tener que estar en casa… entonces yo, estando mi mamá…en la cama… yo tapaba la cámara, iba a su habitación y le preguntaba… ¿Necesitas algo?” para mí en ese sentido la pandemia estuvo genial porque a mí no me hubieran dado la cantidad de días de licencia que yo necesitaba…. (A. 52 años, 1 hija, docente nivel medio y universitario, BC).
El relato de esta entrevistada refleja el de muchas mujeres trabajadoras jefas de hogar monoparentales y cuidadoras en tiempos de pandemia. Aquellas que, ejerciendo trabajo remoto, simultáneamente tuvieron que crear nuevas estrategias de organización de la vida familiar y laboral para poder, al mismo tiempo, cuidar a adultos mayores -enfermos o no-, a jóvenes, a infancias, posibilitándose un cuidado y una presencia que en un contexto habitual no hubiese sido posible. Estos escenarios, habitualmente significaron la experimentación de tensiones críticas para conciliar trabajo y cuidado (Arza, 2020). No obstante, la entrevistada valora el hecho de haber cuidado a su madre en condiciones de enfermedad ya que si ese cuadro se hubiese presentado en el contexto cotidiano en el que desempeñaba su trabajo no podría haber accedido a los días de licencia que hubiesen sido necesarios para esa dedicación.
3i. Cuidados “otros” que imposibilitó la pandemia
Así como posibilitó cuidados, la contracara de la pandemia la encontramos en aquellos cuidados que imposibilitó. Su protagonismo dejo detrás y hasta invisibilizó otras cuestiones de salud preexistentes a ella o que en ese escenario surgieron. En este sentido, anteriormente se analizaban aquellas concepciones sobre enfermedad que surgieron con la pandemia debido a una falta de controles y consultas periódicas de salud, precipitando un escenario que imposibilitó cuidados orientados a la protección y prevención de posibles enfermedades.
(…) la pandemia fue un detonante para todo, para lo que es la enfermedad, antes tenías algo ibas al médico, y muchas veces tenían un cáncer en puerta y con un estudio enseguida te lo detectaban a tiempo, pero ahora con la pandemia se han atrasado cosas, se han perdido días, yo que estoy en la parte odontológica y personas que tratamientos de conducto no se los han podido realizar, o perdieron la muela que no es nada comparado con otra cosa entonces sí, a la pandemia la asocio con enfermedad... (V. 59. 3 hijos. Secretaria administrativa. BB).
(…) yo antes … tenía problemas de rodilla … voy al médico, me hago los estudios todo … pero ahora con esto de la pandemia no me animo ni ir al médico, porque de verdad tendría que hacerme controles, pero con todo esto qué hay tanto y qué te dicen que las clínicas por ahí no te atienden, entonces veo la salud más afectada.... (O. 77 años, 3 hijas, 7 nietos, Jubilada, BBN).
Los relatos de las mujeres ponen sobre la mesa una realidad que devino a raíz de la experiencia de la pandemia: el relego en el cuidado médico del cuerpo, de la atención de la propia salud-enfermedad preexistente a la Covid-19 debido a las prescripciones del ASPO y las instituciones de salud, el pedido de no frecuentarlas para evitar la enfermedad. Ello planteó un escenario desolador frente a los cuidados, disipándose controles y consultas con profesionales, entre otras situaciones.
Discusión
El fenómeno de la pandemia por la enfermedad de Covid-19 vino a generar nuevas reflexiones a las mujeres del estudio, tensionando, resignificando y modificando sus ideas y creencias sobre la forma en que venían transitando su salud y los procesos de enfermedad, propios y de los suyos, así como sus realidades y prácticas de cuidado.
Particularmente, respecto de ello, las mujeres señalaron sentidos de sus prácticas e ideas sobre cuidados que fueron tomando un cariz particular, consecuente y ligado a sus concepciones de salud y enfermedad. Se advierte cómo los testimonios reflejan sus posibilidades materiales y simbólicas de vida. En este punto, resulta interesante dialogar respecto de la feminización de los cuidados que se analizaba al inicio de este trabajo. A diferencia de lo que revelan algunos estudios (CEPAL 2020; ONU MUJERES y CEPAL; 2020) en relación a una sobrecarga de cuidados desde las mujeres en situación de pobreza en relación con las infancias, donde parece configurarse un perfil homogéneo en torno a cuidados a los propios hijos e hijas, el estudio aquí desarrollado advierte cierta heterogeneidad con que se instalan las demandas de cuidado y atención en la vida de mujeres en situación de clase media. Para el grupo de entrevistadas, el mandato de cuidados a infancias es mínimo, y su realidad de cuidados se expresa en una pluralidad de características: muchas son jóvenes estudiantes universitarias sin hijos, otras los tienen adultos, lo que las exime de esa responsabilidad, algunas los tienen jóvenes sin grandes exigencias de cuidados, una cuidaba a su hijo adulto con padecimiento mental subjetivo, mientras que otras cuidaban a sus madres de 3ra edad en condición de enfermedad. Se advierte una diversidad de situaciones que configuran las tareas de cuidados en este grupo de mujeres que va en contraste al estudio de mujeres en pobreza. En este sentido, puede reconocerse un supuesto emergente para seguir indagando en futuros estudios con muestras más amplias, orientado por el interrogante ¿Cómo se configuran las demandas y realidades de cuidado en mujeres pertenecientes a diferentes grupos sociales?
Se expresaba que los sentidos, ideas, concepciones y prácticas sobre salud, enfermedad y cuidados que las mujeres mencionan van en consonancia con su realidad de vida. Al respecto, algunas se problematizan sobre ello desde reflexiones en las que reconocen cómo la desigualdad social quedó claramente expresada con la pandemia. Se animan a poner sus vidas en paralelo con las de mujeres de otros grupos sociales que exhiben escenarios de desventajas, exclusiones sistemáticas y vulneración de derechos. Tomar estas consideraciones para su profundización se orienta como proyección del estudio en tanto un interés por develar cómo se configuran las dinámicas de la desigualdad, los mecanismos de su producción y reproducción en el marco de una estructura de diferenciaciones y categorizaciones basadas a su vez en dimensiones culturales y sociales (Jelin, 2020) para ser pensadas en materia de salud.
Finalmente, atendiendo a las posibles implicancias del estudio en escenarios pospandemia, interesa reflexionar sobre ciertos aspectos emergentes que permiten pensar en indicadores de un desarrollo salubrista en las mujeres a partir de aprendizajes que la pandemia vino a propiciar en ellas. Se identifica la transición de una actitud de cierta indiferencia por la propia salud a su valoración a partir de este fenómeno. Desde allí se aprecia la salud integral como bienestar emocional y psicosocial desde prácticas y hábitos de autocuidado personal, e incluso algunos relatos avanzan a pensarla en términos de la importancia colectiva, desde una conciencia sociopolítica sobre la salud que valora la salud pública como derecho que el Estado debe garantizar. Lo analizado da cuenta de concepciones de salud y cuidado que resultan potables debido a que las mujeres las traducen en prácticas cotidianas desde las cuales van protagonizando procesos con relación a la salud-calidad de vida-bienestar humano en planos personales, familiares y comunitarios a los que pertenecen (Saforcada y Alves, 2015).
Reflexiones finales
Lo analizado ha visibilizado las concepciones de salud, enfermedad y cuidados desde las voces de mujeres de clase media en pandemia. Estos resultados abonan al estudio mayor preocupado por cómo se entretejen las tramas de la desigualdad en salud en la vida de las mujeres en general, y particularmente en tiempos de pandemia.
Se considera a partir de ello que, la investigación en salud con perspectiva comunitaria, permitirá construir un conocimiento vinculado a esta temática atendiendo a la fertilidad de amalgamar los significados, concepciones, conocimientos, creencias y prácticas legas como sustentos de iniciativas en políticas, proyectos y programas de protección y promoción de la salud con un sentido humanizador en escenarios de salud pública comunitaria.
Nota
1| Escrito desarrollado en el marco del Plan de trabajo como Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina 2| Este método, tomado desde la psicología social comunitaria (Saforcada, 2002) partió de identificar vecinos y vecinas mayores de 50 años que desde su nacimiento han residido en la ciudad de Río Cuarto y son reconocidos por su ocupación laboral/profesional (comerciantes, deportistas, periodistas, artistas, maestras, docentes universitarios, científicos, médicos, ingenieros u otros) considerando por ello que poseen la característica de ser conocedores de la misma. A estas personas se les solicitó que informaran los nombres de 3 o 4 barrios típicos de residencia de clase media. Se obtuvo la convergencia de opiniones con el aporte de 13 informantes claves. Momento en el que se produjo la saturación de la información y se detuvo el proceso, quedando determinados los barrios que conformaron la muestra de estudio.
3| El Barrio Centro de Río Cuarto se define en el estudio integrando lo que se usualmente se denomina micro y macrocentro.
4| Los datos correspondientes al Censo 2010 son los últimos datos demográficos oficiales disponibles a nivel de radio censal informados por INDEC, mientras se aguarda la publicación de información oficial correspondiente al Censo realizado en 2022 en Argentina.
5| En lo que sigue, las definiciones de las variables y categorías que se consignan provienen de los datos de “Censo Nacional de población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario. Base de Datos REDATAM. Definiciones de la base de datos”. Revisada en enero de 2017. Recuperada de https://redatam.indec.gob.ar/redarg/CENSOS/CPV2010rad/Docs/Definiciones%20de%20la%20Base%20de%20Datos%202017.pdf
6| Esta variable refiere a la situación en que se encuentran las personas con respecto a su participación o no en la actividad económica, permitiendo conocer si hay ocupación laboral o no. Se desagrega en las categorías: ocupadas (con empleo), desocupadas (refiere a personas que quieren trabajar pero no consiguen trabajo) e inactivos (personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente).
7| Esta variable se refiere al tipo de instalaciones con que cuentan los hogares para su saneamiento, agua, baño y desagües. Se organiza en las categorías de satisfactorio (disponen de agua de red pública y desagüe cloacal), básico (cuentan con conexión a red pública de agua y desagüe a pozo con cámara séptica), e insuficiente (no cumple ninguna de las 2 condiciones anteriores).
8| Esta variable alude a la calidad de los materiales con que están construidas las viviendas -piso, techo y cielo raso-. Y se organiza en las categorías: satisfactoria (viviendas que disponen de materiales resistentes, sólidos y con aislación adecuada, cuentan con cañerías e inodoro con descarga de agua), básica (viviendas que no cuentan con elementos adecuados de aislación o tienen techo de chapa o fibrocemento. Disponen con cañería dentro de la vivienda e inodoro con descarga de agua) o insuficiente (refiere a que no cumplen con las condiciones anteriores).
9| Esta variable se define como aquellos hogares que presentan al menos 1 de los 5 indicadores de privación referidos a: 1) hogares inconvenientes -pieza de inquilinato, vivienda precaria-, 2) hogares sin retrete, 3) hacinamiento, 4) hogares con un niño en edad escolar que no asiste a la escuela, 5) hogares con 4 o más personas por cada miembro ocupado y además cuyo jefe no completó 3er gradode primario.
10| La ejecución del proyecto se sustentó en los criterios éticos explicitados en los documentos: “CONICET: Lineamientos para el comportamiento ético en las Ciencias Sociales y Humanidades” (Resol. D. Nº 2857/2006), el “Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina” (FePRA 1999/ 2013) y los principios éticos y código de conducta de la Asociación Americana de Psicología (APA, 2010).
Agradecimientos
Agradezco a las mujeres de las comunidades del Gran Río Cuarto que participaron de este estudio.
Agradezco la colaboración en el procesamiento de los datos sociodemográficos del estudio al Dr. Manuel Maffini y a la Dra. María del Carmen Falcón, personal de Apoyo a la Investigación del Instituto de Investigaciones Sociales Territoriales y Educativas (ISTE-CONICET-UNRC).
Dedico este trabajo a la memoria viva del Psicólogo Sanitarista Argentino Enrique Saforcada, que ha acompañado y dirigido hasta agosto de 2023 esta línea de investigación.
Bibliografía
Arza, C. (2020) Familias, cuidado y desigualdad. En: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Cuidados y mujeres en tiempos de Covid‐19: la experiencia en la Argentina”. Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/153), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (Pp. 45-64). Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46453/S2000784_es.pdf.
Batthyány, K. y Araujo Guimaraes, N. (2022) ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? (Y porqué su invisibilización es fuente de desigualdades. En: K. Batthyány, y N. Arata, (Ed.), Hablemos de desigualdad (sin acostumbrarnos a ella). Ocho diálogos para inquietar al pensamiento progresista. (1ra ed., pp. 121- 148). Buenos Aires, Siglo XX.
Benza, G. (2014) El estudio de las clases medias desde una perspectiva centrada en las desigualdades en oportunidades de vida. Colección, Cuadernos de investigación en desarrollo Nº 4. México, Editorial Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Universidad Nacional Autónoma de México.
Bolivar Botia A, y Fernández M. (2001) La investigación biográfico-narrativa en educación. Enfoque y metodología. Madrid, La Muralla.
CEPAL (2020) Cuidados y mujeres en tiempos de Covid‐19: la experiencia en la Argentina. Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/153), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46453/S2000784_es.pdf
Ferrara, F. A. (1985) Teoría social y salud. Buenos Aires, Catálogos Editora.
Flick, U. (2007) Introducción a la investigación cualitativa. Madrid, Morata.
Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, y Baptista Lucio M. del P. (2010) Metodología de la investigación. (5ª reimpresión). México, McGraw-Hill.
Hincapié, E. (2020) Cuando termine la cuarentena, cuando termine la pandemia. En: N. Molina Valencia (Ed.), Psicología en contextos de Covid-19, desafíos poscuarentena en Colombia (1ra ed., pp. 65-78). Medellín, ASCOFAPSI.
INDEC (2012) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 Censo del Bicentenario. Resultados definitivos, Serie B No 2. Recuperado el: 6 de junio de 2024 de: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf
INDEC (2021) Impacto de la pandemia de la Covid-19. Dosier estadístico en conmemoración del 110° Día Internacional de la Mujer (Pp.24-30). Recuperado el: 2 de marzo de 2024 de: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/dosier_estadistico_8M_2021.pdf
Jelin, E. (2020) Desigualdades y diferencias: género, etnicidad/raza y ciudadanía en las sociedades de clases (realidades históricas, aproximaciones analíticas). En: E; Jelin, R. Motta, y S. Costa, (2020). Repensar las desigualdades. Cómo se producen y entrelazan las asimetrías globales (y qué hace la gente con eso) (Pp.155-179). Buenos Aires: Siglo XXI.
Jelin, E. (2022) Conferencia de CLACSO sobre desigualdades (Conferencia grabada). Canal radial Hunt Benas Comunicación. Recuperado el: 12 de agosto de 2023, de: https://soundcloud.com/user-534169122/elizabeth-jelin-conferencia-de-clacso-sobre-desigualdades.
Juárez, M. P. (2023) Aproximaciones a las formas en que se cristalizan desigualdades en salud desde relatos de mujeres en tiempos de pandemia. En: V.C Avendaño Porras y ,J.A Hernanz Moral (Coords.), Memoria del Segundo Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico (1ra ed.; pp. 117-164). Chile, Editorial Universidad de la Serena.
Kessler, G. y Benza, G. (2020) ¿Impactará la crisis de Ccovid-19 en la agenda social de América Latina? Nueva Sociedad. Recuperado el: 3 de julio de 2023, de https://www.nuso.org/articulo/impactara-la-crisis-de-covid-19-en-la-agenda-social-de-america-latina/.
Maffini, M. (2024) Figura 1: Barrios de clase media seleccionados en el Gran Río Cuarto (Río Cuarto y Las Higueras). Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas. ISTE (CONICET-UNRC).
McDouall, J. (2007) Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de un modelo de atención primaria en salud mental para el departamento de Nariño. Colombia, Instituto Departamental de Salud Mental de Nariño.
ONU (2020) Informe de políticas: Las repercusiones de la Covid-19 en las mujeres. Recuperado el: 2 de marzo de 2024 de: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/10/covid_and_women_spanish_new_translation.pdf
ONU Mujeres y CEPAL. (2020) Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de Covid-19: hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. Recuperado el: 2 de marzo de 2024 de: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer.
Piovani, J.I. y Krawczyk, N. (2017) Los Estudios Comparativos: algunas notas históricas, epistemológicas y metodológicas. Educação & Realidade, 42 (3): 821-840.
Saforcada, E. (2002) Psicología sanitaria. Análisis crítico de los sistemas de atención de la salud. Buenos Aires, Paidós.
Saforcada, E. (2021) La delicuescencia sistemática de los tres principales hitos de la salud pública en el siglo XX. Horizonte Sanitario, 21, (1): 1-16.
Saforcada, E. y Alves, M (2015) Salud comunitaria: del nuevo paradigma a las nuveas estrategias de acción en salud. En S.; Saforcada, J; Castellá Sarriera, y J; Alfaro, (2015). Salud comunitaria desde la perspectiva de sus protagonistas: la comunidad (Pp. 17-44). Buenos Aires: Nuevos Tiempos.
Segato, R. (2022) Manifiesto en cuatro temas. Rev. CritiCal times. 1, (1): 212–225.
Soneira, A. (2006) La “Teoría fundamentada en los datos” de Glaser y Strauss. En: I. Vasilachis de Gialdino (Coord), Estrategias de Investigación cualitativa. (1ra ed., pp. 153- 173). Barcelona, Gedisa.
Stake, R (2013) Estudios de caso cualitativos. En: N. Denzin e Y. Lincoln (Comps.). Manual de investigación cualitativa Vol III. Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona, Gedisa.
Strauss, A. y J. Corbin J. (2002) Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín, Universidad de Antioquia.
Svampa, M. (2021) ¿Qué será de América Latina tras la pandemia? openDemocracy. Recuperado el: 5 de abril de 2022 de https://www.opendemocracy.net/es/america-latina-tras-pandemia/.
Vasilachis de Gialdino, I. (2018) Propuesta epistemológica, respuesta metodológica y desafíos analíticos. En: A. Reyes Suárez, J. Piovani y E. Potaschner, (Coords.) La investigación social y su práctica: aportes latinoamericanos a los debates metodológicos de las ciencias sociales (pp. 27-60). Buenos Aires, CLACSO.
Villalobos Galvis, H. (2020) Psicología y salud mental, los retos
que nos ha
develado el Covid-19. En: N. Molina Valencia, Psicología en contextos de Covid-19,
desafíos poscuarentena en Colombia (1ra ed. pp. 91-100). Medellín, ASCOFAPSI.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Cuadernos FHyCS-UNJu

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System