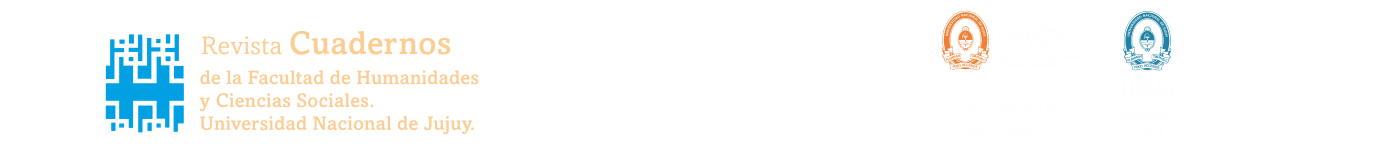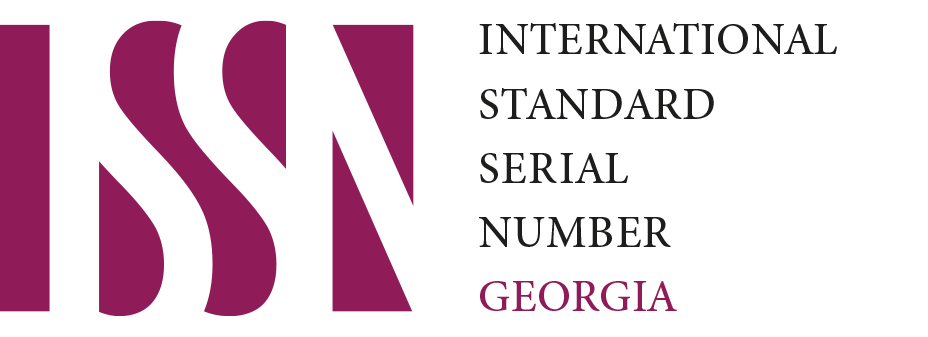Cuando la distancia espacial se vuelve simbólica. Estudio de caso sobre la relación entre pipinenses y el municipio de Punta Indio (2016-2019)
When Spatial Distance Becomes Symbolic: Case Study on the Relationship Between citizens and the Municipality of Punta Indio (2016-2019)
Román Fornessi*
Recibido el 01/09/23
Aceptado el 27/09/24
*Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP
*Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales - CONICET/UNLP - 51 s/n entre 124 y 125 - Ensenada - CP 1925 - Buenos Aires - Argentina.
Correo Electrónico:
romanfornessi@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1774-305X
Resumen
El presente artículo indaga las relaciones y articulaciones entre el Estado local y actores territoriales en una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Para ello se optó por la aplicación de una estrategia cualitativa de investigación, en la que primaron técnicas como la entrevista, la observación participante, el registro de diálogos informales y la sistematización y análisis de notas de campo.
El período en el que se realizó el trabajo de campo se extendió entre los años 2016 y 2019. Los análisis se basan en evidencia empírica producto de la aplicación de doce entrevistas semiestructuradas, una observación participante en un evento de la comunidad local, registro de intercambios informales con distintos actores, y análisis de fuentes secundarias.
Las principales indagaciones y análisis de este trabajo estarán atravesadas por categorías como participación, proximidad, mediaciones y distancia institucional, conceptos con los que dialogaremos.
Los hallazgos que se presentan demuestran una articulación diferencial entre el estado local y los actores que se relevaron, que se encuentra mediada por lógicas de cercanía o lejanía, que potencia o estrecha la distancia física, espacial, de la que se encuentra esta pequeña localidad del centro municipal, que funciona a 16 kilómetros.
Palabras Clave: actores territoriales, estado local, mediaciones, participación, municipios.
Abstract
This article enquires about articulation between local state and territorial actors in a small town in Buenos Aires province, Argentina. In this work we applied qualitative research techniques like interviews, participative observation, the registration of informal dialogues and fieldwork notes analysis.
We did the field work since 2016 to 2019. The main analysis of this research are related to social sciences categories like participation, proximity, institutional distance, concepts we will dialogue with.
The main findings show a differential articulation between local state and local actors, traversed for closeness and remoteness dynamics, that empower or narrow that distance in a symbolical way in this small town, located 16 kilometers away from the city hall.
Keywords: local state, territorial actors, institutional distance, mediation, participation.
“Hoy en día [la localidad] se volcó hacia la ruta, ahí hay que mirar”.
(Gustavo, funcionario municipal, septiembre 2017).
Presentación
Este trabajo aborda, a partir de un estudio de caso, la relación entre ciudadanos, ciudadanas pipinenses y el estado local entendido como la municipalidad de Punta Indio o la delegación municipal en Pipinas que se encuentra a 16 kilómetros de la cabecera del partido, donde funciona el palacio municipal. Según el último censo nacional (Indec, 2022) Pipinas cuenta con 1153 habitantes, experimentando un crecimiento del 20% en comparación con la cantidad de personas residentes de la localidad según la misma medición del año 2010. Vale mencionar que el partido de Punta Indio en su conjunto también experimentó un crecimiento en cantidad de habitantes de similar magnitud (24,4%). La actividad principal de la localidad de Pipinas es la comercialización de bienes y servicios, motorizada fuertemente por los comercios que se encuentran emplazados sobre la ruta provincial 36, en el acceso a Pipinas, y por el Hotel Pipinas, con disponibilidad de dieciséis habitaciones, que motoriza un proyecto de turismo comunitario y que ofrece, también, servicio de restaurant. Durante el período de tiempo que llevamos adelante el trabajo de campo (2016-2019), Hernán Y Zurieta transitaba su segunda gestión consecutiva al frente del municipio: la primera, entre 2011 y 2015; la segunda, entre 2015 y 2019; en ambas ocasiones como candidato del Frente para la Victoria, coalición de extracción peronista.
Para este trabajo, avanzamos en un diseño de tipo cualitativo en la localidad de Pipinas (partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires, Argentina), y que consistió en la aplicación de entrevistas semiestructuradas, observación participante, registros fotográficos, notas de campo y registros informales de conversaciones con distintos informantes. Como marco de referencia para conceptualizar a esta localidad como pequeña, se retoma lo señalado por Diez Tetamanti (2012) quien identifica de esta forma a las localidades con menos de dos mil habitantes.
Los hallazgos que se desprenderán de este trabajo se inscriben en diálogos que sistematizamos alrededor de problematizaciones elaboradas por autoras/es en torno a, y a partir de, estudios sobre la participación ciudadana (Annunziata, 2012 y 2018), análisis sobre Estados locales desde la sociología política (Landau, 2018), indagaciones sobre cómo “se hace política” y cómo estas formas de hacerla redefinen la representación (Frederic y Masson, 2004).
El objetivo de este artículo consiste en analizar las articulaciones entre el Estado local (municipalidad y delegación municipal) y los actores territoriales de la localidad, a partir de la selección de un grupo de ellos sustentada en emergentes del propio trabajo de campo que impuso la importancia con la que cuentan estos actores en Pipinas.
Para aportar algunas reflexiones y análisis se parte de elementos trabajados en las ciencias sociales dentro del campo de estudios sobre las articulaciones y las relaciones entre Estado y ciudadanía: participación, proximidad, mediaciones y distancia institucional son conceptos con los que se dialogará, por momentos tensionándolos y por momentos abonando a lo que las y los autores de esas categorías proponen mostrar con ellas.
Lineamientos teóricos y primeras indagaciones
Para el análisis propuesto se debe, en primera instancia, contextualizar no sólo histórica sino también conceptualmente qué implica la construcción de lecturas, reflexiones y hallazgos sobre las articulaciones entre Estado local y ciudadanía, desde la sociología.
En este sentido, se encuentran autoras y autores que han trabajado la importancia que el gobierno local asumió durante el último cuarto del siglo pasado en Argentina, lecturas articuladas en torno a lo que se identifica, en base a ellas, como el pasaje de la municipalización de la política a la municipalización de la crisis. Por un lado, los municipios y sus gobiernos fueron caracterizados como eslabones clave en la cadena de fortalecimiento político del régimen dictatorial a partir de la estrategia de municipalización de la política (Canelo, 2015) que consistía en considerar al municipio como “el instrumento político que acompañó el intrincado entramado capilar del control territorial y poblacional” y un espacio de ejercicio de la “ciudadanía municipal, apolítica y local, basada en la convivencia solidaria entre vecinos y orientada a la resolución de problemas cotidianos” (2015: 433) y también como espacio privilegiado para la participación ciudadana, lo que tenía como objetivo controlar y promover el orden a nivel comunitario.
En sintonía con esta idea, Altschuler y Casalís advierten:
“el nuevo rol que el municipio debía asumir se sustentaba en los principios de eficiencia, efectividad y participación de la población en los asuntos municipales a partir de la mayor cercanía de los clientes-usuarios con la problemática local” (2006: 6).
No obstante, este nuevo rol estaba regido por los criterios de eficiencia y participación de la población, pero careció del sustento material y técnico que la gestión de las situaciones adjuntas a ese nuevo rol ameritaba, advirtiendo así un pasaje desde la citada municipalización de la política (Canelo, 2015) a la municipalización de la crisis (Arroyo, 2001).
Altschuler y Casalis (2006) advierten que no sólo se traspasaron funciones sino también situaciones de conflictividad social, de demandas que bajo el paradigma el Estado Social o de Bienestar se tramitaban en instancias superiores en las que el Estado municipal no intervenía ni tenía injerencia: “A partir de 1990, se invirtió el orden y el municipio pasó a ser el primer “filtro” del conflicto. Más aún, el conflicto, que se originaba fruto de políticas públicas que se tomaban en instancias superiores de gobierno (ya sea nacional y/o provincial), repercutían a nivel local, teniendo este nivel del Estado que atender las demandas” (2006: 6).
Es al calor de este proceso de descentralización y traspaso de funciones, demandas y conflictos, que Punta Indio se constituye como municipio en el año 1994 a partir de la promulgación de la Ley 11.584 aprobada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, que establece la división del partido de Magdalena, al que pertenecían hasta entonces las localidades y centros poblados de Pipinas, Verónica, Punta Indio, Alvarez Jonte, Las Tahonas, Luján del Río, La Viruta, Monte Veloz y Punta Piedras.
Como se advierte, la preocupación por la instancia municipal de gestión fue retomada por un conjunto de autores y autoras referentes en las ciencias sociales en nuestro país probando que este análisis cuenta con un lugar propio en las discusiones en nuestra disciplina.
Ahora bien, ajustando el foco de análisis, para hallar algunas conceptualizaciones en torno a la relación entre Estado y ciudadanía, y dialogar con ellas, se retomarán autores/as que abordan la distancia institucional (Merklen, 2010; Perelmiter, 2016), las mediaciones entre Estado y ciudadanía (D´Amico, 2017), y la cuestión de la proximidad en las instancias de participación (Díaz, Monti, Crudo y Bianchi, 2020), como formas de operacionalizar el análisis de las articulaciones entre estado y ciudadanía en la localidad de Pipinas.
Mapa 1. Ubicación del Partido de Punta Indio y de la localidad de Pipinas en la provincia de Buenos Aires.
Fuente cartográfica: INDEC. Unidades geoestadísticas. Cartografía y códigos geográficos del Sistema Estadístico Nacional. Buenos Aires. Año 2015.

Por fuera del registro normativo o político, se encuentran interesantes aportes en estudios sociológicos que ven en la escala local un espacio de referencia para reestructurar lazos y vínculos, erosionados a partir de procesos de crisis: “el barrio aparecía como la base de estructuración de soportes sociales indispensables para quienes iban desenganchándose del empleo, del sindicato y del entramado institucional con epicentro estatal” (Merklen, 2010: 14). En esta línea, se aborda las relaciones que se construyen entre los actores de Pipinas que nos permiten analizar qué tipo de entramado se elabora colectivamente a partir de estas articulaciones que abren el juego a dinámicas de interacción en la localidad y que, como se verá, son complejas en el sentido de que son conflictivas y no armónicas. En este sentido, es necesario posar la mirada sobre esta trama conflictiva ya que “necesita ser descripta en cada coyuntura, en cada lugar, para cada grupo social, es en el conflicto que se la define” (Merklen, 2010: 19). Cabe mencionar, en los términos que lo señala también el autor, que en ocasiones esta trama conflictiva responde al choque que se produce entre aquello que se vuelve urgente atender y lo que sería deseable trazar como proyecto colectivo, esto es característico de las sociedades locales post crisis 2001.
Esto se vuelve sumamente importante, ya que en este trabajo se prestará atención a las instancias de mediación de intereses conflictivos entre sí, que encuentran al municipio como gestor de esas conflictividades o que se dirimen o cristalizan en espacios de participación ciudadana, a nivel local. En esta línea, se verá cómo, siguiendo la lógica de descentralización administrativa que ya se mencionó, donde no sólo se transfieren funciones hacia la administración local sino que, para el caso de Punta Indio, implica su constitución como Municipio, se pone en valor la proximidad que implica no solamente este cambio de paradigma sino también el hecho de que se dé en Pipinas como localidad que, por la cantidad de habitantes, facilita aún más los encuentros cara a cara y las gestiones ad hoc a través de las que se procesan demandas, reclamos, quejas y pedidos.
Profundizando sobre estos antecedentes, encontramos interesantes análisis sobre la participación ciudadana en trabajos de Annunziata (2012 y 2018), que centraliza su atención en la legitimación de la proximidad que supone que un gobernante es “más legítimo cuanto más cerca puede mostrarse de la realidad cotidiana […] Esta forma de legitimidad exige que los dirigentes políticos se presenten como ’hombres comunes’, capaces de compartir las experiencias de sus representados, y dejarse guiar por la escucha y la empatía ” (2012, p.34). En esa línea, la autora sostiene como uno de los límites de estos dispositivos de participación, el desafío de extender la estrategia participativa más allá de la lógica y el entorno vecinal. Retomamos esta limitación que señala Annunziata (2012) porque advertimos que, en nuestro trabajo de campo, podemos encontrar pistas que nos permitan incluir las dinámicas que observamos entre pipinenses y Municipio en este marco vecinal. No obstante, si bien la autora identifica un nivel de legitimidad de estas prácticas participativas a nivel vecinal, veremos que en la localidad de nuestro estudio esa legitimidad no existe. Justamente porque los actores operan con esa idea de la proximidad como un capital que el nivel local de gestión debería aprovechar para resolver las demandas planteadas. Además, otra lectura interesante que aporta Annunziata (2012) se vincula con la “impoliticidad” de esos espacios de participación, señala al respecto: “La participación es concebida de forma terapéutica, individual, psicológica, desligada de su dimensión propiamente política, o bien es la contracara de la des-responsabilización de las autoridades” (p. 37). Veremos cómo opera el mismo principio en Pipinas, donde los gestores locales entienden que habilitar el espacio para la concurrencia es condición suficiente para asegurar la participación. En esa línea, cabría preguntarse ¿Qué tipo de participación habilitan las estrategias desplegadas en Pipinas por parte de los funcionarios municipales?
Otra línea de atención que nutre nuestras indagaciones, la encontramos en los hallazgos sistematizados por Frederic y Masson (2004) a partir de un trabajo etnográfico en los 90, en el que se preguntaron por las formas de representación problematizando la lectura que privilegiaba al clientelismo como la forma hegemónica para explicar las relaciones representantes-representados, erigiéndose a la vez como una estrategia para fortalecer desempeños de cara a las contiendas electorales. Discutiendo esta idea, advierten la gestación de una nueva forma de hacer política que se identifica con la articulación representante-representado, estos últimos son construidos como sujetos que al “trabajar en lo social o en lo barrial” no se interesan por “la política” (Frederic y Masson 2004, p. 20). Cargan así de moralidad las prácticas propias de estos sujetos, enalteciendo algunas características y sancionando (solapadamente) otras: “Existe […] una apelación a categorías en las que un interés primordial fundado en la naturaleza biológica y territorial se impone sobre intereses secundarios y eventuales como son los políticos (Ibíd. 2004, p.21)”. Según las autoras, opera, de esta forma, una redefinición del circuito de las demandas sociales. En este marco, ¿cómo se legitiman (o no) los canales institucionalizados para trasladar las demandas que los/as pipinenses dirigen al municipio? ¿De qué forma estos sujetos se vuelven partícipes del proceso político? ¿Qué sentidos juegan allí?
Estas cuestiones nos dejan frente a un interrogante vinculado con la jerarquización política que se construye en la trama local, es decir, partimos del supuesto de que el reconocimiento (o no) de esos planteamientos que veremos harán las/os pipinenses al Estado local son leídos en términos de la legitimidad y la autoridad que ellas/os, poseen en tanto ciudadanas/os del municipio. En este caso, no traemos el concepto de autoridad en el sentido tradicional (es decir, denotando una relación estructurada jerárquicamente), sino más bien como equivalente al estatus de ciudadano (o no) que el propio municipio reconoce en las/os pipinenses, a través de la visibilización y la recuperación de sus demandas. Esta idea fue retomada por Landau (2018) quien encontró cómo desde los estados locales se cargaba de sentido moral y se establecía una jerarquización entre distintos grupos de personas residentes de una misma ciudad o municipio a través de la construcción de “los vecinos” como el conjunto de personas que se apropian e involucran de cuestiones que hacen a la comunidad, de forma desinteresada, sin construir situaciones de conflicto para que prevalezcan dinámicas de cooperación y de consenso en la comunidad (Dimarco y Landau, 2011). En este sentido, cabe preguntarnos ¿De qué forma son reconocidas/os las/os pipinenses por parte del municipio? Esa relación ¿evidencia una jerarquización entre grupos de residentes locales? De ser así ¿qué elementos entran en juego en esa diferenciación?
Estos interrogantes se combinarán con otros que resultaron emergentes en el trabajo de campo y que contribuirán, en conjunto, a complejizar el análisis sobre las vinculaciones entre ciudadanos/as pipinenses y estado local, que convergerán en una articulación conflictiva cristalizada en la falta de respuesta por parte del municipio a demandas concretas, elaboradas por los/as pipinenses.
En este marco de conflictividad, se advierte que la distancia es un elemento que opera en cuanto a las lógicas de articulación entre la ciudadanía y el estado local en Pipinas. Por ello, para construir algunos de los hallazgos, se plantea como interrogantes: ¿cómo opera la distancia (física y simbólica) entre el Estado y otros actores de la localidad? ¿Esa distancia es percibida de manera unívoca por todos los actores o diferencialmente según en qué actor nos concentremos? ¿qué rol asume la delegación municipal en Pipinas?, ¿cómo es construido ese rol por parte de los/as ciudadanos/as que allí residen?, ¿cuál es su aporte a esta trama, si es que existe?
Se verá que la figura del delegado y de otros/as funcionarios/as, son consideradas elementos clave de la gestión municipal en Pipinas, lo que permitirá analizar cómo se dan las articulaciones entre el municipio y otros actores de la localidad a partir del procesamiento, gestión y articulación de demandas, pedidos y reclamos.
Ya que una de las estrategias que implementa el estado local para estrechar la distancia con las y los pipinenses se vincula con propuestas de participación en iniciativas que, según decía un funcionario entrevistado “tienen que ver con la vida de toda Pipinas” y que se constituyen en “una experiencia de toda la comunidad”, se problematizará esta estrategia participativa a partir de algunos interrogantes:¿cuáles son las instancias de participación que instrumenta la gestión municipal, qué características asumen y desde qué lugares se interpela a la participación en estas iniciativas?
Para dar respuesta a ellos, se retomarán pertinentes aportes de Díaz et al. (2020) quienes aportan análisis sobre la cuestión de la proximidad a partir de instancias de participación institucionalizadas y no institucionalizadas, en pequeñas localidades. En esta línea, también se consultará la propuesta de Pagani (2007) sobre las consecuencias políticas y sociales de esta estrategia. A partir de una sistematización de hallazgos de otros/as autores/as rescata la posibilidad de analizar las consecuencias positivas de esta iniciativa: “mejorar el sistema democrático, socialización de la política (Cunill Grau, 1991), construcción de sujetos activos, control del clientelismo, fortalecimiento en la organización de la comunidad (Ruiz, 2004; Montero, 2004), un medio técnico que disminuye conflictos” (Pagani 2007: 79). Sin embargo, junto con ella, otros/as autores/as ven en la participación un medio para contribuir a la construcción ficticia de consensos y manipulaciones políticas, o dispositivos de disciplinamiento social (Boisier, 1997; Pírez, 2000; Pagani, 2007).
Lejanía y cercanía
Como se mencionó anteriormente, uno de los emergentes de campo al momento de analizar estas articulaciones entre el estado local y las y los pipinenses fue la distancia a la que se encuentran en relación con el centro administrativo identificado con el palacio municipal, ubicado en la plaza central de la localidad de Verónica, a 16 kilómetros de la localidad de Pipinas.
También, como resultado del trabajo de campo a partir de los diálogos y las entrevistas instrumentadas con distintos informantes, emergieron como referentes empíricos para poder estudiar esta articulación “la ruta”, “el pueblo” y “la municipalidad”: el sector de “la ruta” se identifica principalmente con los carritos ubicados en el acceso a la localidad, precisamente sobre la ruta 36. Por otro lado, “el pueblo” hace referencia al conjunto de comercios que funcionan en el “interior” (es decir, ni en el acceso ni en la ruta) junto con residentes de la localidad que participan de actividades sociales o recreativas, implementadas por instituciones locales o convocadas por la municipalidad.
Entre estos dos grupos de actores, el Estado municipal juega un rol de mediador y articulador de demandas y respuestas que se traducen en diferentes intervenciones según se trate de iniciativas dirigidas a “la ruta” o al “pueblo”, y cómo precisamente esa intervención diferenciada se traduce en lógicas de conflicto. Se propone un abordaje territorial en tanto permite observar cómo las articulaciones entre actores (ya sea de cooperación como de conflicto) producen socialmente el espacio, operando en favor o en detrimento de la traducción de distancia en lejanía o cercanía.
Mapa 2. Localidades de Verónica y Pipinas. Rutas provinciales 11 y 36.

Fuente: elaboración a partir del software QuantumGIS (QGIS), utilizando como mapa base Google Satelite.
En este sentido, se encontraron antecedentes que han abordado cómo la distancia que separa a los sujetos y sus barrios de residencia de oficinas del Estado implica que ellos cuenten, de ante mano, con una situación de desventaja que radica en la necesidad de trasladarse hacia esas oficinas para gestionar sus demandas o ejercer sus derechos (D’Amico, 2017). Otros trabajos han abordado estos encuentros entre el Estado y la ciudadanía recuperando la idea de que aquel no actúa de manera unitaria y coherente (Perelmiter, 2016), o advirtiendo el carácter contradictorio de su funcionamiento, asumido como un elemento constitutivo (Oszlak, 1979).
Como marco general, se retoma la propuesta de Perelmiter (2016) quien, para analizar las mediaciones entre Estado y ciudadanos/as, sugiere tomar distancia de miradas prescriptivas que redundan en conclusiones que afirman el éxito o fracaso de las iniciativas estatales, lo que limita la comprensión de lo que realmente sucede en las instituciones del estado. Así, se opta por analizar los procesos que tienen lugar en nuestro trabajo de campo desde sus propios parámetros. Por eso, una de las iniciativas que se volvió un insumo para aportar algunas reflexiones en este análisis fueron los espacios de participación que el municipio implementó en Pipinas y que, durante el tiempo que se extendió la visita a la localidad, se concentraron en dos acciones: la jornada comunitaria para la puesta en valor del Club Juventud de Pipinas, y la organización de la segunda edición en el 2016 de “La fiesta del cordero”.
Principales resultados
Presentación
A la luz de los interrogantes que se plantearon, se verá cómo se desenvuelve este núcleo de articulación que vincula a “la ruta”, “el pueblo” y “la municipalidad” en Pipinas. Se sostiene que, a partir de esas vinculaciones, estos actores gestan iniciativas que resultan en algún tipo de impacto en torno a su posición en la trama local: en este caso veremos cómo la posición de los comercios instalados en el parador del acceso, asociados a “la ruta”, termina fortaleciéndose en esta articulación con el estado local, mientras que “el pueblo”, experimenta un proceso de debilitamiento. No obstante, esta dinámica se da si se restringe la mirada a lógicas de intercambio material, de comercialización, ya que según el trabajo de campo existen matices cuando nos concentramos en el aspecto político de estas intervenciones: se verá cómo a partir de instancias de participación en una jornada comunitaria, las percepciones entre quienes son parte de esta instancia tienden a coincidir en cuanto a que resultan en un fortalecimiento de su posición en la trama local. Entonces el análisis se complejiza en tanto la lógica de conflicto en la mediación estado local-ciudadanía aparece cuando esa articulación está atravesada por una dinámica comercial o de acumulación económica.
Para profundizar en esos tópicos, se trabajó con entrevistas semiestructuradas, a partir de la siguiente distribución: dos entrevistas a funcionarios del gobierno de la Municipalidad de Punta Indio, una entrevista a un informantes clave de la delegación municipal en Pipinas, seis entrevistas a comerciantes de “la ruta” y tres a comerciantes “del pueblo”. Complementamos con registros de intercambios informales con vecinos/as, análisis de fuentes secundarias (como archivos audiovisuales o la estructura programática de la Municipalidad de Punta Indio) y una observación participante realizada en el marco de una jornada comunitaria, convocada por la Municipalidad, para el reacondicionamiento del club local. El criterio de selección de estas personas se basó en las múltiples referencias de las que eran objeto por parte de otros/as referentes del lugar con los que dialogamos informalmente durante la entrada al campo. También, colaboró la técnica de bola de nieve para formalizar los contactos con estos/as entrevistados y/o consultados/as.
Intervención diferenciada
Como emergente del campo se halla que los comercios que se encuentran emplazados en el parador del acceso a la localidad, sobre la ruta 36, cuentan con un protagonismo excepcional tanto en la historia local como en la dinámica política y comercial actual: son los llamados “carritos”.
Desde el año 2005 un conjunto de familias de la localidad de Pipinas que se dedicaban a la producción casera y artesanal de dulces, quesos, chacinados, y productos de pastelería, encontraron en la intersección entre la ruta provincial 36 y la calle 5 de acceso a la localidad un sitio donde ofrecer sus productos. Como la ruta era (y es) una vía de tránsito para las personas que viajan hacia o desde la costa atlántica, ese espacio se tornó un lugar donde ofrecer productos locales y de la zona. Las primeras soluciones con las que contaban estas familias pipinenses para disponer su producción consistían en “carritos” que acercaban y estacionaban de manera dispersa y aleatoria al costado de la ruta. En el año 2012 la Municipalidad construyó doce locales en el acceso a Pipinas que fueron proporcionados a estos comerciantes para poder llevar a cabo formalmente su actividad de venta a cambio del pago de un canon anual. En el año 2019, durante las últimas visitas a la localidad para el trabajo de campo, los carritos que funcionaban con fines comerciales eran diez: “El buen gusto”, “Carrito el 22”, “Artesanías Flopy”, “De mi tierra regionales”, “Beto´s”, “Mahonna”, “Degustando”, “Dulce Jazmín, artesanías y regalos”, “Rincón de la dulzura”. Uno de los espacios era utilizado como delegación de la oficina de información turística del Municipio. El carrito restante se encontraba desocupado.
Imagen 1. Carritos “Beto´s” y “Flopy”. Fuente: registro de campo, octubre 2019.

Imagen 2. Carrito “El 22”. Fuente: registro de campo, diciembre 2019

Estos puestos siguen siendo reconocidos por los pipinenses como carritos, aunque ya no lo sean:
- “[...] se llaman carritos porque eran casillas rodantes que estaban todas ahí desparramadas en un sector, en una situación bastante irregular, sin ningún tipo de... no había mucho control de eso. [...] Hoy sí, lo que se hizo se concentró en ese lugar que vos ves, esa construcción que le hicimos nosotros. Obviamente que esos son como locales que el municipio le da la tenencia, digamos, la concesión y pagan un canon anual”.
(Gustavo, funcionario del Gobierno de la Municipalidad de Punta Indio, septiembre 2017).
El Estado municipal les brindó a los comerciantes de los carritos una solución a su situación de irregularidad y precariedad, proveyéndoles la infraestructura donde organizar su comercialización y diseñando un plan de pago anual en forma de canon por la ocupación y uso del espacio. Incluso, ante la situación percibida de una baja en los volúmenes de venta vinculada a la eliminación de varios feriados1 que generaban un flujo mayor de personas por esa ruta y una mayor demanda de los productos que allí se comercializaban, el Estado municipal elaboró respuestas posibles a esta situación:
- “[…] ahora estamos revisando [el pago del canon] y se lo vamos a... por lo menos a buscar la manera de no cobrárselo. Están muy complicados, porque obviamente la gente... digamos, nos quedamos sin los fines de semana largo”.
(Gustavo, funcionario del Gobierno de la Municipalidad de Punta Indio, septiembre 2017).
Si bien se puede pensar esta respuesta como una dinámica de fortalecimiento de la producción local, el mismo funcionario relativiza la eficacia de la iniciativa de la Municipalidad desde una perspectiva más integral: pensando desde el Estado, entiende que “no existe una articulación real” con estos emprendimientos que se traduzca en una mayor acumulación económica para ellos, ni tampoco en términos de acumulación inmaterial, por ejemplo, fortaleciendo los vínculos institucionales entre el gobierno local y los carritos. Más bien se reconocen iniciativas focalizadas, y no un plan de acción que favorezca a la actividad de los carritos de manera sostenida en el tiempo.
- “[…] nos falta… nos falta que siempre respondemos ante una demanda o un problema particular, no les decimos “para ustedes pensamos esto” sin que ellos nos vengan con algún problema en particular. Ahora está el problema del pago del canon, respondemos a eso, antes era el problema de que no tenían locales como la gente, respondimos a eso…quizás de nuestro lado apuntar a generar un plan de acción”.
(Gustavo, funcionario del Gobierno de la Municipalidad de Punta Indio, septiembre 2017).
Por otro lado, desde la gestión municipal se considera que sería beneficioso si los comerciantes de la ruta apuntaran a un mercado que no se restrinja a lo local.
- “[…] no hay una articulación real con el emprendedor en términos, por ahí, concretos. El emprendedor necesita que vos lo ayudes a comercializar el producto, porque casi siempre le falta la pata de encontrar el mercado para poner su producto”.
(Esteban, funcionario del área de turismo de la Municipalidad de Punta Indio, enero 2018).
En otro momento de la misma entrevista donde se consultó si estas iniciativas son llevadas a cabo por un número significativo de pipinenses, respondió:
-“No, no hay muchos, pero los que lo tienen, tienen un mercado local. Lo venden en los nuevos puestos que están sobre la ruta. Eso vendría a ser el canal de comercialización local. No están preparados para tener mayor producción ni tener la posibilidad de transportar... quizás, no sé, una repostera como Mahonna [nombre de uno de los carritos] vende tortas que hace acá en Verónica [localidad más poblada y cabecera del Municipio, allí se encuentra la Municipalidad de Punta Indio]. El artesano solamente tiene un puesto dentro de los puestos regionales que tenemos nosotros acá en Pipinas, y ellas exportan a Verónica, que es el pueblo cabecera del distrito, y puede vender en los supermercados y en los almacenes todas las cosas dulces que ellas realizan. (…) pero bueno, los emprendedores realmente necesitan que les resuelvas la articulación con la comercialización, y también necesitan tener líneas crediticias, para poder hacer que sus emprendimientos compren lo que la ley les marca”.
(Esteban, funcionario del área de turismo de la Municipalidad de Punta Indio, enero 2018).
Estos aportes permiten caracterizar la articulación que se construye entre el Estado y los carritos, en este sentido si bien se reconoce una iniciativa estatal para brindarles apoyo a estos comerciantes, también se percibe que, desde la Municipalidad, se les plantea que deberían desarrollar una comercialización más allá de ese espacio.
El soporte que el Estado les brinda a los carritos se encuentra condicionado por las percepciones que circulan entre los propios pipinenses que no son comerciantes de estos “emprendimientos” en la ruta, pues de las entrevistas se desprende que muchos vecinos y vecinas ven con recelo el hecho de que la Municipalidad les brinde herramientas a los carritos para potenciar su actividad, sintiéndose relegados/as. No es de extrañar la importancia que estos comercios revisten para Pipinas según la perspectiva de los funcionarios consultados, que reconocen un doble rédito vinculado a los carritos: como lugar de comercialización que redunda en un beneficio directo para las personas que trabajan allí y como una puerta de entrada de visitantes a la localidad, como un “enganche” turístico, lo que se pone en evidencia tanto en el siguiente extracto de entrevista como en el hecho de que en uno de los carritos funcione una oficina municipal de orientación turística donde asesoran y comparten folletería con información sobre alojamientos, comercios gastronómicos, teléfonos de utilidad, y un mapa de la localidad donde se referencian actividades de interés y servicios.
-“Hoy en día Pipinas se volcó hacia la ruta, ahí hay que mirar… porque no sólo están los que pasan y compran, sino los que también pasan, compran y dicen ‘che, mirá este pueblito, a ver…’ y se mandan a recorrer, entran a Pipinas, y capaz te compran una gaseosa en el kiosco, o ven el Hotel y saben que está el Hotel por si quieren venir un fin de semana. Es como un enganche, una ventana al pueblo”.
(Gustavo, funcionario del Gobierno de la Municipalidad de Punta Indio, septiembre 2017).
Imagen 3. Folleto brindado en la oficina de información y promoción turística que funciona en uno de los carritos, en el acceso a Pipinas

Fuente: registro de campo, julio 2019.
Lo que vuelve complejo el entramado en la que participa el estado junto con otros actores de la localidad es esta percepción de que para algunos y algunas pipinenses la municipalidad les otorga mayor importancia a los carritos que a los que no se encuentran sobre la ruta, los comercios “del pueblo”. Según el testimonio de una comerciante, así como la municipalidad les brinda ese tipo de soluciones a los carritos también podría implementar acciones que fortalezcan la comercialización de los negocios del interior.
-“Yo entiendo que estaba todo esto de los feriados puente y que el turismo había repuntado bastante, pero con la gente que entra al pueblo no alcanza…acá vivimos de la gente del pueblo, y en la ruta viven con la gente de la ruta… el delegado dice que eso beneficia a todos porque la gente entra a Pipinas… pero no es así, de 10 entra 1, o 2… y no compran facturas acá, las compran en la ruta. Entonces, yo le dije: “¿por qué no suman 4 o 5 carritos a la ruta para que vayamos los que tenemos negocio adentro? Porque el de la ruta no entra, pero el de Pipinas se acercaría a la ruta a comprar, le queda cerca”.
(Elvira, comerciante pipinense, enero 2018).
En el relato de Elvira el estado municipal es interpelado, concretamente, como mediador de intereses, rol que es rescatado por Villar (2007) y por Altschuler y Casalis (2006) como parte del proceso de desarrollo en una localidad. Además, este testimonio invita a considerar cómo opera lo espacial en torno a la diferenciación que implica “la ruta” y “el pueblo”, simbolizado como “afuera” y “adentro”, respectivamente.
Desde la gestión municipal se reconoce que cada actor de la localidad amerita un tipo de intervención diferente que responda a sus intereses específicos, cuando se indagó sobre esta disputa en torno a las soluciones ofrecidas a los carritos, un funcionario respondió:
- “Es que cada uno tiene su problema propio: el carrito necesita un lugar lindo para atraer al que pasa por la ruta, si los que pasan por la ruta entran capaz te compran algo, en realidad también es un beneficio para los comerciantes de acá, indirecto si queres”.
(Esteban, funcionario del área de turismo de la Municipalidad de Punta Indio, enero 2018).
Así, se advierte que el municipio no responde de manera unívoca, sino que interviene diferencialmente en función del actor con el que dialogue y de la demanda que éste plantee. Este proceso revela que las respuestas del Estado local, los circuitos y las formas en que se tramitan las cuestiones que los actores le acercan no transitan idénticos caminos, tejiendo una trama compleja no exenta de conflictividad.
A priori, uno de los supuestos que se habían planteado a partir de los primeros intercambios con entrevistados/as consistía en que esta intervención diferenciada por parte del Estado municipal se correspondía con el tipo de actividad que los actores llevaban adelante y también con la cantidad de comercios que nucleaba el espacio destinado a los carritos: es decir, al construir el espacio para que estos funcionaran se les dio solución a doce emprendimientos (y doce familias) a partir de la ejecución de una sola acción que implicaba la construcción del parador, en contraposición con la respuesta focalizada que debía dar el municipio a cada comercio que se encontraba disperso en el interior del pueblo, que reclamaban lo mismo con lo que fueron beneficiados los carritos: “un local lindo para ofrecer mis productos”, según las palabras de Elvira, comerciante del pueblo.
Entonces, se halló que lo que el funcionario municipal entiende como una situación donde “cada uno tiene su problema propio”, lo que implicaría una intervención diferenciada (que de hecho se da) entre los carritos y los comercios, entre “la ruta” y “el pueblo”, en realidad no responde a una situación problemática diferencial entre estos dos actores, sino más bien a un objetivo propio del Estado municipal, que tiene que ver con la construcción de los carritos y el parador como “enganche”, y “ventana al pueblo”. En conclusión, la intervención diferenciada no responde a que cada comercio tiene “su problema propio”, sino a objetivos de la gestión local municipal. Entonces, si bien se halló un proceso coincidente con las ideas según las que el Estado no actúa de manera unitaria y congruente hacia el conjunto de la ciudadanía (Perelmiter, 2016), en Pipinas esto aparece vinculado a dar respuesta a objetivos programáticos y de gobierno más que a un elemento constitutivo, propio del Estado.
Es más, esta intervención diferenciada, según los actores, se encuentra atravesada por una cuestión espacial y no comercial: se identifica con el lugar en el que desarrollan la actividad. Así, se distinguen acciones vinculadas a los comerciantes que están sobre la ruta, por un lado, y acciones destinadas a quienes se encuentran en el interior del pueblo, por otro. No obstante, esta distinción no se hace sobre la base de intervenciones concretas, sino sobre las ideas que circulan en torno a ellas, ya que no se desarrollaron iniciativas para los comerciantes “del pueblo”, sólo prevalece la idea de que serían objeto de “otro tipo de intervenciones” (sin especificar cuáles, ni si se han dado), que, como se verá a continuación, en realidad son acciones destinadas a la comunidad en general por lo que los comerciantes terminan participando de ellas, pero no se da una iniciativa directamente vinculada a los emprendimientos “del pueblo” como sí sucede, en cambio con los carritos de “la ruta”. Y esto sucede, precisamente, por el lugar en el que se encuentran, que no es la ruta o el acceso. En este sentido, las consideraciones de los funcionarios municipales coinciden en que se da lugar a otras iniciativas de mediación y articulación con la ciudadanía Pipinense, que promueven dinámicas de acumulación que no se restringen a lo económico.
A continuación, se verá cómo desde el Estado se generan espacios de participación para comerciantes (“del pueblo”, es decir no de “la ruta”) y vecinos/as pipinenses como instancias para potenciar actividades comerciales, pero también para fortalecer vínculos comunitarios, lazos sociales, sentidos de pertenencia y trabajos colectivos. Estos elementos son ponderados por los funcionarios consultados como resultados de acciones destinadas al “pueblo”, que es interpelado a partir de la posibilidad de “participar en estos espacios de trabajo y de decisión que involucran a toda Pipinas”.
La participación como estrategia para estrechar distancias
Como se adelantó, desde el gobierno local se generan espacios de participación tendientes a reforzar las articulaciones entre actores locales pero también con la finalidad de ofrecer nuevos mercados donde algunos/as de ellos/as puedan comercializar sus productos, guiados por la premisa de que “cada uno tiene su problema específico”. Así, la Fiesta del cordero, que en 2016 tuvo su segunda edición, es una instancia participativa en torno a la que desde varios meses antes se dan cita las y los pipinenses, junto con funcionarios municipales, para su organización.
Se comparte a continuación un extracto de la entrevista realizada al funcionario encargado del área de Turismo, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Productivo, donde repone esta experiencia:
-“Sí, otra vez este año vamos a tenerlo (…) Lo bueno de la fiesta del cordero es hacer participar a todas las instituciones que quieran (…) a la cooperadora de la escuela, a la cooperadora de la salita, a la institución del club donde estamos hoy (…) los jubilados, y demás. ¿Quién va a vender hielo? ¿Quién va a vender gaseosa? ¿Quién va a vender bebidas? ¿Quién va a vender ensaladas para el cordero? ¿Quién va a vender helado? ¿Quién va a vender cosas dulces? Bueno, y a cada uno se le da un rol dentro de la fiesta. Entonces de esa manera por lo menos hay una experiencia de toda la comunidad, dentro del turismo”.
(Esteban, funcionario del área de turismo de la Municipalidad de Punta Indio, enero 2018).
En la voz del funcionario municipal la iniciativa implica el trabajo articulado de diferentes actores de la localidad en base a una determinada división de funciones, aunque dentro de esta “experiencia de toda la comunidad” lo que prima es el beneficio económico, ya que todas las actividades que enumera remiten a la comercialización de productos en el marco de la fiesta. Por otro lado, la visión del delegado de la localidad complejiza un poco más los procesos que genera esta instancia: en este sentido rescata este evento como consolidación de un espacio colaborativo y de participación colectiva, en el que se fortalecen los lazos de reciprocidad entre los y las pipinenses, y se ponderan los beneficios no económicos que surgen de él:
-“No es que solamente te haces de unos pesos, sino que además compartiste el día con el vecino, con los pibes de la escuela, con turistas que se vienen de otras ciudades, promocionaste Pipinas. Es como que todos ganan (…) primero, plata, y… no es en joda, pero lo primero que ganas es plata, y después la gente ve que en conjunto es mejor, además de ganar más plata, se divierten, pasan un buen rato y trabajan entre varias instituciones que si no estarían estos eventos no trabajarían juntos”.
(Manuel, informante clave de la delegación municipal en Pipinas, septiembre 2017).
En esa sintonía se expresa una entrevistada, participante de la edición 2016 del evento:
- “Estuvo bueno porque me acuerdo que me encontré con gente que conocía, pero no sabía que estaba en la misma, y así, por ejemplo, con una vecina de acá nos encontramos en la charla de organización y empezamos a cocinar juntas mermeladas que les vendemos a un carrito de la ruta […] No sólo me encontré una ocupación, también me hice una amiga”.
(Graciela, residente de Pipinas, participante de la Fiesta del Cordero 2016, septiembre 2017)
Sin embargo, algunas voces recuperaron este tipo de prácticas como iniciativas estériles ya que las identifican con un evento aislado que tiene lugar sólo una vez al año, no promoviendo una dinámica sistemática de venta de productos que permita una sustentabilidad económica en el tiempo. Estos relatos ponen el acento en la capacidad de generar acumulación económica y material como base de dinámicas de desarrollo territorial:
“Lo de la fiesta del cordero es muy lindo, sí… es un evento que nos convocan una vez por año, y estamos capaz varios meses antes preparándolo, toda esa parte es lo más lindo. Pero imagínate que para nosotros eso se da una vez por año, la posibilidad está toda concentrada ahí, en cambio si soy uno de los carritos tendría todos los fines de semana para vender”.
(Elvira, comerciante pipinense, enero 2018)
Así, se matiza la ponderación de elementos como la cooperación, el espíritu de trabajo colectivo, el reforzamiento de los lazos comunitarios, con la falta de más espacios de comercialización de sus productos.
Otra iniciativa participativa fue la jornada comunitaria promovida desde la Municipalidad, con el objetivo de reacondicionar el Club Juventud de Pipinas. A partir de nuestra participación en dicho evento se notó un fortalecimiento de los vínculos interpersonales de los y las asistentes: con frecuencia observamos situaciones donde dos o más personas descubrían, intercambiando materiales, mates, e historias, que sus familias se conocían o que transitaban espacios comunes o compartían intereses:
Una persona le pregunta si es de Verónica o de Pipinas, éste le responde que es de Bavio [Bartolomé Bavio es una localidad ubicada a 80 km de distancia de Pipinas, pertenece al Municipio de Magdalena], pero que tiene a sus tíos y padrinos en Verónica. Cuando le menciona su apellido descubren que son ahijados del mismo matrimonio, con residencia en Verónica, se abrazan y antes de despedirse prometen juntarse para comer un asado.
(Nota de campo del 23 de septiembre de 2017, en el marco de la observación participante de la Jornada de trabajo comunitario para el reacondicionamiento del Club Juventud de Pipinas).
Sin embargo, algunos/as vieron en estas iniciativas una intención de “marcar la agenda” o de “distracción” con respecto a las verdaderas prioridades en la comunidad. Por ejemplo, en relación con la jornada de trabajo comunitario para la puesta en valor del Club, un comerciante expresó:
“Yo no estoy de acuerdo con que nosotros tengamos que colaborar en el arreglo del club, eso le corresponde a la Municipalidad o, en todo caso, a la comisión directiva. Te lo venden como una jornada comunitaria para adornarlo, ¿pero a alguien le consultaron de qué color pintar? ¿si hay que hacer un vestuario más? ¿un lugar para guardar las pelotas? No”.
(Carlos, comerciante de Punta Indio, octubre 2017).
En otro pasaje de la misma entrevista:
Así, se advierte cómo son valorados la cooperación, el espíritu de trabajo colectivo, el reforzamiento de los lazos comunitarios en estas instancias por parte de los funcionarios municipales y algunos/as pipinenses asistentes a ellas, argumentando que esos espacios fortalecen dinámicas de participación, gestión colectiva y solidaridad. Sin embargo, en este tipo de iniciativas, y en palabras de los funcionarios, lo que parece predominar es una lógica de la participación como un fin en sí mismo. El vínculo entonces se complejiza: desde la mirada del Estado municipal se ponderan este tipo de dinámicas, mientras que desde la visión de los/as vecinos/as y comerciantes hay voces disímiles: algunos/as valoran estos elementos mientras que otros denuncian, en estas iniciativas, espacios de pseudoparticipación (Cortazzo, Cuenca y Nathanson, 1996) o de construcción ficticia de consensos (Pirez, 2000).
Esta instancia de participación en la jornada de trabajo comunitario para la puesta en valor del Club Pipinas, permite compartir algunos hallazgos en torno a lo que se plantea como la homologación entre la distancia espacial y la simbólica entre pipinenses y Estado municipal. Esa jornada comunitaria fue utilizada para “salvar distancias” por algunos vecinos, principalmente comerciantes, y hacerles llegar a las autoridades municipales sus reclamos de manera directa.
Uno de los comerciantes se acerca al intendente y le reclama que deberían tener con ellos el mismo trato que con los carritos, porque en realidad todos son comerciantes. El intendente lo invita a charlar de este tema con el delegado municipal porque es “quien mejor conoce la realidad de Pipinas”.
Nota de campo, septiembre 2017.
Estos reclamos se vinculaban concretamente con la asistencia diferencial que la Municipalidad les brindaba a los carritos y que no se extendía hacia los comerciantes “del pueblo”.
Luego de presenciar ese intercambio entre el intendente y el comerciante se consultó a este último si tenía una relación fluida con el delegado, ante lo que respondió que
“sí, acá nos conocemos todos desde hace mucho tiempo, pero a la delegación te acercas y te bicicletean con este tema, ya lo hemos charlado varias veces y nunca nada, por eso fui directamente al intendente, ya que vino…”.
Registro de campo, septiembre 2017.
En otro momento de la conversación, el mismo consultado señaló que:
“la verdad no podemos decir que acá no haya nada: está la delegación, hicieron la salita, ahora entre el micro…pero si querés que hagan algo tenés que ir a la municipalidad”.
Registro de campo, septiembre 2017.
En el primer registro, cuando se indagó sobre el vínculo con el delegado, se advierte lo que señala Pagani (2007) al detectar que, en ocasiones, la instalación de delegaciones municipales tiende a borrar al Estado a partir de una nueva instancia de intermediación, lo que a priori parecería como mayor presencia estatal en la localidad sería visto como una instancia burocrática más donde llevar las demandas, la mediación en este sentido diluiría la responsabilidad del Estado, y esto es percibido por los y las pipinenses.
Sin embargo, un contrapunto interesante para complejizar esta cuestión se advierte a partir de lo que Perelmiter (2016) señala en los espacios de encuentro entre el Estado y la ciudadanía: que generan una proximidad y un sentido de apego que estrecha las distancias burocráticas, fluyendo el intercambio en un entorno de intimidad entre las partes. En esta línea, se sostiene que la iniciativa que tuvo el comerciante al acercarse al intendente y reclamarle el mismo trato que tienen desde la Municipalidad con los carritos, fue habilitada por el encuentro participativo cuyo objetivo nada tenía que ver con el traslado de demandas o quejas a las autoridades, sino la puesta en valor del club, y también por el hecho de que hayan sido los funcionarios los que se trasladaron hacia Pipinas (y no al revés), suspendiendo ocasionalmente la distancia (física y simbólica) entre pipinenses y autoridades, lo que queda evidenciado en la expresión del comerciante: “ya que vino”.
En el segundo registro se ve cómo es reconocida la presencia del Estado a partir de distintos actores y acciones que son percibidos como dispositivos de presencia municipal allí: la propia delegación, la unidad sanitaria, el hecho de que el colectivo ingrese a la localidad. No obstante, también se advierte cómo el entrevistado afirma que para que se den resultados sustanciales es necesario acercarse a Verónica. Subyace aquí aquella idea que expresa la paradoja de un Estado ausente aunque esté presente, desdibujándose sus funciones de facilitador de gestiones ante la ciudadanía (Merklen, 2010).
Por otro lado, recuperando la iniciativa de la convocatoria a la jornada de trabajo comunitario para poner en valor el club, se ve cómo algunos relatos relativizan la importancia de la cooperación, el espíritu de trabajo colectivo y el reforzamiento de los lazos comunitarios, en este caso encarnados en la posibilidad de “trabajar en conjunto”, donde quedan supeditados a las condiciones materiales de vida de los vecinos de Pipinas y a la posibilidad de viabilizar exitosamente sus propias demandas. Este tipo de percepciones permiten reflexionar sobre lo conflictivo que resulta la articulación del Estado en su nivel municipal con los otros actores territoriales de la localidad. Éstos perciben las iniciativas estatales tendientes a fortalecer las dinámicas de comercialización de productos dirigidas predominantemente a los carritos de “la ruta”, mientras que ellos no se sienten objeto de iniciativas de este tipo. En cambio, desde la municipalidad se reconoce una dinámica de intervención diferenciada para cada actor, y se plantea para el conjunto de los vecinos algunas iniciativas que desbordan lo exclusivamente económico y comercial, y que precisamente por eso no son valoradas de igual modo por los vecinos y comerciantes “del pueblo”.
Se advierte que este conjunto de iniciativas destinadas a la participación en “espacios de trabajo y de decisión que involucran a toda Pipinas”, que son promovidas como acciones destinadas “al pueblo” en esta lógica de intervención diferenciada, se corresponden con instancias aisladas y no como parte de un plan articulado, en el que participen de forma institucionalizada los/as ciudadanos/as (Díaz et. al., 2020). Más bien se corresponden con iniciativas de participación que las autoras conceptualizan como no institucionalizadas, en el sentido de que no se identifican con una política pública, sino más bien con acciones concretas que incluso en el campo nos permitieron relevar acciones de impugnación, por ejemplo, hacia el rol del delegado municipal en Pipinas, quien, como nos reveló un vecino, “te bicicletean”. De esta forma se pone en tensión las virtudes que parecería tener el elemento de proximidad entre el Estado y la ciudadanía en una pequeña localidad, evidenciando que ésta no puede homologarse linealmente con la sola cercanía social, sino que intervienen otros elementos como las interacciones regulares y frecuentes, la fluidez de la comunicación y el sentido de pertenencia común (Schulmaister, 2008, citado en Díaz, et al. 2020).
En la voz de los propios funcionarios municipales, estas acciones que llevan adelante están orientadas especialmente “al pueblo”. Las reponen como respuesta ante el reclamo de los comerciantes por un trato igualitario en relación con los carritos. Por eso es que se percibe que estas iniciativas de participación que se abordan y analizan son construidas por los funcionarios locales como acciones que “empatan” con aquellas vinculadas a los carritos. Entonces, ni “la ruta” ni “el pueblo” serían destinatarios exclusivos de acciones del Estado local, sino que ambos serían objeto de diferentes iniciativas: si a los carritos los eximen del pago del canon, a los comerciantes les facilitan un evento donde vender sus productos; si la Municipalidad les construyó el parador a los carritos, a los vecinos y vecinas del pueblo los invita a poner en valor el club local.
Asimismo, los actores instrumentan diferentes estrategias para estrechar esas distancias y visibilizar su demanda, apoyados en las iniciativas de participación: por ejemplo el comerciante que le comunicó su reclamo al intendente aprovechó la instancia de trabajo comunitario en el Club para hacerlo, basándose en la idea de que para que esos reclamos surtan efecto es necesario plantearlos directamente a la Municipalidad, y ¿quién mejor que el mismo Intendente representa esa instancia de gobierno? Para este comerciante, el hecho de que el Intendente se haya acercado hasta Pipinas le evita tener que trasladarse hasta Verónica para viabilizar su demanda, lo que implicaría costos (materiales e inmateriales) aún con la incertidumbre sobre la efectividad del reclamo.
Observando a los carritos se advierte también una idea similar en torno a la comunicación directa de las demandas y necesidades a “la Municipalidad”, sin embargo la estrategia que adoptan para estrechar la distancia con ella es diferente, ya que asume un espíritu colectivo: una vez por mes se reúnen todos los encargados y encargadas de los carritos y, entre otras cuestiones, construyen un conjunto de demandas que luego, en grupo, acercan a la Municipalidad en Verónica y son recibidos por algún funcionario del gobierno local.
Esta iniciativa de petición conjunta fue formalizándose con el correr de las reuniones. En principio, no había un acuerdo de reunión preestablecido entre los funcionarios y los/as comerciantes, sino que estos/as lograron un primer contacto informal con el Secretario de Gobierno municipal, que dio inicio a una serie de encuentros esporádicos. Con el correr del tiempo se estableció que los primeros miércoles de cada mes sería el espacio de encuentro entre los funcionarios y los carritos:
- “la primera vez que tuvimos la reunión fue porque una maestra de acá de la escuela conocía a Gustavo (funcionario municipal) y ella le pidió que cuando venga a Pipinas nos haga un lugarcito para vernos. La segunda vez nos mandamos directamente a la Municipalidad y nos atendió (…) como siempre íbamos los miércoles ya nos decían “miércoles de carritos” (ríe) pero en chiste, ya se había dado una relación casi de amistad, bah… porque a la Municipalidad le conviene que estemos acá también, así muestran el trabajo y a Pipinas”.
(Mirta, encargada de carrito, febrero 2017).
Estas dos estrategias que instrumentan “la ruta” y “el pueblo” para achicar la distancia con la Municipalidad dan cuenta de la capacidad de acción que tienen, diferencialmente, estos actores: para los carritos es más viable acercar sus demandas al gobierno local ya que, a partir de una lógica de organización colectiva, lograron instituir “los miércoles de carritos” como encuentros regulares con las autoridades locales, sin embargo los actores “del pueblo” deben sopesar los costos y beneficios de trasladarse hasta Verónica o, como hicieron en la jornada comunitaria de acondicionamiento del club, esperar que quien vaya a Pipinas sea “la Municipalidad”.
A continuación, y esquemáticamente a modo de resumen, reponemos en un cuadro de doble entrada ilustrativo de las demandas, los actores, sus interlocutores y las respuestas obtenidas:
|
Actor |
Ubicación |
Demanda |
Interlocutor principal |
Respuesta |
|
“Carritos” |
Ubicación dispersa alrededor de la ruta |
Ninguna |
Funcionarios municipales |
Iniciativa propia de la Municipalidad para la construcción de locales comerciales en el ingreso a Pipinas y gestión de la habilitación comercial |
|
“Carritos” |
Ingreso a la localidad |
Eximición del pago del canon anual para la utilización del espacio ante la baja de consumo producto de la eliminación de feriados con fines turísticos |
En estado de evaluación al momento de la consulta. |
|
|
Comerciante del pueblo |
“interior” de la localidad (es decir, no en la ruta ni en el acceso) |
“el mismo trato que hacia los carritos” |
Delegado municipal en Pipinas |
Iniciativas de trabajo comunitario, apelando al a idea de participación: - fiesta del cordero como evento donde pueden vender sus productos. - jornada de puesta en valor del Club local, para fortalecer el sentido de pertenencia y vivir una “experiencia de toda la comunidad”. |
|
Comerciante del pueblo |
“un lugar lindo donde ofrecer mis productos” |
Conclusiones
Para abordar los hallazgos que aquí se presentaron, se consideró oportuno hacerlo a partir de la recuperación de un emergente del campo que identifica a dos actores principales de esta primera articulación: los carritos del acceso a la localidad que son asociados con “la ruta”, y los comercios que se encuentran dispersos en el interior de la localidad, “el pueblo”. Entre ellos emerge “la municipalidad” como actor mediador y receptor de demandas, y también como promotor de iniciativas de participación en Pipinas.
Por momentos las vinculaciones se dan entre alguno de los dos primeros actores y el Estado y por momentos éste oficia como articulador de intereses que se despiertan en “el pueblo” a partir de las acciones que desde el gobierno local destinan a los comercios de “la ruta”. En este sentido, se halló una estrategia de intervención diferenciada por parte de la municipalidad en Pipinas, según el actor al que se interpele. Esta diferenciación se fundamenta, según los funcionarios, en que “cada uno (de estos actores) tiene su problema propio”, sin embargo, a partir del trabajo de campo se advierte que esa intervención diferenciada responde más bien a objetivos programáticos del gobierno local que a la situación problemática en la que se encuentra tal o cual actor. Así, los carritos son destinatarios de iniciativas de mejoramiento de la infraestructura donde comercializan sus productos porque el Estado local encuentra allí “un enganche” o “una ventana al pueblo”, funcionando como una primera aproximación de los/as visitantes a Pipinas, y se argumenta que en función de ese “enganche” las personas se sienten invitadas a recorrer “el pueblo”, lo que redundaría en un beneficio para el resto de los emprendimientos comerciales de “adentro”, ya que estos visitantes son vistos como potenciales consumidores. No obstante, esta relación visitante-consumidor es relativizada por los comerciantes de la localidad, que demandan al Estado municipal el mismo trato que éste tiene con los carritos, como vimos, una entrevistada reclama concretamente “un local lindo para ofrecer mis productos”.
Sin embargo, escudado en la premisa de que “cada uno tiene su problema propio”, el Estado municipal esgrime que se generan distintas iniciativas destinadas al resto de los actores de la localidad (que no son los de “la ruta”), refiriéndose a la generación de espacios de participación, de formación y de encuentro en Pipinas, a partir de los que se fortalecen elementos como el lazo social, el sentido de pertenencia y el trabajo colectivo. Según se puede reconstruir, “el pueblo” es un sector constituido por los/as comerciantes de Pipinas junto con el resto de la comunidad que participa de iniciativas como la jornada comunitaria de puesta en valor del club, mientras que “la ruta” se identifica con los comercios del ingreso a la localidad, particularmente con los carritos. La vinculación entre el Estado local y “el pueblo” se encuentra atravesada por el conflicto cuando éste último es identificado con los comerciantes, y el conflicto no reside por el vínculo en sí mismo que tienen estos dos actores, sino por la distancia física y simbólica que percibe “el pueblo” respecto a “la municipalidad”, no sólo por encontrarse a 16 kilómetros, en Verónica, localidad cabecera del partido, sino porque esa distancia espacial se traduce en una lejanía simbólica que obstaculiza el flujo de comunicación de demandas y reclamos. Esta distancia se profundiza por la estrategia de lo que identificamos como una intervención diferenciada que perciben en comparación con las respuestas que la municipalidad les brinda a los carritos de “la ruta”, y que se traducen directamente en un fortalecimiento de su capacidad socioproductiva y de comercialización. Sintiéndose así los comerciantes del “pueblo” relegados y debilitados en su posición dentro de la trama.
Un elemento que complejiza aún más esta articulación, y que cristaliza el peso que tienen “la ruta” y “el pueblo” en la trama local, lo hallamos en la capacidad de viabilizar demandas y reclamos (y a lo mejor también esto incida en la efectividad de la respuesta del Estado local ente unos y otros): mientras los carritos se organizan colectivamente para consensuar un conjunto de pedidos y acercarlo a la municipalidad, dinámica que además se encuentra institucionalizada por el hecho de que lograron construir un espacio legítimo en la agenda municipal local (“los miércoles de carritos”), “el pueblo” se da como estrategia estrechar la distancia que lo separa de la municipalidad a partir de los esporádicos encuentros cara a cara que se dan a propósito de iniciativas que la propia municipalidad implementa en Pipinas, dando respuesta al “problema que cada uno tiene”. Así, estas iniciativas de acercamiento y de participación gestadas por la Municipalidad, son entendidas por ella como una acción de empate en comparación con las iniciativas destinadas a los carritos, mientras que para “el pueblo” no solo son consideradas insuficientes, sino que cumplen más bien otro objetivo: volverse espacios de comunicación directa de los reclamos. Lo que refleja cierta invisibilización de la delegación municipal como espacio legítimo a través del que tramitar reclamos y demandas.
Se comprueba, entonces, que en el vínculo entre “la ruta”, “el pueblo” y “la municipalidad” tiene lugar un complejo entramado atravesado por una lógica conflictiva donde los carritos: no solamente ven potenciados sus niveles de venta por la solución que les brindó la municipalidad en cuanto a los locales que funcionan como un parador en el acceso a la localidad, que se percibe rápidamente en los flujos de vehículos y personas que transitan por este sector de “la ruta”, sino que también los carritos lograron transformar una instancia de participación no institucionalizada en una institucionalizada (Díaz, et al. 2020) al formalizar un espacio en la agenda de gestión local que una entrevistada menciona como “los miércoles de carritos”, volviéndose una conquista simbólica que cristaliza la cercanía con la cuenta en su vínculo con la municipalidad.
Mientras tanto, “el pueblo” transita por un proceso matizado entre el acercamiento y el distanciamiento en relación con la municipalidad: si nos concentramos en la comunidad de Pipinas, las instancias de participación diseñadas por la municipalidad son bien recibidas y se vuelven espacios de cercanía donde, además se produce un fortalecimiento del lazo social, del sentido de pertenencia y del espíritu colaborativo. También, vale aclarar, son adoptados como espacios donde anular la distancia entre la ciudadanía y la municipalidad y trasladar allí directamente los reclamos y demandas. Ahora bien, cuando una de esas instancias de participación implica la posibilidad de comercializar productos las percepciones sobre la efectividad que estas iniciativas poseen para el fortalecimiento de la actividad comercial se relativizan, sobre todo porque no aseguran una sostenibilidad del proceso, devolviendo una sensación de lejanía entre el conjunto de “el pueblo” y “la municipalidad”, anclada en que esta última no responde a las demandas que aquel le plantea de la misma forma en que lo hace cuando su interlocutor son los actores de “la ruta”.
Nota
1| En el año 2010, la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández, estableció por decreto 1584/10 días no laborables para complementar algunos feriados de manera tal que la cantidad de días consecutivos no hábiles fueran cuatro y fomentar así la actividad turística. En el año 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri se promulgó el decreto 54/17 que dejó sin efecto la resolución anterior, eliminando este sistema de feriados puente, aunque luego el mismo gobierno presentó al cuerpo legislativo la Ley 27.399, que fue aprobada y que restablece aquel formato de días no laborables con fines turísticos.
Bibliografía
Altschuler, B. y Casalis, A. (2006) Aportes del desarrollo local y la economía social a una estrategia nacional de desarrollo. En: D. García Delgado y L. Nosetto, (comps.) El desarrollo en un contexto postneoliberal. Hacia una sociedad para todos. (1ra ed., pp. 1-46) Buenos Aires, CICCUS-FLACSO.
Annunziatta, R. (2012) Resignificar la participación. Ciencias Sociales (82): 33-37. Recuperado de: https://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sociales_82.pdf
Annunziatta, R. (2018) Gobernar es estar cerca: las estrategias de proximidad en el uso de las redes sociales de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Revista mexicana de opinión pública (24): 71-93. Recuperado de: https://revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/view/61520
Arroyo, D. (2001) Las microrregiones como instrumentos para el desarrollo local en Argentina. Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional del CLAD. Buenos Aires. Recuperado de: http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/arroyo.pdf
Boisier, S. (1997) El vuelo de una cometa. Una metáfora para una teoría del desarrollo territorial. Revista Eure, XXIII (69): 7-29.
Canelo, P. (2015) La importancia del nivel municipal para la última dictadura militar argentina: un estudio a través de sus documentos reservados y secretos (1976-1983). Historia, 48 (2): 405-434. Santiago de Chile. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/334/33443350001.pdf
Cortazzo, I., Cuenca, A. y Nathanson, G. (1996) Participación comunitaria ¿Real o ilusoria? Revista Escenarios, (1): 150-167.
D’Amico, M. (2017) Políticas sociales y prácticas ciudadanas a partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo en Argentina (2009-2015). Tesis (Doctora en Ciencias Sociales). Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. Universidad Nacional de General Sarmiento. Recuperada de: https://repositorio.ungs.edu.ar/handle/UNGS/406
Di Marco, S. y Landau, M. (2011) La cuestión cartonera en Buenos Aires: entre la cuestión social y la cuestión comunitaria. En S. Di Marco y M. Landau Recicloscopio II. Miradas sobre recuperadores, políticas públicas y subjetividades en América Latina (pp. 317 – 344). Editorial CICCUS.
Díaz, C.; Monti, M.; Crudo, S. y Bianchi, M. (2020) ¿Qué participación ciudadana? Institutos y momentos en el ciclo de la política pública. En S. Ilari y D. Cravacuore (comps.) Gobierno, política y gestión local en Argentina (1ra. Ed., pp. 68-78). Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.
Diez Tetamanti, J. (2012) Acciones locales y políticas públicas en pequeñas localidades de la Provincia de Buenos Aires. Tesis (Doctor en Geografía). Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur. Recuperado de: https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2277
Frederic, S. y Masson, L. (2004) Hacer política en la provincia de Buenos Aires: representación y profesión política en los 90. Centro de Estudios de Historia Política (CEHP). Escuela de Política y Gobierno. Universidad Nacional de General San Martín.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (2022) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
Landau, M. (2018) Ser vecino: jerarquías políticas y morales en la historia de Buenos Aires. Revista de direito de cidade, (10). Recuperado de: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/30973
Merklen, D. (2010) Pobres ciudadanos: las clases populares en la era democrática. 2da ed. Buenos Aires. Gorla.
Oszlak, O. (1979) Notas críticas para una teoría de la burocracia estatal. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, 79 (19): 1-44.
Pagani, M. (2007) El gobierno local como promotor de políticas de participación ciudadana. Aprendizajes y dificultades en dos experiencias municipales. Cuestiones de Sociología, (4): 78-101. Recuperado de: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3678/pr.3678.pdf
Perelmiter, L. (2016) Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado argentino. 1ra ed. San Martín. UNSAM.
Pírez, P. (2000) La participación de la sociedad civil en el gobierno de la ciudad: una mirada político institucional. Revista de Ciencias Sociales (11): 45-68.
Villar, A. (2007) La dimensión política del desarrollo local. Quilmes. Documento recuperado de: http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Villar.pdf
Ley 11.584 (1994) Creación del partido de Punta Indio. Disponible en: https://normas.gba.gob.ar/documentos/B1WJvf40.html
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Cuadernos FHyCS-UNJu

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System