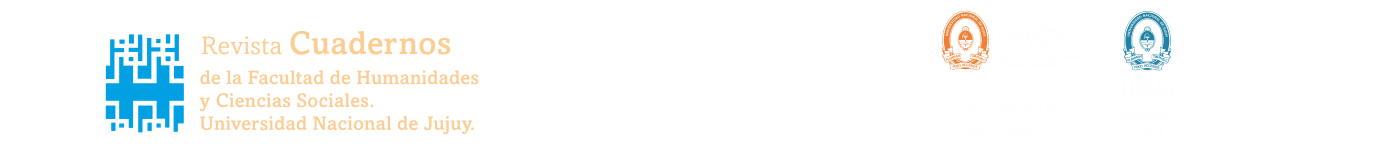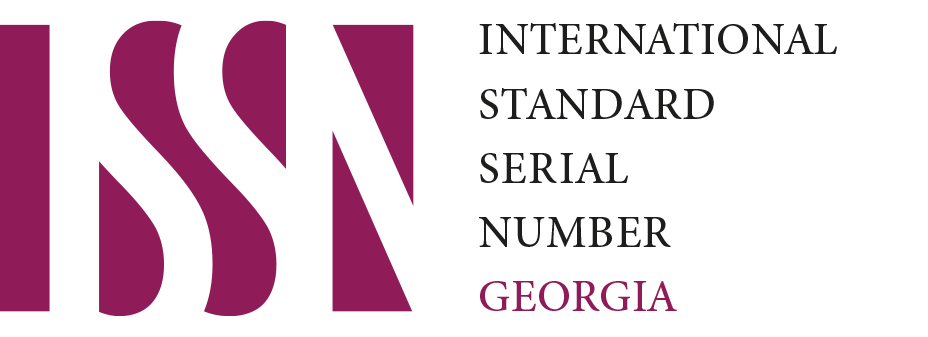Potencialidades y límites de los trabajos de cuidado comunitario como forma de integración socio-laboral. La experiencia de la Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco en villas de la Ciudad de Buenos Aires
(Potentialities and limitations of community care work as a form of socio-labor integration. The experience of the “Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco” in the shantytowns of Buenos Aires)
Ana Laura Azparren*
Recibido el 06/06/23
Aceptado el 20/12/23
* Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) - Facultad de Ciencias Sociales (FCS) - Universidad de Buenos Aires (UBA) - Uriburu 950 - 6° - Oficina 3 - CP C1124AAD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Correo Electrónico: analaurazparren@gmail.com
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9852-2875
Resumen
En el presente artículo se analizan las potencialidades y límites que presentan los trabajos de cuidado comunitario como forma de integración socio-laboral de personas ex usuarias de drogas, a partir del análisis de la experiencia de la Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco (AUPA) del Programa Hogar de Cristo en villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta cooperativa se conformó en el año 2010 con un doble objetivo: brindar una salida laboral a las personas que habían finalizado un proceso de tratamiento por su consumo de drogas; y constituir el equipo de trabajo necesario para la realización de distintas tareas de cuidado de personas usuarias de pasta base/paco en villas de la CABA.
La estrategia metodológica es cualitativa. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a referentes e integrantes de la Cooperativa AUPA y observaciones participantes en los dispositivos del Programa Hogar de Cristo donde se desempeñan las/os acompañantes pares.
Como se analiza en el artículo, los trabajos de cuidado comunitario en torno a los consumos problemáticos de drogas presentan un conjunto de potencialidades, en tanto permiten desprivatizar los cuidados y colocarlos en el ámbito comunitario, al mismo tiempo que favorecen que las personas que los realizan permanezcan en un ámbito que les brinda cuidado y protección. Sin embargo, estos trabajos presentan también algunas limitaciones, en tanto generan una movilidad reducida de esta población, que sigue circulando por las mismas instituciones y territorios en que lo hacía durante la etapa de consumo de drogas; y constituyen una forma de integración excluyente (Bayón, 2015), en virtud del escaso reconocimiento simbólico y económico de los trabajos de cuidado en la sociedad actual.
Palabras Clave: Trabajos de cuidado comunitario, Consumo problemático de drogas, Integración socio-laboral, Cooperativa de cuidados, Movilidad.
Abstract
This article analyzes the potential and limitations of community care work as a form of socio-labor integration for former drug users, focusing on the “Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco (AUPA)” from the “Hogar de Cristo” Program in Buenos Aires. Established in 2010, the cooperative has dual objectives: firstly, to provide employment opportunities for individuals who have completed drug treatment programs; secondly, to assemble the necessary workforce to perform various care tasks for users of smoked cocaine in the vulnerable areas of Buenos Aires.
The methodology employed is qualitative. Semi-structured interviews were conducted authorities, referents and members of the AUPA Cooperative, as well as participant observations at “Hogar de Cristo” Program facilities where the peer companions work.
As discussed in the article, community care work around problematic drug use presents a set of potentialities, as it allows reprivatizing caretaking and placing it at the community sphere; while they favor that the agents who carry them out remain in an environment that offers them care and protection. However, these tasks also present some limitations, as they generate a reduced mobility of this population, which circulates through the same institutions and territories as during the period of drug consumption; and they constitute -by virtue of the scarce symbolic and economic recognition of care work- a form of exclusionary integration (Bayón, 2015).
Keywords: Community care work, Problematic drug use, Socio-labour integration, Care cooperative, Mobility.
Introducción
A partir de las demandas de los movimientos de mujeres y feministas, los estudios sobre cuidados han tenido un desarrollo creciente en la región latinoamericana, principalmente desde principios del nuevo milenio (Gherardi, Pautassi, y Zibecchi, 2013). Ello se ha visto reflejado no sólo en la producción académica, sino también en el desarrollo de algunas políticas públicas tendientes a reconocer el cuidado como un derecho humano fundamental.1
Los cuidados pueden ser definidos como el conjunto de actividades -remuneradas o no- necesarias para la supervivencia cotidiana y el bienestar de las personas. Estas actividades implican un apoyo multidimensional, que incluye los aspectos materiales, económicos, morales y emocionales necesarios para la reproducción de la vida (Navarro y Rico, 2013). Dentro de las tareas de cuidado se incluyen distintas dimensiones: el cuidado directo de otras personas (en general, con cierto grado de dependencia, como niñas/os, adultas/os mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad),2 la provisión de las precondiciones para que ese cuidado pueda realizarse (limpiar, cocinar) y la gestión del cuidado (coordinación de horarios, traslados, etcétera) (Rodríguez Enríquez, 2015).
Los cuidados constituyen prácticas relacionales, que involucran no sólo a quienes reciben los cuidados sino también a quienes realizan las tareas de cuidar. Los aportes de la economía feminista permiten poner esa relación en el marco del sistema capitalista de producción, para dar cuenta de las desigualdades de género y de clase que subyacen a la falta de reconocimiento (simbólico y económico) del trabajo de cuidar. En efecto, como señala Zibecchi (2013a), el acto de cuidar es un trabajo, en tanto implica tiempo y desgaste de energía, y porque genera valor, tanto para la sociedad en general como para quienes se benefician de él. Sin embargo, existe una invisibilización social del trabajo de cuidados que, según Comas d’Argemir (2017), obedece a tres cuestiones principales: porque se realizan al interior de los hogares o en espacios comunitarios; porque están cargados de afecto y obligación moral; y porque están naturalizados como tareas típicamente femeninas (aunque como veremos en este trabajo, sean realizados también por varones en situación de vulnerabilidad social).
Los estudios sobre cuidados abarcan una multiplicidad de disciplinas (economía, salud, derecho) y contemplan una gran cantidad de perspectivas: aquellas que analizan estos trabajos desde una perspectiva económica feminista (Rodríguez Enríquez, 2013; D’Alessandro, 2019); las que hacen foco en los cuidados desde un enfoque de derechos humanos (Pautassi, 2007; 2018) y aquellas que analizan las formas de organización de los cuidados destinados a la infancia (Faur, 2019; Pautassi y Zibecchi, 2010; Esquivel, Faur y Jelin, 2012), a la vejez (López et al. 2015) y a la discapacidad (Venturiello, Cirino y Palermo, 2021), entre otras.
Existe cierto consenso en la literatura académica respecto a que la organización social de los cuidados puede ser representada como un diamante (Razavi, 2007), en tanto en ella interactúan cuatro actores: los hogares, el mercado, el Estado y las organizaciones comunitarias. Distintos estudios (Venturiello, 2012; Rodríguez Enríquez 2013; Zibecchi, 2013b; López et al., 2015) han puesto en evidencia una distribución desigual entre dichos actores, ya que cuando existe una insuficiente oferta estatal de servicios de cuidado, quienes pueden pagar por ellos recurren al mercado, mientras que en los sectores de menores recursos económicos se resuelven principalmente al interior de los hogares o en los ámbitos comunitarios.
Los trabajos de cuidado comunitario pueden ser definidos entonces como aquellas tareas realizadas por organizaciones de la sociedad civil que buscan atender las necesidades no resueltas en los entornos territoriales, por lo que incluyen una variedad de actividades: la provisión de alimentos a través del desarrollo de comedores y merenderos; el cuidado de niñas/os, adultos mayores y personas con discapacidad; el acompañamiento de personas con problemáticas de consumo de drogas y/o de mujeres en situación de violencia de género, entre otras. Como señala Sanchís (2020), los trabajos de cuidado comunitario constituyen la dimensión menos estudiada y reconocida en la provisión de cuidado, pese a la importancia que revisten para la sostenibilidad de la vida en barrios populares.
En el ámbito específico de los consumos de drogas, las prácticas de cuidado han sido analizadas desde distintas perspectivas. Epele (2008) analiza lo que denomina la privatización de los cuidados: aquellos cuidados que tienen lugar al interior de parejas heterosexuales, principalmente de mujeres no consumidoras hacia varones con consumos problemáticos, en virtud del deterioro del sistema de salud y el aumento de la criminalización del uso de drogas pos crisis del 2001 en Argentina. Otros trabajos han analizado los autocuidados y cuidados grupales desarrollados por personas con consumos recreativos (Camarotti, 2015; Güelman, 2015) y problemáticos de drogas (Sánchez Antelo y Mendes Diz, 2015; Ramírez, 2016) que tienen como fin reducir las consecuencias negativas de éstos. Sin embargo, existen muy pocos trabajos en Argentina que analicen experiencias de cuidado comunitario vinculadas al consumo problemático de drogas, particularmente aquellas realizadas por varones ex usuarios de drogas organizados de manera cooperativa (Azparren, 2021).
En virtud de ello, en este artículo se analizan las características que adquieren los trabajos de cuidado comunitario en torno a los consumos problemáticos de drogas en villas de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la experiencia de la Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco (AUPA)3 perteneciente al Programa Hogar de Cristo.4 Esta Cooperativa fue creada en 2010 con un doble objetivo: brindar una salida laboral a las personas que habían realizado un proceso de reducción o abandono del consumo de drogas en el Programa; y constituir el equipo de trabajo necesario para la realización de las tareas de cuidado y acompañamiento de personas usuarias de pasta base/paco en villas de la Ciudad de Buenos Aires.
La pasta base de cocaína (comúnmente denominada paco) es una sustancia que se produce en el proceso de transformación de las hojas de coca en clorhidrato de cocaína (Touzé, 2006). Se trata de un polvo de color blanco amarillento y de consistencia pastosa, que se consume fumado en pipas o mezclado con otras sustancias como tabaco. Su consumo prolongado o intensivo genera graves consecuencias para la salud: quemaduras en los labios y manos, deterioro neurológico e intelectual, alteraciones pulmonares y cardíacas y pérdida de peso, entre otras (OAD/SEDRONAR, 2012). Según datos de la última Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado de la SEDRONAR (2023), la pasta base/paco presenta una prevalencia de vida del 0,2% en la población de 16 a 75 años del país. Sin embargo, en los casos en que se ha indagado el consumo de esta sustancia en poblaciones específicas, como son las personas de 12 a 35 años que residen en villas de la Ciudad de Buenos Aires, la prevalencia de vida de consumo de pasta base/paco ha alcanzado valores mucho más elevados, alcanzado al 10% de la población ((OAD/SEDRONAR, 2012). De esta forma, se trata de un consumo que adquiere características específicas en territorios vulnerabilizados como son las villas de la CABA.5
El artículo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta la estrategia metodológica de la investigación y los métodos de construcción de los datos. En segundo lugar, se presentan los principales resultados de la investigación y se describen las características de la Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco, particularmente sus formas de organización y financiamiento y las tareas que realizan sus integrantes. A continuación, se presenta la principal discusión del artículo: las potencialidades y límites de los trabajos de cuidado comunitario como forma de integración sociolaboral de personas ex usuarias de drogas. El artículo finaliza con una recapitulación de los principales hallazgos y algunas conclusiones a profundizar en futuros trabajos.
Materiales y métodos
La investigación sobre la que se basa este artículo se realizó entre los años 2014 y 2020 en seis dispositivos del Programa Hogar de Cristo localizados en villas de la Ciudad de Buenos Aires, a los que asisten diariamente cientos de personas con consumos problemáticos de drogas -particularmente de pasta base/paco- y en situación de vulnerabilidad social.6
Estos dispositivos constituyen centros barriales que funcionan en horario diurno (generalmente de 10 a 18hs), en los que se realizan distintas actividades: provisión de comida (desayuno, almuerzo y merienda), servicios de higiene y ropa, actividades religiosas (misas, bendiciones, rezos), terapéuticas (individuales y grupales), recreativas (fútbol, arte terapia, pintura, etcétera) y formativas (taller de carpintería, de costura, de comunicación, entre otros). Asimismo, desde los centros barriales se acompaña a las personas a realizar distintas gestiones: tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI), solicitar un turno médico, retirar una medicación, tramitar un subsidio económico, conseguir un lugar donde vivir o resolver alguna cuestión judicial. Estos centros no son definidos como espacios de tratamiento para las adicciones, sino sobre todo como dispositivos de inclusión social, como “puertas de acceso cercanas y amigables” a los tratamientos. El equipo de trabajo de estos centros está integrado por sacerdotes, un coordinador/a general, profesionales de la salud (psicólogas/os, psiquiatras, trabajadoras/es sociales, médicas/os), acompañantes pares y voluntarias/os.
En los 6 centros barriales elegidos (localizados todos al interior de -o próximos a- villas de la Ciudad de Buenos Aires) se realizaron observaciones participantes en los espacios comunes (patios, comedores, cocinas, salones de juegos), y en distintos momentos y actividades (reuniones de los equipos de trabajo, grupos terapéuticos, talleres artísticos, almuerzos, partidos de fútbol, etcétera). Las observaciones fueron registradas en notas de campo y clasificadas según dispositivo y fecha.
Por otro lado, se realizaron doce entrevistas semiestructuradas a referentes del Hogar de Cristo y de la Cooperativa AUPA (sacerdotes, profesionales y coordinadoras/es de dispositivos). La guía de pautas de la entrevista indagó la historia del Programa y de la Cooperativa AUPA, las características del tratamiento, las actividades que allí se desarrollan, las características de las personas que concurren, la dimensión religiosa y territorial del abordaje y las vinculaciones del Programa con agencias gubernamentales y con instituciones no gubernamentales localizadas en el territorio.
Asimismo, se realizaron veinticuatro entrevistas semiestructuradas a varones y mujeres (cis y trans) que concurren al Programa y se desempeñan como acompañantes pares de la Cooperativa AUPA. La guía de pautas indagó la historia familiar, la trayectoria habitacional, educativa y laboral, las principales problemáticas de salud, las situaciones de violencia sufridas o ejercidas, las relaciones sexo-afectivas, las experiencias de maternidad/paternidad, los motivos y sustancias de inicio en el consumo de drogas, las experiencias durante el consumo de drogas, las trayectorias de tratamiento previas, las formas y motivos de acercamiento al Hogar de Cristo, las experiencias en este Programa y sus expectativas para el futuro y las tareas realizadas como acompañantes pares de la Cooperativa, entre otras.
Del total de personas entrevistadas, trece son mujeres (una de ellas trans) y once son varones. Todas las personas entrevistadas son mayores de 18 años. En relación a la antigüedad de las personas en el Hogar de Cristo, se procuró captar a través de las entrevistas distintos momentos de sus trayectorias. En virtud de ello, ocho de las personas entrevistadas llevaban un año o menos en el Hogar de Cristo, nueve llevaban entre dos y tres años en el Programa, y siete hacía más de tres años que concurrían, en la mayoría de los casos con interrupciones y recaídas en el consumo. Por otro lado, once de las personas entrevistadas residían en algún dispositivo del Hogar de Cristo, mientras que trece concurrían sólo a sus actividades durante el día.
Durante todo el desarrollo del trabajo de campo se tomaron los resguardos éticos necesarios para preservar el anonimato de las personas que participaron de las distintas instancias, así como la confidencialidad de sus respuestas. Previo a la realización de las entrevistas, se leyó y entregó a cada participante un consentimiento informado en el que se explicaba brevemente, con lenguaje accesible y adecuado, el marco institucional, los objetivos de la investigación, el carácter voluntario de la participación y las condiciones de anonimato y confidencialidad de los datos recogidos. Los nombres de las personas entrevistadas fueron modificados a fin de evitar su identificación. Las entrevistas fueron transcriptas y posteriormente codificadas mediante la utilización del programa para análisis cualitativo Atlas ti (versión 7).
Por último, se revisaron, sistematizaron y analizaron distintos documentos producidos por el Equipo de sacerdotes para la pastoral de las villas de emergencia y por el grupo de trabajo del Programa Hogar de Cristo. De esta forma, el corpus de análisis quedó conformado por las notas de campo tomadas en las observaciones participantes, la transcripción de las 12 entrevistas a referentes del Programa y las 24 entrevistas realizadas a las/os acompañantes pares, y los documentos producidos por el Hogar de Cristo.
Resultados: La Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco: hacia una comunitarización de los cuidados
La Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco (AUPA) fue creada en septiembre de 2010 en el marco del Programa Hogar de Cristo.7 En 2011 fue inscripta como cooperativa de trabajo en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), siendo reconocida en 2013.8 Está conformada por sacerdotes, profesionales (médicas/os, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales, abogadas/os, etcétera) y principalmente por personas ex usuarias de drogas.
La Cooperativa AUPA fue impulsada para dar trabajo a quienes habían hecho un proceso de reducción o abandono del consumo de drogas en el Programa y no contaban con un ingreso económico para sustentarse. Como señala uno de sus fundadores:
(…) veíamos que a los chicos les costaba muchísimo insertarse en el mercado laboral. Ya sea por “portación de cara”, por antecedentes, por daños a su salud, por falta a veces de experiencias en la familia de trabajar o por no haber trabajado nunca, les costaba mucho conseguir un trabajo. Por eso también surgió la cooperativa (Entrevista a socio fundador de la Cooperativa AUPA).
A diferencia de la gran mayoría de los programas de empleo destinados a sectores sociales en situación de vulnerabilidad, donde predomina una matriz centrada en la empleabilidad de los sujetos (Miranda y Alfredo, 2018), es decir, en mejorar sus competencias y habilidades individuales para el mercado, el Hogar de Cristo realiza una propuesta novedosa: partir de sus conocimientos y experiencias en tanto ex usuarias/os de drogas y conformar una cooperativa de cuidados.9 Esta diferencia resulta fundamental, ya que en lugar de intentar transformar a los sujetos para que puedan adecuarse a los requerimientos del mercado (puntualidad, disciplina, “buena presentación”, etcétera), el Hogar de Cristo les ofrece la realización de tareas que requieren otro tipo de habilidades, como la paciencia, la empatía y el conocimiento de las villas y de las distintas instituciones encargadas de asistir a esta población. Asimismo, en lugar de arrojar a estas personas de manera individual a la lucha en el mercado, las organiza en una cooperativa de trabajo y resuelve colectivamente las dificultades de inserción laboral.
Las tareas realizadas por quienes integran la Cooperativa AUPA son fundamentales para el acompañamiento y recuperación de personas usuarias de pasta base/paco en contextos de exclusión social. Son ellas/os quienes cocinan y limpian los distintos dispositivos del Programa, coordinan grupos terapéuticos y talleres, controlan la seguridad del lugar, reparten alimentos y entregan medicación a quienes se encuentran en situación de calle y de consumo, acompañan a quienes van a internarse a una comunidad terapéutica, visitan a las personas que se encuentran en cárceles o en hospitales, cuidan a las/os hijas/os de las personas que realizan tratamiento, ayudan en la gestión de turnos médicos, la tramitación del DNI o de algún subsidio económico, etcétera. Las actividades que realizan quienes integran la Cooperativa son tan diversas como las necesidades de quienes concurren al Hogar de Cristo, y resultan fundamentales para el funcionamiento del Programa. Como señala uno de los referentes:
(…) el acompañamiento que nosotros hacemos, en la calle, en las comunidades, en la cárcel, e incluso en el hogar nuestro... el 90% lo hacen los pibes, no lo hace el equipo, digamos, porque no llegás… el equipo direcciona, si querés… pero el cuerpo a cuerpo, permanente, lo hacen los pibes (Entrevista a sacerdote del Hogar de Cristo).
Para sustentar su funcionamiento, la Cooperativa AUPA recibe financiamiento del Ministerio de Trabajo (a través del programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo), del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la Cooperativa ha suscrito convenios de articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el Ministerio de Salud de la Nación. Por otro lado, recibe financiamiento de Cáritas Argentina y donaciones de particulares.
La incorporación de las personas en tratamiento o ex usuarias a la cooperativa es paulatina, y se va realizando en función del compromiso y la constancia que se demuestra en la tarea. Cada dispositivo del Hogar de Cristo desarrolla sus propios criterios para incluir o no a una persona en la Cooperativa. En términos generales, se prioriza que hayan realizado un proceso de reducción o abandono del consumo de drogas y que lleven un tiempo de permanencia en el Programa. La distribución de tareas se realiza en función de las experiencias de cada persona. Así, por ejemplo, quienes han estado privadas de su libertad son las encargadas de “hacer cárceles”, es decir, visitar a las personas que están en las instituciones penales y acompañar a sus familias; quienes han tenido alguna problemática de salud son las encargadas de “hacer hospitales”, que significa acompañar a las personas que están internadas, ayudarlas para que puedan conseguir y tomar la medicación correctamente, llevarles comida, etcétera.
Los ingresos económicos que perciben quienes participan de la Cooperativa dependen de las características de las tareas que realizan y de la antigüedad en el Programa. Para quienes recién se suman, se les paga un monto fijo por actividad (por ejemplo, acompañar a una persona a internarse en una comunidad terapéutica o repartir alimentos a quienes se encuentran en situación de calle). Para quienes llevan más tiempo y demuestran compromiso con los trabajos que se les proponen, el salario mensual promedio es de 60 mil pesos a mayo de 2023.10
De esta forma, el trabajo de las/os acompañantes pares permite desprivatizar las tareas de cuidado dirigidas a personas usuarias de drogas, que son realizadas en general por mujeres (madres, parejas o hermanas), y colocarlas en el ámbito comunitario. A través de su participación en la Cooperativa, son las propias personas que fueron cuidadas y acompañadas para que abandonaran o redujeran su consumo de drogas quienes se constituyen en acompañantes pares de quienes están en peor situación. Asimismo, la Cooperativa AUPA favorece la participación de varones en la realización de trabajos de cuidado comunitario, aunque reproduce, al mismo tiempo, cierta desigualdad de género en la distribución de tareas, ya que mientras los varones son los encargados de realizar las actividades de acompañamiento en el espacio público (hospitales, cárceles, comunidades terapéuticas, “ranchadas”11), a las mujeres se les asignan en general los trabajos de cuidado vinculados a la esfera privada (cuidado de niñas/os, preparación de los alimentos, limpieza de los centros).
Los trabajos de la Cooperativa AUPA resultan así fundamentales tanto para el funcionamiento cotidiano del Hogar de Cristo como para el acompañamiento y atención de personas en situación de vulnerabilidad social en villas de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, constituyen la estrategia principal de este Programa para la inserción sociolaboral de personas ex usuarias de drogas,12 lo que presenta algunas potencialidades y limitaciones que se analizan a continuación.
Discusión: Potencialidades y límites de los trabajos de cuidado como forma de integración sociolaboral
La participación en la Cooperativa AUPA constituye la salida laboral más recurrente entre las personas que concurren al Hogar de Cristo y también la más valorada por ellas, por distintos motivos.
En primer lugar, la realización de tareas de cuidado les permite transformar la identidad de “persona adicta” (adoptada por muchas de las personas que concurren al Hogar de Cristo como forma de autodenominarse) en la de “acompañante par”. Ello genera que los conocimientos incorporados durante la etapa de consumo intensivo puedan ser revalorizados y puestos al servicio de ayudar a otras personas en su recuperación. Como señala uno de los acompañantes pares:
El Hogar depende de nosotros, ¿entendés? Porque… a veces no son muchos operadores, no son muchos voluntarios. Y tenemos que estar nosotros. A los voluntarios, si no los conocen, no los podés mandar a la villa a buscar a un pibe. Eh, y bueno, vamos nosotros, ¿entendés? Y así, nosotros, vamos tomando conciencia de que se puede salir (Omar, 42 años).
Esta transformación subjetiva es fundamental, ya que no reniega del pasado de consumo, sino que se reafirma positivamente en dicha identidad. Ser un acompañante par implica haber sobrevivido a la etapa de consumo intensivo de pasta base/paco y haber logrado transformar la propia subjetividad, poniéndola ahora al servicio de otras personas y del Hogar de Cristo. La participación en la cooperativa les permite construirse como “sujetos responsables”, capaces de cuidar de sí mismos y de otras personas:
Yo creo que en mi parte, mi forma de ver, nunca fui responsable. Por eso, ahora todos los días que me levanto me pongo un objetivo: ser responsable. “Ser responsable” ¿sabés qué es para mí? Venir para el Hogar. Yo estoy llevando un chico al parador. Lo llevo y lo traigo conmigo. Él es mi compañerito ahora. (…) Quiero ser responsable de mi vida ahora. Todos los años que no fui responsable, ahora quiero ser responsable (Armando, 32 años).
La identidad de acompañante par les permite así obtener cierto reconocimiento como personas respetables, que se contrapone a la discriminación sufrida en tanto “personas adictas”. Como señala Skeggs (2019) en su estudio sobre la construcción de la respetabilidad en mujeres de clases populares de Inglaterra:
(…) el cuidado (remunerado o no) ofrece un modo de valorarse, de negociar e invertir en sí mismas, una oportunidad de “hacer algo con sus vidas”. Les permite ser reconocidas como respetables, responsables y maduras (2019: 101).
Es en este punto donde el reconocimiento se constituye en una dimensión fundamental de la tarea de cuidar. Como señala Fraser (2000), en la búsqueda de sociedades más justas el reconocimiento simbólico es tan importante como la redistribución económica. En este mismo sentido, las personas entrevistadas hicieron referencia a que las tareas realizadas en el marco de la Cooperativa AUPA les permiten obtener, además de una retribución económica, cierto reconocimiento en su contexto social. Ser acompañantes pares es visto por sus protagonistas como la posibilidad de “ayudar a otras/os”, es decir, de pasar de ser “asistidos” a asumir el rol de quien asiste:
(…) yo lo que quiero es ayudar. Quiero seguir ayudando y esto, para mí, es lo que yo quiero hacer en la vida. No hay otra cosa, no hay otra cosa (Lucas, 30 años).
“Ayudar a otras personas” permite también reparar los daños causados a sus familiares y amigas/os en virtud de su problemática de consumo y “devolver” lo que les brindó el Hogar de Cristo. Asimismo, para las personas entrevistadas, trabajar como acompañantes pares les permite mostrar con el propio ejemplo que se puede dejar el consumo:
Yo antes buscaba un laburo, trabajaba en blanco todo, ahora prefiero estar ayudando aquí al hogar que eso es lo que me ayuda a mí, así como me dio una mano ayudar a los que están necesitados, esto es como una forma de misionar ¿viste? De reclutar gente de la calle, si te ven bien a vos... Si él pudo, ¿por qué yo no? (José, 34 años).
Además de esta transformación en la posición subjetiva, la participación en la Cooperativa AUPA les permite permanecer en el Hogar de Cristo y acceder ellos mismos al cuidado. Como señala Carla Zibecchi en relación a mujeres que trabajan como cuidadoras de niñas/os en organizaciones comunitarias: “si de paradojas se trata, muchas de ellas buscan cuidar para ser cuidadas” (2013b: 333). En efecto, además del ingreso económico mensual que perciben, formar parte de la Cooperativa les permite acceder a un conjunto de “beneficios”13: residir en alguno de los dispositivos habitacionales del Hogar de Cristo, acceder a alimentación, mercadería, carga en la tarjeta SUBE14, ropa, cigarrillos y medicación, entre otras cuestiones que les permiten reproducir su vida cotidiana. Ello genera que muchas veces elijan permanecer en la Cooperativa, aunque el ingreso económico sea pequeño, porque les posibilita tener cierta previsibilidad en el mediano plazo:
Y ahora estás trabajando me dijiste…
Sí, estoy haciendo lo que es la higiene de la parroquia. (…)
¿Y tenés alguna otra changa? ¿Algún otro trabajo?
No, no, por el momento no. Estoy con eso, hasta que… Se pone medio difícil, viste, porque si vos vas a una empresa de limpieza, te va a tomar, sí, pero, viste cómo es. Te van a hacer un contrato de tres meses (…) Entonces si yo llego a los tres meses y no me dan continuidad, y me dicen “no, hasta acá llegaste”, (…) yo pierdo todo esto… y otra vez a buscar laburo. Y es una perspectiva en la cual yo pienso mucho en esto ¿viste?, en el techo, y no estar desesperado (Pedro, 49 años).
El objetivo de “no estar desesperado”, de poder contar con la asistencia y acompañamiento del Hogar de Cristo, constituye un motivo fundamental para permanecer en la Cooperativa AUPA. Además de permitirles constituirse como sujetos para el cuidado, la participación en la Cooperativa les brinda la posibilidad de seguir siendo sujetos de cuidado (Di Leo, Güelman y Sustas, 2018).
De esta forma, acceder a la Cooperativa es algo muy valorado y deseado por quienes concurren al Hogar de Cristo, ya que además de permitirles constituirse como sujetos respetables y continuar en un ámbito que les brinda cuidado y protección, también les habilita ejercer cierto poder al interior de los dispositivos. Quienes trabajan en la cooperativa pueden controlar quién ingresa en el dispositivo (cuando trabajan de “porteras/os”), distribuir la comida, definir los recorridos cuando se acompaña a alguien a realizar un trámite, etcétera.
Por otro lado, la propuesta de la Cooperativa AUPA presenta también algunas limitaciones para la inserción sociolaboral de quienes participan en ella. En primer lugar, genera que las personas permanezcan en los mismos ámbitos por los que circulaban durante la etapa de consumo de drogas: las villas, la calle, las instituciones de encierro, las comunidades terapéuticas y los hospitales. Si bien esta circulación se realiza desde otro lugar (el de acompañante par y no el de persona usuaria del servicio), implica seguir vinculado a los mismos ámbitos de interacción y en contacto con los mismos grupos sociales que durante la etapa de consumo intensivo. En efecto, como se mencionó en el apartado anterior, el conocimiento que tienen de las instituciones quienes han transitado por ellas se utiliza como recurso para la Cooperativa. Así, las personas que han estado privadas de su libertad, por ejemplo, son quienes realizan las tareas de acompañamiento en los penales:
Me acuerdo de “P.”, que había estado tanto tiempo detenido y había venido a pedir ayuda para dejar de entrar en la cárcel; porque él tenía 34 años y de los 34, 18 había estado preso. Cuando le proponemos qué tarea podía hacer: en los hospitales se desmayaba, no le gustaba; la junta terapéutica le daba fiaca, era muy lejos; y empezó a ir a Ezeiza que era un penal en el que él había estado mucho tiempo. La primera vez que entró le costó. Después se dio cuenta de que esto de entrar y salir le encantaba, el tema era no quedarse (Itinerario, Tomo I: Mirada y espiritualidad, 2018: 121).15
En este punto resulta necesario adentrarse en los debates sobre movilidades, que han tenido un creciente desarrollo en la región en los últimos años, en particular en lo que refiere a su vinculación con las desigualdades sociales. En efecto, las desigualdades sociales no sólo se producen (y reproducen) a partir del lugar de residencia (territorios fijos), sino también de los lugares por los que se circula (territorios móviles) (Di Virgilio y Perelman, 2014).
Como señala Tapia (2016) siguiendo la propuesta teórica de Cresswell (2010), las movilidades comprenden tres aspectos interrelacionados: los movimientos físicos que permiten trasladarse de un lugar a otro; las representaciones y significaciones en torno a ellos; y las prácticas que se experimentan a través del cuerpo, que son valoradas de manera diferencial según el lugar que se ocupe en la estructura social en función de la clase, el género y la edad, entre otras dimensiones. Analizar las movilidades de quienes concurren al Hogar de Cristo y participan de la Cooperativa AUPA permite así complejizar la mirada sobre los procesos de exclusión.
Como se señaló previamente, la mayoría de las personas que participa de la Cooperativa AUPA reside en alguna de las casas del Hogar de Cristo y realiza su trabajo cotidiano en los distintos dispositivos del Programa. Asimismo, las tareas de acompañamiento se realizan principalmente en las “ranchadas” localizadas en las distintas villas, las comunidades terapéuticas, las cárceles, los hospitales y distintos espacios institucionales (como los Centros de Acceso a la Justicia) localizados en los mismos barrios. De esta forma, la movilidad cotidiana se restringe a la circulación por distintos dispositivos del Hogar de Cristo, por instituciones de encierro (cárceles, comunidades terapéuticas, hospitales psiquiátricos) y por los espacios de las distintas villas donde tiene lugar el consumo de pasta base/paco.
La participación en la Cooperativa AUPA no permite así construir nuevos lazos sociales que permitan acceder a nuevos recursos o capitales, sino que refuerza los ya existentes. A modo de ejemplo, la conformación de vínculos sexoafectivos se realiza en la mayoría de los casos con personas que participan del Hogar de Cristo, lo que da cuenta no sólo de que este Programa ofrece importantes soportes afectivos, sino también de las dificultades que existen para la conformación de vínculos con personas que no participan en el mismo.
La falta de vinculación con otros sectores sociales y la circulación cotidiana por distintas instituciones de encierro dan cuenta de una suerte de aislamiento social (Kaztman, 2001) de esta población. Sin embargo, no se trata de una característica específica de este grupo, sino de una sociedad que tiende cada vez más a reducir los contactos entre sus distintas clases sociales, no sólo en términos de segregación residencial sino también respecto a los espacios de circulación cotidiana. Como señala Bayón (2015), en las últimas décadas las experiencias compartidas entre distintas clases sociales han tendido a debilitarse en las ciudades latinoamericanas, dando lugar a espacios cada vez más homogéneos de sociabilidad. Se produce así un distanciamiento social cada vez mayor, en tanto las personas pueden transcurrir la mayor parte de su trayectoria biográfica sin establecer vínculos de cercanía con personas pertenecientes a otras clases sociales.
Ello puede observarse con claridad en las trayectorias biográficas de las personas que concurren al Hogar de Cristo, donde sus espacios de sociabilidad después de haber realizado un proceso de abandono del consumo de drogas continúan siendo los mismos que tenían durante la etapa de consumo. Esta permanencia en los barrios y espacios de sociabilidad donde tuvo lugar el consumo es señalada por las propias personas como un obstáculo para su recuperación:
(…) decidí no volver al Bajo Flores.
¿Por qué?
Porque no quiero saber nada más. Y acá, yo no conozco a nadie acá en el barrio. Yo conozco solamente a los chicos de acá.
¿Y en el Bajo Flores sí?
Sí, en el Bajo Flores conozco una banda. (…) y me afecta mucho.
¿Por qué?
Porque siento que me agarran ganas de consumir. Yo paso con el colectivo por la puerta, yo miro para adentro y ya siento algo en el pecho, que son abstinencias, como bien se dice ¿no? Y digo “que pase rápido el colectivo, que pase rápido”, viste. Una vez que llegamos a Pompeya, bueno, ya está, ya me pongo tranquilo (Armando, 32 años).
En síntesis, la participación en la Cooperativa AUPA contribuye a reforzar situaciones de exclusión y aislamiento, en tanto las personas que participan de ella circulan por los mismos espacios que durante el consumo, se vinculan con las mismas personas que en dicha etapa y organizan toda su vida cotidiana alrededor de los dispositivos del Hogar de Cristo.
Otra de las limitaciones para la inclusión sociolaboral de esta población se vincula con la escasa retribución económica que perciben quienes participan de la Cooperativa AUPA, lo que les impide construir un proyecto de vida por fuera del Programa. Como se analizó a partir de los aportes de la economía feminista, el escaso reconocimiento social y la falta de una adecuada retribución económica de las tareas de cuidado no es algo exclusivo de esta Cooperativa, sino que se vincula con la histórica invisibilización de la importancia de estos trabajos para la reproducción de la vida en las sociedades capitalistas.
El caso analizado nos permite afirmar que estas tareas no son realizadas exclusivamente por mujeres e identidades feminizadas, sino también por varones cis y trans en situación de vulnerabilidad social, que asumen los trabajos peores pagos pero que, como vimos, revisten una importancia fundamental para la reproducción de la vida de una gran cantidad de personas en barrios vulnerabilizados. Las desigualdades de clase, género y territoriales se cruzan y refuerzan mutuamente, en tanto quienes se encuentran en lo más bajo de la estructura social y residen en los barrios más vulnerabilizados y estigmatizados son también quienes realizan las tareas con menos prestigio y reconocimiento económico, como son las tareas de cuidado, identificadas históricamente como trabajos feminizados.
La propuesta desarrollada por el Hogar de Cristo puede ser analizada a partir del concepto de integración excluyente desarrollado por Bayón (2015), en tanto los sectores más desfavorecidos se incorporan a la vida social en los trabajos más precarizados. Ello no les brinda acceso a los derechos que otorga el trabajo formal (seguridad social, aportes jubilatorios) ni a un ingreso económico que les permita acceder a un conjunto de bienes y servicios necesarios para la subsistencia (vivienda, alimentación, transporte, etcétera). Por el contrario, la propuesta de la Cooperativa AUPA termina generando una gran dependencia al Hogar de Cristo, ya que se vuelve necesario participar de sus dispositivos (residir, trabajar y alimentarse en ellos) para poder reproducir la propia vida.
Esta dependencia al Programa no tiene sólo motivos económicos, aunque éstos sean importantes. Para muchas de las personas entrevistadas el Hogar de Cristo es visto también como una “familia” que les brinda contención y acompañamiento:
Y bueno viste, eso es lo que me ayuda a salir, el amor que me dan, la tranquilidad, vos te sentís protegido. Yo me siento así viste, como que me... es mi familia nueva, y es la que me está sacando adelante (José César, 59 años)
Vos viniste hace tres años y ¿empezaste a venir todos los días?
Todos los días. Todos los días vine. Es como mi familia. No dejé nunca más y no voy a dejar nunca más de venir. Es mi familia esto. Es un lugar de contención, de apoyo (Yanina, 28 años)
La percepción del Hogar de Cristo como una “familia” que contiene y acompaña fue relatada por casi todas las personas entrevistadas. La ausencia de un tiempo límite estipulado para concurrir a los dispositivos genera que muchas personas concurran al Hogar desde sus inicios (en 2008) y aún permanezcan en el Programa (en la mayoría de los casos, habiendo tenido “recaídas” en el consumo durante el proceso).
De esta forma, existe una fuerte dependencia de las personas al Hogar de Cristo, no sólo porque les permite reproducir su vida en términos materiales, sino también porque les posibilita sentirse cuidadas y protegidas frente a los avatares de la vida cotidiana en el mundo actual. En una sociedad marcada por crecientes desigualdades sociales, donde las instituciones tradicionales (familia, escuela, trabajo) han perdido el rol fundamental que tenían en la organización de las trayectorias biográficas (Martuccelli, 2007; Di Leo y Camarotti, 2013; Güelman, 2019), el Hogar de Cristo permite construir una comunidad que otorga relativa seguridad ante un mundo hostil (Bauman, 2009). Como señala Dubet: “Cuando lo social se deshace, lo comunitario, lo nacional y lo religioso se cobran revancha” (2015: 15). Ante la pérdida de soportes sociales tradicionales, las personas que concurren al Hogar de Cristo encuentran en la comunidad que conforma la Iglesia católica en las villas de la Ciudad de Buenos Aires un espacio de contención y acompañamiento que resulta fundamental.
Conclusiones
Nosotros acá aprendimos que hay tres “c”. La “c” de la calle, que esa ya la viví y no me gustaría volver a vivir. La “c” de la cárcel, que no es nada lindo, y la “c” del cementerio, que todavía no pienso llegar. Pero… aunque algún día me toque la tercera “c”, yo sé que alguno del Hogar siempre va a ir a arreglarme la tumba (Omar, 42 años).
En este artículo se analizaron las características que adquieren los trabajos de cuidado comunitario en torno a los consumos problemáticos de drogas en villas de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de la experiencia de la Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco del Hogar de Cristo, se destacaron las potencialidades y límites de los trabajos de cuidado como forma de integración sociolaboral de personas ex usuarias de drogas.
Como se señaló en el artículo, la propuesta de la Cooperativa AUPA resulta novedosa, en tanto pone un valor monetario a una tarea que realizan en general mujeres (madres, hermanas y parejas de las personas en situación de consumo), lo que permite desprivatizar estos trabajos y colocarlos en el ámbito comunitario. Asimismo, contribuye a desfeminizar los trabajos de cuidado, en tanto favorece la participación de varones, rompiendo con la asociación mujeres/trabajos de cuidado. Sin embargo, se reproduce al interior del Programa la distinción entre espacios públicos masculinizados y espacios privados feminizados, lo que refuerza desigualdades de género.
La identidad de acompañante par permite, por un lado, revalorizar la experiencia adquirida en los años de consumo y adoptar una identidad con mayor reconocimiento social que la de “persona adicta”. Asimismo, la realización de tareas de cuidado le permite a esta población continuar siendo sujetos de cuidado, permaneciendo en un ámbito comunitario que les brinda seguridad y contención. Sin embargo, la realización de estas tareas genera también una movilidad reducida, que se asemeja a la que tuvo lugar durante la etapa de consumo intensivo de drogas. Si bien esta circulación por distintas instituciones de encierro y lugares de consumo se realiza desde un nuevo rol (el de acompañante par), la realización de estas tareas restringe las posibilidades de vinculación con otros sectores sociales. Por otro lado, la retribución económica que obtienen quienes realizan estas tareas no les permite reproducir adecuadamente su vida, lo que implica que deban depender del Hogar de Cristo para poder alimentarse o tener un lugar donde vivir. Esta dependencia no es sólo material sino también afectiva, ya que el Hogar de Cristo es representado por sus protagonistas como una “familia”.
La participación en la Cooperativa AUPA es presentada por los referentes del Hogar de Cristo como una salida laboral “provisoria”, hasta tanto las personas puedan armar un “plan de vida” por fuera del Programa, que incluya un trabajo y un lugar donde vivir. Sin embargo, las personas que concurren al Hogar de Cristo encuentran múltiples obstáculos para ello: la gran mayoría no ha finalizado sus estudios primarios o secundarios, no cuentan con experiencia laboral acreditable, encuentran muchas dificultades para acceder a una vivienda (tanto por la falta de ingresos como de la documentación necesaria), muchas/os tienen problemáticas de salud (enfermedades infecciosas, discapacidad), antecedentes penales y escasas redes vinculares que puedan acompañarles. En el caso de las mujeres, estas dificultades se cruzan en la mayoría de los casos con la tenencia de hijas/os a cargo, lo que dificulta aún más el acceso a una vivienda o un trabajo, en virtud de la falta de acceso a espacios de cuidado. Estas problemáticas se intersectan, a su vez, con la discriminación que sufren en tanto “ex personas adictas”.
En virtud de ello, estos sujetos devenidos en acompañantes pares encuentran un límite objetivo para su inclusión social, en tanto son discriminados y encuentran múltiples dificultades para encontrar un trabajo o un lugar donde vivir por fuera del Hogar de Cristo. El reconocimiento obtenido en el Programa y en el barrio a partir de su rol como acompañantes pares se pierde cuando deben buscar un trabajo en otro lugar. Como señala Zibecchi (2013a), el reconocimiento social no se resuelve al interior de un grupo de personas (en este caso, quienes concurren al Hogar de Cristo), sino que requiere de patrones institucionalizados de valoración. De esta forma, el reconocimiento obtenido en el Programa “choca” con la estigmatización que sufren cada vez que salen de allí y vuelven a ser vistos y tratados como “ex personas adictas”.
Ante estas dificultades para la inclusión laboral de las personas que concurren al Hogar de Cristo, este Programa desarrolló una propuesta novedosa: conformar una Cooperativa social de cuidados dirigida a acompañar a personas usuarias de drogas y en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, para lograr una efectiva inclusión sociolaboral de quienes realizan estas tareas resulta fundamental que los trabajos de cuidado comunitario sean adecuadamente reconocidos y retribuidos. Como señala Omar, uno de los acompañantes pares en el epígrafe de este apartado, la sociedad les asigna a estas personas “la calle, la cárcel o el cementerio”, pero el Hogar de Cristo les propone una nueva “c”: la posibilidad de convertirse en sujetos de y para el cuidado.
Notas
1| En el ámbito latinoamericano, se destaca la experiencia del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay. Para profundizar sobre dicha política véase el trabajo de Batthyány (2013). En Argentina, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (que funcionó en el período 2019-2023) creó una Dirección Nacional de Políticas de Cuidado, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación creó en 2020 una Dirección de Cuidados Integrales. En mayo de 2022 se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados con Perspectiva de Género (SINCA), que comenzó a ser debatido en comisiones en mayo de 2023, sin ser aprobado hasta el momento.
2| Resulta importante señalar que, como afirman Faur y Pereyra (2018), todas las personas necesitaremos cuidados en algún momento de nuestra vida, lo que pone de relieve la interdependencia y necesidad recíproca que tenemos todos los seres humanos.
3| Las siglas refieren también a la acción de alzar “a upa” a las personas que son acompañadas, es decir, llevarlas en los brazos “hasta que puedan caminar por sus propios medios” (Entrevista a referente del Hogar de Cristo). En efecto, el logo de la cooperativa es la imagen de una persona levantando a otra en sus brazos, y está pintado en la Capilla de Caacupé, en la villa 21-24 de Barracas.
4| El Hogar de Cristo es un Programa creado en 2008 por el Equipo de sacerdotes para la pastoral de las villas de emergencia de la Arquidiócesis de Buenos Aires (conocidos popularmente como “curas villeros”), con el objetivo de brindar asistencia y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad social y con consumos problemáticos de drogas en villas de la Ciudad de Buenos Aires. A diciembre de 2023, el Programa Hogar de Cristo cuenta con 11 centros barriales localizados en -o próximos a- villas de la Ciudad de Buenos Aires, un hogar para personas en situación de calle (Hogar Santa María), un hogar para personas trans con problemáticas de consumo (Casa Animí), un hogar para personas con enfermedades complejas (Casa Masantonio), un hogar para personas que han estado privadas de su libertad (Casa Libertad) y una casa para personas con padecimientos psiquiátricos y/o discapacidad (Casa SumaySimi), entre otros dispositivos del Programa.
5| Las villas pueden ser definidas como barrios cuyos conjuntos de viviendas conforman una trama urbana irregular (no amanzanada) que presentan deficiencias en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo (Cravino, 2009). En la Ciudad de Buenos Aires existen 15 villas, 24 asentamientos y 2 núcleos habitacionales transitorios, donde residen aproximadamente 300 mil personas, es decir, casi el 10% de la población total de la Ciudad (ACIJ, 2016).
6| Se trata de una investigación realizada en el marco de una beca doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), cuyo resultado fue la tesis doctoral titulada “Del consumo al cuidado. Trayectorias de personas usuarias de pasta base/paco en villas de la Ciudad de Buenos Aires. Análisis desde una perspectiva interseccional” (2021).
7| Posteriormente, este Programa creó otras cooperativas de este tipo a nivel nacional, alcanzando a mayo de 2023 un total de 25 cooperativas.
8| Si bien la Cooperativa AUPA se encuentra inscripta como cooperativa de trabajo, en los hechos se define como una cooperativa social, en tanto su objetivo es la integración sociolaboral de personas ex usuarias de drogas. Sin embargo, no existe aún en Argentina legislación que regule este tipo de Cooperativas de interés social. En efecto, en 2017 se conformó a nivel nacional una Red de Cooperativas Sociales -de la que participa la Cooperativa AUPA-, con el objetivo de elaborar un marco normativo que reconozca la especificidad de las cooperativas sociales. En virtud de ello, en 2019 el INAES aprobó la Resolución N° 1/2019, que declara de interés a las cooperativas sociales y promueve la creación de una comisión asesora para evaluar el dictado de una legislación específica para este tipo de cooperativas en Argentina.
9| Si bien desde el Hogar de Cristo no se refieren a las tareas que realiza la Cooperativa como trabajos de cuidado sino que lo denominan como “acompañamiento”, en este artículo retomamos dicho concepto proveniente de las teorías feministas porque consideramos que describe mejor las actividades que allí se realizan.
10| Lo que representa un 70% del Salario Mínimo, Vital y Móvil que, a la misma fecha, está estipulado en $84.512.
11| Las ranchadas son construcciones precarias donde las personas en situación de calle se juntan a consumir drogas. Se localizan en general en intersticios urbanos de poca visibilidad: los bajo autopistas, las zonas cercanas a las vías del ferrocarril, los pasillos de las villas, etcétera
12| Además de la participación en la Cooperativa AUPA, el Hogar de Cristo ofrece a las personas que concurren otras posibilidades de inserción laboral, como la participación en cooperativas de trabajo vinculadas al mundo productivo (textil, panadería).
13| Las personas que concurren al Hogar de Cristo refieren de esta forma a la asistencia que les brindan allí.
14| SUBE es la sigla de Sistema Único de Boleto Electrónico, y consiste en una tarjeta que permite utilizar el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
15| Este libro forma parte de la colección bibliográfica elaborada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo para sistematizar la experiencia de los centros barriales a nivel nacional.
Bibliografía
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (2016) Urbanización de villas y asentamientos en Buenos Aires. Colección Es Nuestra la Ciudad N° 3. Buenos Aires: Autor.
Azparren, A. L. (2021) Del consumo al cuidado. Trayectorias de personas usuarias de pasta base/paco en villas de la Ciudad de Buenos Aires. Análisis desde una perspectiva interseccional, (Tesis doctoral no publicada). Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Batthyány, K. (2013) Perspectivas actuales y desafíos del sistema de cuidado en Uruguay. En L. Pautassi y C. Zibecchi (Comps.), Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura (pp. 385-408). Buenos Aires: Biblos.
Bauman, Z. (2009) Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo XXI.
Bayón, M. C. (2015) La integración excluyente. Experiencias, discursos y representaciones de la pobreza urbana en México. UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales. Bonilla Artigas Editores.
Camarotti, A. C. (2015) Experiencias comunitarias de cuidado y diversión en circuitos de música electrónica. En P.F. Di Leo y A.C. Camarotti (Dirs.), Individuación y reconocimiento. Experiencias de jóvenes en la sociedad actual (pp. 117-142). Buenos Aires: Teseo Press.
Comas d’Argemir, D. (2017) Cuidados, género y ciudad en la gestión de la vida cotidiana. En P. Ramírez Kuri (Coord.). La erosión del espacio público en la ciudad neoliberal. (pp. 59-90). México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
Cravino, M. C. (2009) Vivir en la villa: relatos, trayectorias y estrategias habitacionales. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Cresswell, T. (2010) Towards a Politics of Mobility. Environment and planning. D, Society and space, 28 (1): 17-31.
D’Alessandro, M. (2019) Economía feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Di Leo, P. F. y Camarotti, A. C. (2013) “Quiero escribir mi historia”. Vidas de jóvenes de barrios populares. Buenos Aires: Biblos.
Di Leo, P. F., Güelman, M. y Sustas, S. (2018) Sujetos de cuidado: escenarios y desafíos en las experiencias juveniles. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Grupo Editor Universitario.
Di Virgilio, M. M. y Perelman, M. (2014) Ciudades latinoamericanas. La producción social de las desigualdades urbanas. En: M. M. Di Virgilio y M. Perelman (Coords.), Ciudades latinoamericanas. Desigualdad, segregación y tolerancia (pp.9-26). Buenos Aires: CLACSO/ASDI
Dubet, F. (2015) ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario). Buenos Aires: Siglo XXI.
Epele, M. (2008) Privatizando el cuidado: desigualdad, intimidad y uso de drogas en el Gran Buenos Aires, Argentina. Antípoda, (6): 296-312
Esquivel, V., Faur, E., Jelin, E. (2012) Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el estado y el mercado. Buenos Aires: IDES/UNFPA/UNICEF.
Familia Grande Hogar de Cristo (2018) Itinerario, tomo I: Mirada y espiritualidad. Buenos Aires: Editorial Santa María.
Faur, E. (2019) El cuidado infantil en el siglo XXI: mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Buenos Aires: Siglo XXI.
Faur, E. y Pereyra, F. (2018) Gramáticas del cuidado. En: J. Piovani y A. Salvia (Coords), La Argentina en el Siglo XXI: cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual (pp. 497-534). Buenos Aires: Siglo XXI.
Fraser, N. (2000) ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era postsocialista. New Left Review, (1): 126-155.
Gherardi, N., Pautassi, L. y Zibecchi, C. (2013) Presentación. En: L. Pautassi y C. Zibecchi (Coords.), Las Fronteras del Cuidado. Agenda, derechos e infraestructura (pp 9-26). Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)/Biblos.
Güelman, M. (2015) “Entre nosotros nos cuidamos siempre”: consumos de drogas y prácticas de cuidado en espacios recreativos nocturnos. En: P.F. Di Leo y A.C. Camarotti (Dirs.), Individuación y reconocimiento. Experiencias de jóvenes en la sociedad actual, (pp. 143-170). Buenos Aires: Teseo.
Güelman, M. (2019) Entre la socialización y la individuación. Rehabilitación del consumo de drogas y procesos de conformación de individualidad de residentes y ex residentes de comunidades terapéuticas religiosas (Tesis de doctorado no publicada). Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Kaztman, R. (2001) Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos. Revista de la CEPAL, (75): 171-189.
López, E., Findling, L., Lehner, M. P., Venturiello, M. P., Ponce, M., Mario, S., Cirino, E. y Champalbert, L. (2015) Los cuidados en las familias. Senderos de la solidaridad intergeneracional. Argumentos. Revista de Crítica Social, (17): 238-256.
Martuccelli, D. (2007) Cambio de rumbo. La sociedad a escala del individuo. Santiago de Chile: LOM.
Miranda, A. y Alfredo, M. (2018) Políticas y leyes de primer empleo en América Latina: tensiones entre inserción y construcción de trayectorias. Revista de Ciencias Sociales, 31 (42): 79-106.
Navarro, F. M. y Rico, M. N. (2013) Cuidado y políticas públicas: debates y estado de situación a nivel regional. En: L. Pautassi y C. Zibecchi (Coords.), Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura (pp 27-58). Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)/Biblos.
OAD-SEDRONAR (Observatorio Argentino de Drogas)-(Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) (2012) La magnitud del abuso de pasta base-paco (PBC), patrones de uso y de comercialización en villas de la CABA. Buenos Aires: Autor.
OAD-SEDRONAR (Observatorio Argentino de Drogas)-(Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) (2023) Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado. Buenos Aires: Autor.
Pautassi, L. y Zibecchi, C. (2010) La provisión de cuidado y la superación de la pobreza infantil. Programas de transferencias condicionadas en Argentina y el papel de las organizaciones sociales y comunitarias. Santiago de Chile: CEPAL/UNICEF.
Pautassi, L. (2007) El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. Serie Mujer y Desarrollo (edición Nº 87). Santiago de Chile: CEPAL.
Pautassi, L. (2018) El cuidado como derecho. Un camino virtuoso, un desafío inmediato. Revista de la Facultad de Derecho de Mexico. Tomo LXVIII, (272): 717-742.
Ramírez, R. (2016) “Los tratamientos no siempre son iguales”. Experiencias, cuidados y vulnerabilidades de jóvenes ex consumidores de PB/Paco en centros de tratamiento del área Metropolitana sur de la Ciudad de Buenos Aires. (Tesis de maestría no publicada). Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Razavi, S. (2007) The political and social economy of care in the development context. Conceptual issues, research questions and policy options, gender and development programme. Ginebra: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.
Rodríguez Enríquez, C. (2013) Organización social del cuidado y políticas de conciliación: una perspectiva económica. En: L. Pautassi y C. Zibecchi (Coords.), Las Fronteras del Cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, (pp. 133-154). Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)/Biblos.
Rodríguez Enríquez, C. (2015) Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. Nueva Sociedad, (256): 30-44.
Sánchez Antelo, V. y Méndez Diz, A. M. (2015) Prácticas y sentidos de los riesgos: el autocuidado en los consumidores de drogas. Argumentos. Revista de Crítica Social, (17): 357-386.
Sanchís, N. (2020) Ampliando la concepción de cuidado: ¿privilegio de pocxs o bien común? En: N Sanchís (Comp.), El cuidado comunitario en tiempos de pandemia… y más allá (pp. 9-21). Buenos Aires: Asociación Lola Mora.
Skeggs, B. (2019) Mujeres respetables. Clase y género en los sectores populares. Buenos Aires: Ediciones UNGS.
Tapia, S. (2016) Salir, recorrer, permanecer. Movilidades cotidianas de jóvenes que realizan actividades artísticas y deportivas en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Argumentos. Revista de Crítica Social, (18): 367-394
Touzé, G. (2006) Saberes y prácticas sobre drogas. El caso de la pasta base de cocaína. Buenos Aires: Intercambios Asociación Civil y Federación Internacional de Universidades Católicas.
Venturiello, P. (2012) Itinerario terapéutico de las personas con discapacidad y mediaciones en el cuidado de la salud: la mirada de los familiares. Physis Revista de Saúde Coletiva, 22 (3): 1063-1083.
Venturiello, M. P.; Cirino, E. y Palermo, M. C. (2021) Protección social, políticas de cuidados y discapacidad para personas mayores: Argentina 2016-2020; Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Centro de Estudios Sociales y Políticos; Sudamérica; (14): 49-68.
Zibecchi, C. (2013a) Trayectorias asistidas. Un abordaje de los programas sociales en Argentina desde el enfoque de género. Buenos Aires: Eudeba.
Zibecchi, C. (2013b) Organizaciones comunitarias y cuidadoras: reconfiguración de responsabilidades en torno al cuidado infantil. En: L. Pautassi y C. Zibecchi (Coords.), Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, (pp. 317-352). Buenos Aires: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Biblos.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2024 Cuadernos Fhycs-Unju

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System