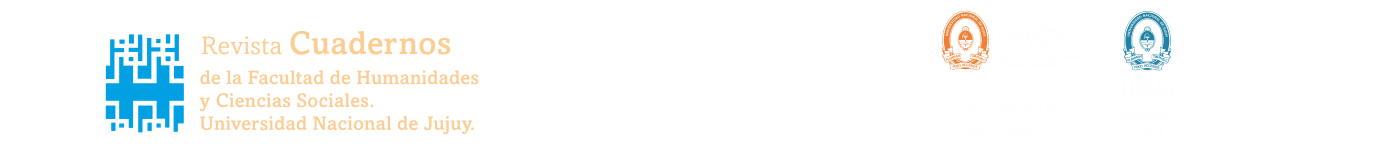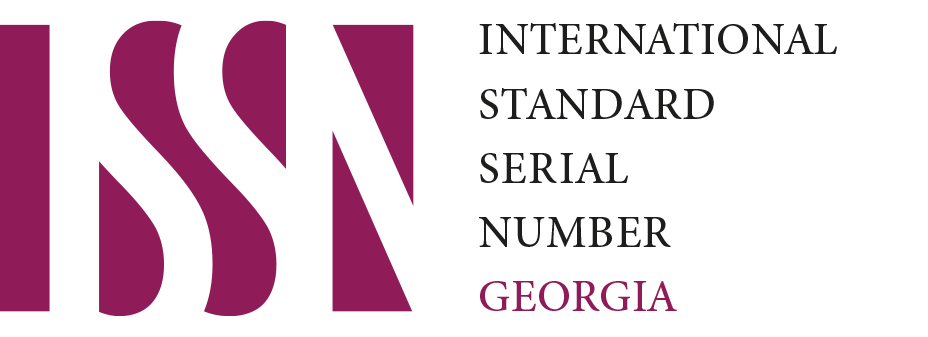Creer en tiempos de incertidumbre. Creencias, representaciones y prácticas de católicos, evangélicos y sin filiación religiosa durante la pandemia por covid-19 (Argentina, 2021)
Believing in times of uncertainty: Beliefs, representations, and practices of catholics, evangelicals, and the non-affiliated during the COVID-19 pandemic (Argentina, 2021)
Natalia Soledad Fernandez1
Recibido el 12/04/23
Aceptado el 13/12/23
*Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) / Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) Saavedra 15 - Piso 4 - Capital Federal - CP C1083ACA - Argentina.
Correo Electrónico:
nsfernandez@ceil-conicet.gov.ar
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7841-9889
Resumen
En 2020, la pandemia por covid-19 generó un escenario de máxima incertidumbre y desconcierto ante la crisis socio-sanitaria producida por la rápida propagación del virus SARS-CoV-2. Este artículo se propone conocer y comprender las creencias, representaciones y prácticas de distintos sectores de la ciudadanía argentina durante la pandemia por covid-19, a partir del análisis cualitativo de 142 entrevistas semi-estructuradas realizadas en distintas regiones. Encontramos que las creencias religioso-espirituales facilitaron la transmutación del dolor y la incomprensión en relativas certezas y esperanzas y no se registraron nuevas filiaciones o desafiliaciones religiosas. Las actividades religiosas y espirituales realizadas en los hogares informaron sobre importantes niveles de participación e interés de los sujetos por establecer un vínculo con Dios o con un plano trascendente como soportes terapéuticos. La oración predominó como práctica entre católicos, evangélicos y sin filiación religiosa. En cuanto a las actitudes sobre la vacunación, las creencias religiosas no constituyeron una variable a considerar al momento de aceptar o no aplicarse la vacuna. Entre la ciudadanía predominó una confianza en los avances de la ciencia y en los cuidados de sus comunidades para evitar contagiarse del virus. Finalmente, los vínculos con seres queridos y la articulación entre comunidades religiosas, organizaciones sociales, políticas y estatales y las redes vecinales para realizar actividades solidarias, consolidaron un tejido que sostuvo a los sujetos en distintos territorios durante los momentos más críticos de la pandemia.
Palabras Clave: Argentina, creencias, covid-19, pandemia, religión, sociedad.
Abstract
In 2020, the COVID-19 pandemic created a scenario of utmost uncertainty and confusion due to the socio-health crisis caused by the rapid spread of the SARS-CoV-2 virus. This article aims to know and comprehend the beliefs, representations, and practices of various sectors of the Argentine citizenry during the COVID-19 pandemic, based on the qualitative analysis of 142 semi-structured interviews conducted across different regions. We found that religious-spiritual beliefs facilitated the transmutation of pain and misunderstanding into relative certainties and hopes, and no new religious affiliations or disaffiliations were recorded. The religious and spiritual activities carried out in homes showed significant levels of participation and interest by individuals in establishing a connection with God or a transcendent plane as therapeutic supports. Prayer was the predominant practice among Catholics, Evangelicals, and those without religious affiliation. Regarding attitudes toward vaccination, religious beliefs were not considered a factor when deciding whether to accept or reject the vaccine. Among the citizenry, there is a predominant trust in the advances of science and in the precautions of their communities to avoid infection from the virus. Finally, the connections with loved ones and the coordination between religious communities, social, political, and state organizations, and neighbourhood networks to perform solidarity activities, consolidated a support network that sustained individuals across different territories during the most critical moments of the pandemic.
Keywords: Argentina, beliefs, covid-19, pandemic, religion, society.
Introducción
En 2020, la pandemia por covid-19 generó un escenario de máxima incertidumbre y desconcierto ante la crisis socio-sanitaria producida por la rápida propagación del virus SARS-CoV-2. Este fenómeno constituyó un momento bisagra en la historia de la humanidad y del siglo XXI al transformar ampliamente la vida cotidiana de las personas en la sociedad global. Si bien, unió a las sociedades en su condición humana y limitada ante un virus desconocido, los sujetos experimentaron esta situación de distintos modos según su posición en la estructura social, sus identificaciones políticas, de género, religiosas, territoriales, entre otras. En este contexto, los problemas sociales preexistentes se intensificaron, poniendo en evidencia distintos modos de subsistencia.
A su vez, las creencias y representaciones de la población habilitaron distintas interpretaciones y cosmovisiones para (sobre)vivir en una sociedad atravesada por ansiedades, miedos, traumas y duelos que debían afrontarse. En Argentina, las religiones y otras instituciones sociales desempeñaron un rol fundamental al respecto, en tanto aliviaron, contuvieron, acompañaron y brindaron esperanzas a los sujetos en pos de reconstruir un nuevo escenario social.
En las distintas etapas de la pandemia, especialistas religiosos (sacerdotes, pastores, religiosas y religiosos) difundieron las medidas sanitarias decretadas por el gobierno nacional, ofrecieron ayuda social mediante la hospitalización de personas enfermas, abrieron comedores y brindaron contención psicológica y emocional (Flores, 2020; Giménez Béliveau, 2021b; Fernandez y Berardi Spairani, 2021; Irrazábal, 2021; Mosqueira y Carnival, 2020; Mosqueira y Esquivel, 2021). Además, debido a las limitaciones de reunión durante las etapas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), las comunidades religiosas de distintas regiones de Latinoamérica ofrecieron nuevas formas de sociabilidad virtual (Flores, 2020; Meza, 2020; Giménez Béliveau; 2021b). Las modalidades que adquirieron los procesos de sacralización de los espacios y la reconfiguración de las prácticas socio-religiosas durante la pandemia pusieron “en jaque las formas convencionales en las que entendíamos la dimensión sagrada del espacio, la producción de espacios sagrados y el vínculo sagrado/profano a partir de prácticas socio-espaciales” (Flores, 2020: 53). El catolicismo ofreció propuestas institucionales a las demandas de apoyo emocional de los creyentes durante la ASPO del año 2020, entre las que se destacaron el bienestar, el procesamiento del duelo y el manejo de las emociones, forjando una religiosidad doméstica “en los límites de la institución” (Giménez Béliveau, 2021b). Asimismo, los rituales y vínculos comunitarios on-line facilitaron el crecimiento de las comunidades religiosas a través de proyectos de evangelización, dando lugar a espacios transnacionales innovadores “en línea con la política ideológica, teológica y eclesiástica de las comunidades […] y de la Iglesia latinoamericana desde que el catolicismo desembarcó en esta tierra” (Giménez Béliveau, 2021b: 13).
Las dinámicas de confinamiento por COVID-19 también fueron estudiadas en comunidades evangélicas de modo colaborativo entre científicos y miembros de la sociedad civil (Mosqueira y Carnival, 2020). Respecto al origen de la pandemia, los autores observan que los/as evangélicos/as complementaron explicaciones científicas y espirituales, experimentaron sentimientos de malestar como el resto de la población argentina pero también una mirada esperanzadora de la situación. Además, las prácticas religiosas por medios virtuales brindaron bienestar y acompañamiento a los fieles durante la pandemia.
Ampliando la mirada hacia distintas tradiciones religiosas, Mosqueira y Esquivel (2021) indagaron sobre la relación entre diversidad religiosa y pandemia a partir de una investigación realizada a comunidades de fe y personas sin filiación religiosa en Argentina. Los autores abordan las creencias sobre el virus, las vacunas, las medidas sanitarias, las fuentes de información y el rol de la fe y las actividades que ofrecieron las comunidades religiosas durante la emergencia sanitaria. Por su parte, Irrazábal (2021) estudió los problemas de salud mental (trastornos de ansiedad, depresión), alergias y problemas cutáneos de los y las argentinas durante la pandemia y afirmó que estos padecimientos “alcanzaron similares proporciones entre católicos, ateos, agnósticos y sin filiación religiosa y se registran en menor medida entre los evangélicos” (Irrazábal, 2021: 10).
En Colombia y en distintos países latinoamericanos, se duplicó la oferta religiosa por medios virtuales. Sin embargo, de ello no se derivó la demanda de los fieles sino que el género y la frecuencia de participación de los creyentes antes de la pandemia explicaron la intensificación de las prácticas religiosas durante la pandemia (Meza, 2020). Asimismo, el avance del coronavirus acentuó líneas de tensión pre-existentes en la Iglesia Católica, en torno a una disputa por legitimar una voz en la sociedad. Da Silveira (2020) observó un intenso conflicto al interior del catolicismo entre valores y cosmovisiones de grupos alineados ideológicamente con el gobierno brasileño de Bolsonaro y grupos defensores de las medidas sanitarias, la igualdad y la justicia social de población indígena y empobrecida. Esto le permitió al autor indagar sobre las incidencias de la religión en la esfera pública en el contexto de pandemia.
En el marco del Proyecto “Identidades, experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la postpandemia: un estudio multidimensional sobre las incertidumbres, odios, solidaridades, cuidados y expectativas desiguales en todas las regiones de Argentina”2, nos propusimos abordar distintos ejes temáticos vinculados a la pandemia y la postpandemia en Argentina. Durante el proceso de investigación nos enfrentamos con desafíos epistemológicos. Por un lado, éramos parte del problema estudiado y fuimos atravesados/as por las transformaciones sociales derivadas de la pandemia en sus dimensiones laborales, familiares, vinculares, de salud, entre otras, del mismo modo que los sujetos que formaron parte de la investigación. Esta complejidad requirió de un ejercicio constante de reflexividad para pensar, abordar, analizar y producir los temas de estudio. Por otro lado, los instrumentos de investigación utilizados (entrevistas, encuestas y grupos focales) debieron ajustarse a formatos virtuales durante los primeros meses del 2021 debido a las altas probabilidades de contagio por covid-19 y a los temores que ello generaba entre los/as investigadores/as y quienes participaron de la investigación.
Durante el año 2021 la postpandemia era un horizonte en lenta construcción, aunque no por ello concebido como una vuelta definitiva a una “normalidad” preexistente. Las sociedades, del modo en que fueron comprendidas hasta la llegada del covid-19 se han transformado, trastocando las percepciones sobre los modos de vincularse, conocer y concebir la vida social en sus múltiples dimensiones. Ante la relativa apertura de espacios públicos, según los contagios y muertes asociadas al virus y los efectos de la pandemia en la economía nacional e internacional, los/as argentinos/as experimentamos un fuerte agobio. En paralelo, el inicio de la campaña de vacunación generó una relativa estabilidad sanitaria y alivio social para gran parte de la población. Aunque, también emergieron nuevos temores entre algunos sectores sociales respecto a la producción de las vacunas, basados en teorías de amplia difusión mediática y virtual (Viotti, 2020; Giménez Béliveau, 2021a; Berardi Spairani y Fernandez, 2021).
A partir del proyecto nos interesó indagar en una serie de problemas vinculados a esta coyuntura para comprender cómo distintos sectores de la ciudadanía argentina experimentaron la pandemia en la dinámica colectiva. Esta investigación se propuso contribuir al conocimiento y la comprensión de las diversas identidades, creencias y representaciones argentinas en el contexto de pandemia de un modo profundo y respetuoso.
En línea con las valiosas investigaciones relevadas, en este artículo nos proponemos abordar la relación entre el contexto de pandemia y las creencias, representaciones y prácticas de personas católicas, evangélicas y sin filiación religiosa (espirituales sin religión, ateos y agnósticos). Los objetivos son: 1) Reconstruir y analizar las identificaciones religiosas y las creencias de los sujetos durante la pandemia, 2) Indagar la influencia del contexto de pandemia en las creencias e increencias, 3) Investigar las formas en que las personas afrontaron su vida cotidiana en dicho contexto, 4) Conocer las representaciones sobre el origen del covid-19 y las actitudes ante la vacunación y 5) Reconstruir las percepciones sobre las redes de solidaridad en distintos territorios.
El artículo se organiza en cuatro apartados. La introducción incluye el problema de investigación, los antecedentes y objetivos. Luego, se presenta el abordaje metodológico y en los apartados siguientes se exponen los resultados, interpretaciones y análisis para finalizar con las conclusiones.
Materiales y método
Esta investigación se realizó desde un abordaje cualitativo para “recuperar los sentidos que los sujetos otorgaron a sus creencias y acciones en su vida cotidiana durante la pandemia, describiendo qué sintieron, pensaron, expresaron y valoraron en la interacción social” (Sotolongo Codina y Delgado Díaz, 2006: 202).
Se utilizaron entrevistas semi-estructuradas para desarrollar un “diseño flexible de investigación en el cual los sujetos ocuparan un lugar protagónico” (De Toscano Tonon, 2009: 64). Esta técnica se comprende como un encuentro entre sujetos en el cual se busca descubrir subjetividades (De Toscano Tonon, 2009) mediante “la recolección de un conjunto de saberes privados, la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia del sujeto entrevistado” (Alonso, 1999: 228). En este encuentro, “la palabra es el vector vehiculizante principal de una experiencia personalizada, biográfica e intransferible” (Alonso, 1999: 28).
El artículo se basa en el análisis de 142 entrevistas semi-estructuradas realizadas entre abril y mayo de 2021 en todas las regiones geográficas de Argentina (Área Metropolitana de Buenos Aires, Centro, Cuyo, Noroeste, Noreste y Patagonia). La muestra se compone de 95 personas católicas, 25 evangélicas y 22 sin filiación religiosa (espirituales, ateas y agnósticas)3. Se excluyeron de la muestra a personas de otras religiones. Del total de entrevistados, 73 son mujeres y 69 hombres, 22 son adultos mayores (65 años y más), 39 son adultos (45-64 años), 49 son jóvenes-adultos (30-44 años de edad) y 32 son jóvenes (16-29 años)4. Para este trabajo se seleccionó un corpus de las entrevistas más significativas para dar cuenta de los objetivos propuestos.
Entre algunos/as entrevistados/as se registró un grupo de participación activa en espacios eclesiales, otro que incorporó rituales institucionales religiosos en sus hogares junto a sus familias, individualmente o por cuenta propia y otro que no realizó ninguna de las prácticas previamente mencionadas. De forma que, la ritualidad religioso-espiritual aparece de distintas maneras en relatos que refieren a las memorias de los sujetos sobre sus propias experiencias durante el primer año de pandemia (2020), sus percepciones e identificaciones durante el año 2021 y sus prospecciones a futuro en diversos contextos.
Debido a las limitaciones para reunirse decretadas por el gobierno nacional ante el aumento de casos de coronavirus, las entrevistas se realizaron de manera virtual a través de las plataformas Zoom y Meet, luego de un primer contacto con las/os entrevistados mediante llamadas telefónicas donde se explicitaron los objetivos y alcances del proyecto.
Los y las investigadoras desconocíamos a nuestros/as entrevistados/as al momento de realizar las entrevistas. En este sentido, el primer encuentro mediado por la pantalla resultó algo disruptivo durante los primeros minutos, tanto para los/as como investigadores/as como para quienes amablemente accedían a ser entrevistados/as. Sin embargo, luego de comentar en una segunda instancia los objetivos de la investigación de manera virtual, referir a la pertenencia universitaria y a los alcances del proyecto para conocer a la sociedad argentina durante la pandemia y establecer un vínculo con los sujetos, se logró el rapport necesario para profundizar sobre los ejes estudiados. Las personas accedieron en su mayoría a grabar las entrevistas y a encender sus cámaras para interactuar con los y las investigadores/as.
Las entrevistas se realizaron a partir de una guía de pautas en base a un muestreo intencional que consideró dimensiones sociodemográficas (edad, región, sexo-género, religiones), garantizando una distribución federal. Las mismas fueron analizadas y codificadas en base a los siguientes temas: 1) Identificaciones religiosas y creencias, 2) Afrontamiento de la vida cotidiana en pandemia, 3) Prácticas religiosas, 4) Representaciones sobre el origen del covid-19, 5) Percepciones sobre la vacunación, 6) Lazos de solidaridad y valoración de instituciones sociales, religiosas y políticas durante la pandemia.
Resultados y discusión
Filiaciones, identificaciones y creencias religiosas
Las formas en que las y los argentinos se identificaron en términos religiosos permitieron indagar sobre una diversidad de representaciones, experiencias y posicionamientos respecto a las religiones y ofrecieron un panorama sobre los sentidos y el lugar que ocupó la fe en la vida cotidiana de las personas durante la pandemia.
En este trabajo, utilizamos el concepto identificaciones religiosas “para resaltar el carácter situado, contingente y relacional de las identidades religiosas, en tanto productos de la interacción social permanente de los sujetos y no como meras esencias internas a las personas” (Frigerio, 2018: 7). En este sentido, la identificación (o desidentificación) de una persona con una religión está relacionada a una respuesta del sujeto por el “quién soy yo” y/o a formas en cómo son clasificados por otros:
“[…] no informa sobre el lugar que ocupa el ser “católico” [“ateo” o “evangélico”] para actuar colectivamente en beneficio de un grupo (identidad colectiva), ni si esa identificación tiene alguna relevancia para su identidad personal (su self) y tampoco informa sobre sus creencias” (Frigerio, 2018: 7).
Sin embargo, es posible profundizar en esas dimensiones al recuperar los sentidos subyacentes a esas identificaciones que responden a la identidad social de los sujetos.
En los relatos de las y los entrevistados se registraron herencias, valores y tradiciones religiosos (Fernandez, Berardi Spairani y Lago, 2021) así como también cuestionamientos a “especialistas religiosos” (papa, sacerdotes, obispos y pastores). Entre las identificaciones religiosas encontramos, en primer lugar, a católicos y evangélicos, cuya heterogeneidad es importante resaltar, en especial, al interior del mundo católico. En segundo lugar, se encuentran los espirituales, ateos y agnósticos que conforman el grupo de personas sin filiación religiosa.
Entre las y los católicos observamos las denominaciones “católica no muy practicante”, “católico cuestionador”, “católica apostólica romana”, “católica espiritual sin necesidad de ir a la Iglesia”. En línea con el estudio realizado por De la Torre y Zuñiga Gutiérrez (2020) para el caso mexicano, en este trabajo se observa una diversidad de perspectivas al interior de las tradiciones religiosas y por fuera de ellas y distintos modos de apropiación religiosa.
En el mundo evangélico predominaron las nominaciones “evangélica de cuna” y “cristiano” que refieren a tradiciones familiares evangélicas que confieren una centralidad a la figura de Cristo (Lago, 2013; Mosqueira, 2014) y un distanciamiento de la Iglesia católica.
Entre los espirituales se destacaron las referencias “sin religión, pero con creencias y espiritualidad”, “con creencias, fe y espiritualidad”, “espiritual sin pertenencia religiosa”. Y entre ateos y agnósticos, las menciones “profundamente ateo”, “en un punto intermedio entre el ateísmo y el agnosticismo”, “sin religión” y “totalmente descreído”.
La pregunta por la identificación con alguna religión, creencia o espiritualidad permitió captar a católicos y evangélicos que se sentían parte de y/o representados por los mandatos y dogmas de las Iglesias y otros que no, más allá de su filiación religiosa y tensiones entre los conceptos de religión y espiritualidad que remiten a un rechazo de la institución Iglesia. En palabras de Ceriani Cernadas (2013: 11), “el status polivalente de la categoría ‘religión’ así como también su par ‘espiritualidad’, sus sentidos y usos ‘están sujetos a la contingencia de los contextos históricos, institucionales e ideológicos que la misma transita’”.
Quienes se identificaron con las iglesias católica y evangélica compartían su socialización en espacios religiosos, la transmisión familiar de la fe cristiana (por línea materna), se consideraban personas “muy creyentes” (evangélico, 71 años, Córdoba), “esencialmente cristianos” (católico, 73 años, La Plata) o “muy espirituales” (católica, 47 años, Avellaneda) y destacaron su creencia en Dios como “una guía” que orientaba sus vidas antes y durante los años de pandemia. En tal sentido, una católica señaló: “Yo practico la religión católica, creo en un único Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. En esas tres personas yo creo y en María, porque María es una de mis apoyos” (Mendoza, 67 años). Y una evangélica: “Si, si, somos muy creyentes toda la familia, vamos a una Iglesia evangélica y participamos mucho de las cosas de la Iglesia, después otros hijos van a otra iglesia y mi yerno es hijo del pastor de otra Iglesia [...]” (Córdoba, 71 años).
La identificación de los católicos con la Iglesia no necesariamente se reflejó en sus prácticas religiosas. Como han demostrado otras investigaciones, la mayoría de los católicos no participan de espacios eclesiales, creen “a su manera” o por cuenta propia (Parker 2005; Giménez Béliveau, 2013; Cipriani, 2017). Es decir, en especial rezan y piden a Dios cuando lo necesitan, ante circunstancias difíciles de sus vidas (miedo, incertidumbre, enfermedades y muertes).
Desde la sociología del catolicismo se reconoce como “católico practicante” a quien frecuenta misas o grupos eclesiales (Le Bras, 1931; Julia, 2006). Sin embargo, distintos rituales o gestos como los rezos a Dios, la Virgen María, Jesucristo o rituales religiosos del calendario litúrgico realizados en los hogares (de manera familiar o individual), la confección de altares domésticos, las cadenas de oración, los rezos del rosario, el uso de agua bendita o persignarse ante materialidades sagradas, sugieren una centralidad de las prácticas católicas, alejadas de la orientación de líderes religiosos, que se fortalecieron en el contexto de pandemia debido a las limitaciones de reunión y circulación aunque existían previamente (Flores, 2020; Giménez Béliveau, 2021b; Meza , 2020).
En este trabajo comprendemos como “católicos practicantes” a quienes realizaron distintas actividades religiosas en espacios institucionales católicos o por fuera de ellos, siempre ligados a la Iglesia Católica, sus rituales y/o sus dogmas mediante un hilo de memoria que recrea permanentemente a la institución (Hervieu-Léger, 1996) y construye una comunidad imaginada con dimensiones globales durante el contexto de pandemia. Al respecto, entendemos que “las fuerzas religiosas a las que se dirigen los cultos individuales no son más que formas individualizadas de fuerzas colectivas” (Durkheim; 1982: 470)
Además, es importante señalar cómo en el caso de creyentes que no realizaron las prácticas mencionadas, la creencia fue una dimensión considerable, ya que se instituyó como un marco simbólico y les facilitó la comprensión de diversas situaciones experimentadas en sus vidas cotidianas. En este sentido, la religión “no es solamente un sistema de prácticas sino también un sistema de ideas cuyo objeto es expresar el mundo” (Durkheim, 1982: 462). De este modo, la creencia fue un soporte para transitar la vida, la enfermedad y la muerte y otorgó sentidos trascendentes que favorecieron la transmutación del dolor y de la incomprensión de la crisis socio-sanitaria en relativas certezas y esperanzas.
A diferencia del catolicismo, la creencia en el evangelismo es, por lo general, indisociable de la práctica y la observancia de la fe (Algranti, Carbonelli y Mosqueira, 2020).
Además, encontramos un grupo mayoritario de católicos y un grupo minoritario de evangélicos que no se identificaron con los mandatos y dogmas de sus iglesias. Sin embargo, se reconocieron como integrantes del catolicismo y del evangelismo al estar bautizados, creer en Dios y practicar la religión en distintas etapas de sus vidas, destacando la identidad social (no personal ni colectiva) que las religiones representaban para ellos. En sus propias palabras:
“Me criaron como católico, pero no estoy a favor de la institución. Sí creo que hay una deidad, una energía que fluye e influye también, pero no practico ninguna religión” (católico, 29 años, CABA).
“Actualmente no me siento identificado con alguna religión, creo en Dios, sí, pero para estar en una religión hay que tener mucha fe, una fe fuerte, y yo no la tengo” (evangélico, 41 años, Chaco).
Los espirituales sin afiliación religiosa afirmaron creer en la reencarnación, el reiki, las constelaciones familiares, los registros akáshicos y las energías (Fernandez, Berardi Spairani y Lago, 2021). Estas personas estaban desvinculadas de las religiones por considerarlas “estructuras limitantes” de su desarrollo espiritual. Para ellas, la espiritualidad constituye una “filosofía de vida trascendente y revelada divinamente” desde la propia experiencia subjetiva y experiencial (Ceriani; 2023: 17, 19). A su vez, la espiritualidad incluye un “sesgo autonómico al reemplazar al término religión que remite a relaciones institucionales y creencias compartidas” (Carozzi, 2000: 107).
Entre los ateos y agnósticos, algunos fueron bautizados en el catolicismo y se definieron en un punto intermedio “entre el ateísmo y el agnosticismo” aunque no se desafiliaron de la religión. En la muestra seleccionada, se observaron dos grupos entre ateos y agnósticos, 1) quienes reconocieron que el viraje desde el catolicismo hacia el “ateísmo-agnosticismo” se produjo al cuestionar sus creencias durante su formación universitaria y 2) quienes nunca se afiliaron a religiones, del mismo modo que sus progenitores:
“Mis papás tampoco tenían [religión], mi mamá sí, cuando era chiquita mi abuela la había hecho católica, estaba bautizada, hizo la primera comunión, pero después la confirmación no la quiso hacer, no se casaron por Iglesia tampoco y mi papá tampoco tenía ninguna religión. Entonces a nosotros cuando nos criaron, no nos bautizaron y nos dijeron ‘el día de mañana si quieren hacerse de una religión lo pueden elegir’. Así que nunca tuvimos [religión], mi marido tampoco, le pasó lo mismo. Sus papás sí estuvieron bautizados, pero decidieron criarlo a él sin ninguna religión y bueno, es como que uno se junta también y a mis niños no los tengo bautizados y no tienen ninguna religión tampoco” (atea, 39 años, Rosario).
Este aspecto señala una preponderancia en la transmisión de las religiones por parte de madres/padres y otros familiares adultos a los más jóvenes (Giménez Béliveau y Mosqueira, 2011; Puglisi, 2015; Giménez Béliveau, 2016; Fernandez, 2020; Zaros et al. 2020) aunque ello no implique necesariamente la posterior identificación de los sujetos con una religión en otros momentos de sus vidas. A su vez, en los últimos años se observa la transmisión de otras creencias entre madres/padres e hijos, alejadas de los formatos institucionales religiosos que habilitan la libertad de elección religiosa de los sujetos desde su mayoría de edad. Este proceso puede comprenderse a partir del concepto de desecularización (Berger, 2012) que habilita la emergencia de una pluralidad de creencias, valores y estilos de vida en las sociedades modernas.
También se registraron límites identitarios porosos entre católicos y espirituales sin religión. Algunos católicos se autopercibieron como “católicos-espirituales”, delimitando de ese modo su cercanía con el catolicismo a partir de una valoración de la espiritualidad pero también su distanciamiento de la institución. Por su parte, ateos y agnósticos que estaban afiliados al catolicismo y fueron socializados en la religión, se reconocieron como “alejados de la religión” al momento de ser entrevistados. De acuerdo con Ceriani Cernadas (2013: 16), “la negación o alejamiento de las religiones se plantea en tanto se infiere en el término (religión) una inherente voluntad de poder, […]”. En este sentido, la religión se comprende como una “imposición ideológica, siendo entonces sus connotaciones dogmáticas las que prevalecen en el rechazo” (Ceriani Cernadas, 2013: 16). A su vez, esta percepción está relacionada a “[…] un específico entramado social y político, como así también a su posición particular en el espacio del dinámico campo religioso argentino” (Ceriani Cernadas, 2013: 16).
Las representaciones de los entrevistados sobre su religiosidad se basan en referencias a personas de sus núcleos sociales que consideraban religiosas por su frecuente asistencia al culto. Estas representaciones se corresponden con la característica asociada tradicionalmente a la categoría “practicante”, tanto desde los estudios de sociología de las religiones como desde los actores religiosos. Sobre este punto, una católica se autodefinió como “no tan practicante” (45 años, Misiones) aunque rezaba el rosario en familia con periodicidad durante la pandemia y pedía a Dios diariamente por la salud de sus seres queridos. Y una mujer evangélica del partido de San Martín, comentó que no realizaba ninguna práctica pero luego mencionó que oró durante la pandemia y que siempre oraba en familia (28 años, San Martín, AMBA).
Las transformaciones observadas en las dinámicas familiares en el contexto de pandemia permitieron asimismo relevar distintas producciones sagradas desplegadas por los sujetos en sus espacios privados. Estas son indicadores centrales para registrar las religiosidades y espiritualidades de los creyentes que no se ajustaron a los formatos habituales reproducidos al interior de instituciones religiosas y que, de todas formas, refieren a importantes niveles de participación. En palabras de Frigerio (2018: 20):
“[…] las maneras de relacionarse con los seres suprahumanos tienen complejas repercusiones sobre concepciones nativas acerca de la salud, la justicia, las relaciones de género, la política, las relaciones con el poder y los poderosos, la conflictividad o solidaridad en los lazos sociales”.
Asimismo, las distintas formas de relación con “seres suprahumanos” afectan dimensiones de la existencia de los sujetos, aparte de las consideradas como religiosas (Frigerio, 2018). Más allá de la filiación religiosa y del pasaje por rituales de iniciación religiosa (en especial, bautismos en el catolicismo y evangelismo), los sujetos se vinculan a las religiones de manera amplia y flexible a lo largo del tiempo.
Influencia de la pandemia en las creencias
Durante los dos primeros años de pandemia, católicos, evangélicos y espirituales sin religión mantuvieron sus creencias y se aferraron a ellas. Por lo que, no se observaron desafiliaciones ni pasajes hacia otras religiones (Fernandez y Berardi Spairani, 2021) y entre ateos y agnósticos tampoco se registraron conversiones religiosas.
Al considerar la influencia de la pandemia en las creencias se observaron dos grandes grupos. Por un lado, quienes admitieron que la pandemia influyó favorablemente en sus creencias, ya que, el aislamiento y el distanciamiento les permitieron aferrarse más a Dios, Jesucristo y la Virgen María al incrementar y/o reafirmar sus creencias y prácticas religioso-espirituales de una manera más intensa respecto a la etapa pre-pandémica. Quienes incrementaron su fe, se sintieron contenidos, aliviados y redujeron la ansiedad y el estrés. Otros se aferraron a sus creencias ante la enfermedad y muerte de sus seres queridos, pidieron a Dios por la finalización de la pandemia, la protección de familiares, la conversión de personas (en el caso de creyentes insertos en comunidades religiosas) y ante el temor que a ciertos adultos mayores les generaba su cercanía con la muerte durante los primeros meses de pandemia5. En menor medida, algunos cuestionaron que Dios no los había ayudado ante la falta de trabajo y las adversidades que experimentaron, aunque, luego de una instancia de reflexividad optaron por mantener su fe.
Por otro lado, un grupo mayoritario reconoció que la pandemia no influyó en sus creencias o en su descreimiento. En esta línea, algunos católicos y evangélicos destacaron sus creencias de manera incondicional, a las que se aferraban “tanto en los momentos buenos como en los difíciles”, más allá de la pandemia:
“Yo creo que uno a la fe la tiene que tener siempre. Yo siempre tuve fe en todo, yo siempre creí mucho en Dios, ahora [durante la pandemia] o cuando me tocó transcurrir la carrera o cosas, siempre estuve apoyándome, siempre fui muy creyente. Desde mi punto de vista no hizo falta creer por demás [durante la pandemia], siempre creí” (católico, 27 años, San Martín).
“[…] en cualquier momento de crisis o de alegría siempre estamos con Dios presente, no solamente cuando la estás pasando mal. Cuando hay cosas para alegrarse, un cumpleaños, una mejoría de salud de alguien damos gracias a Dios por eso, y cuando estamos pasando el tema de pandemia, pedirle a Dios que te esté acompañando, que te fortalezca, que te de fe, que te ayude a salir de esto, que no se te haga tan difícil de estar con una situación de vida distinta a la que veníamos llevando, no?” (evangélico, 71 años, Córdoba).
Si desagregamos el primer grupo (para quienes la pandemia influyó en sus creencias), observamos que una parte importante se aferró a Dios y acrecentó su fe ante la muerte de personas mayores y la enfermedad de familiares por causas distintas al coronavirus. Entre quienes la pandemia influyó en sus creencias, incrementaron sus prácticas religiosas ante la incertidumbre y el temor que les generaba la pandemia.
Un grupo de católicos rezó a Dios por cuenta propia (sin necesidad de asistir a la Iglesia ni participar de misas virtuales) para pedir protección y ayuda ante el covid-19 y otro, participó de grupos virtuales de oración y de misas por la recuperación de enfermos y fallecidos.
Entre los evangélicos, un poco más de la mitad afirmó que la pandemia influyó en sus creencias. Se aferraron a su fe y a Dios para contenerse, protegerse y pedir por la conversión de otras personas y la finalización de la pandemia e incrementaron sus prácticas religiosas. Tal como indicaron un evangélico y una católica, la fe “sirvió como escudo psicológico y espiritual en el sentido en que me sentí muy protegido” (evangélico, 43 años, Rosario), “Creo que me aferré más a Dios, a estar más en comunión con él, al no podernos reunir como nos reuníamos en las iglesias” (católica, 53 años, La Pampa).
La mayoría de las personas católicas, evangélicas o espirituales sin religión destacaron su creencia y confianza en Dios, a quien consideraron que intervino para proteger y/o sanar a sus seres queridos, mantener sus trabajos y acompañarlos. Algunos de ellos manifestaron que durante la pandemia sus vidas estuvieron “en manos de Dios” (evangélica, 77 años, La Rioja) a quien consideraban como “un ser superior, omnipresente y omnipotente” (evangélica, 39 años, Misiones), un “ser amoroso” (evangélico, 36 años, CABA) cuya entidad experimentaban mediante oraciones y rezos y como una “energía universal” (católico, 36 años, Quilmes) que “fluye” (católico, 29 años, Córdoba) en sus vidas.
Además, para la mitad de los entrevistados las creencias religiosas y espirituales les permitieron afrontar sus vidas cotidianas, asimilar y transitar los meses de aislamiento social, operaron como fuentes de protección y de apoyo emocional, psicológico y espiritual ante la incertidumbre y el temor que les causaron la pandemia, los contagios y las muertes por coronavirus. Las creencias en la existencia de Dios: “[...] no dudé de que existe Dios, eso es lo que creo que me ha mantenido en pie” (católica, 53 años, La Pampa), en que “hay vida después de la muerte” (evangélica, 75 años, Córdoba), en que “Dios nos ayuda y va a solucionar los problemas” (evangélica, 28 años, San Martín) y en que “la pandemia es una lección de vida” (católica, 53 años, La Pampa) les otorgaron a muchas personas confianza para sobrellevar sus vidas cotidianas, las sostuvieron y tranquilizaron en “momentos difíciles” (evangélico, 71 años, Córdoba) como el encierro, la dificultad para reunirse y las adversidades ante el covid-19.
Vida cotidiana, vínculos y prácticas
Para sobrellevar la vida cotidiana en pandemia, los creyentes fortalecieron su fe mediante prácticas religiosas y espirituales desde formatos virtuales y presenciales, según las habilitaciones y restricciones dispuestas por el gobierno nacional durante las etapas de aislamiento y distanciamiento que fueron reforzadas por “especialistas religiosos” (obispos, religiosos/as, sacerdotes y el papa) en comunicados públicos y celebraciones comunitarias (Flores, 2020; Mosqueira y Carnival, 2020; Fernandez, Berardi Spairani y Lago, 2021; Giménez Béliveau, 2021b).
Al observar las opiniones de los entrevistados sobre la asistencia presencial a templos y espacios religiosos durante la pandemia, la mayoría manifestó su acuerdo sobre esta posibilidad siempre que se cumplieran los protocolos y cuidados necesarios para evitar los contagios del virus. Quienes no acordaron con la presencialidad en dichos espacios, a los que tampoco asistían, manifestaron su consideración y comprensión respecto a quienes precisaban de encuentros sociales mediados por la fe como estrategias de sostenimiento o evasión ante la crisis social. En algunos casos, los entrevistados no comprendían las manifestaciones de los creyentes y consideraban innecesarias las reuniones presenciales por motivos religiosos o espirituales. Al respecto, afirmaron que las reuniones se trataban de actividades “prohibidas” (católica, 53 años, La Pampa) debido a los contagios, del “incumplimiento a los gobernantes” (evangélica, 75 años, Córdoba) o de una “práctica religiosa innecesaria” (evangélica, 19 años, Avellaneda) que podía realizarse en los hogares mediante formatos virtuales. Un grupo reducido focalizó sus críticas hacia iglesias evangélicas de sus barrios que no se ajustaban a los protocolos establecidos. De este modo, trasladaban experiencias minoritarias a toda la población evangélica. En estos casos, las personas desconocían que la mayoría de los templos e Iglesias se ajustaron a las disposiciones de cuidado y circulación durante las distintas etapas de la pandemia, aspecto que se constató en este estudio.
Entre católicos y evangélicos las prácticas realizadas con mayor frecuencia fueron las oraciones colectivas e individuales. Las primeras se registraron en reuniones comunitarias o eclesiales mediante videollamadas; la asistencia a prédicas, cultos y misas presenciales o por redes sociales (Facebook, Whatts App, YouTube); la escucha de radios cristianas, las oraciones familiares y la lectura de materiales religioso-espirituales y de la biblia. Es decir, que la mitad de los cristianos (católicos y evangélicos) de la muestra seleccionada practicó su fe de manera individual y/o colectiva.
Los creyentes oraron para confiar a Dios su cuidado, contención, protección y sanación ante el covid-19, la de sus seres queridos y de la humanidad. En palabras de un católico: “Yo en mi casa rezo todos los días por la familia, por todo y uno se hace creyente y pide que esta enfermedad se vaya” (Córdoba, 40 años). Las oraciones individuales y familiares se desarrollaron en los hogares y las oraciones entre creyentes, mediante redes sociales virtuales, en iglesias y/o parroquias durante los periodos habilitados para reunirse.
Las prácticas menos frecuentes entre católicos fueron la visita a la Basílica de Lourdes –patrona de los enfermos–, la comunicación con familiares difuntos, la coordinación de grupos juveniles católicos y de catequesis, la práctica de yoga y reiki y la “certeza espiritual” sobre la existencia de Dios que fue reconocida como una práctica por los católicos, en tanto, su reflexión como ejercicio de “concientización” les otorgaba “alivio espiritual” y “paz”. También desarrollaron misiones, colectas de ropa y alimentos para comedores, merenderos y asilos, y confesiones y charlas con sacerdotes que funcionaron como espacios terapéuticos, de contención emocional, espiritual y psicológica.
Entre evangélicos, las prácticas menos frecuentes fueron la escritura y la lectura de libros religiosos, la escucha de música religiosa y la conducción de programas de radio cristianas.
Más de la mitad de los espirituales sin religión meditaron y practicaron reiki diariamente, una frecuencia mayor respecto a la observada en la pre-pandemia, hicieron yoga, constelaciones familiares, se vincularon con la naturaleza (mediante el contacto con plantas, huertas, parques y plazas) para reducir el estrés, hicieron oraciones de protección e introspección espiritual, usaron velas y sahumerios para “ahuyentar malas energías” (mujer espiritual sin religión, 49 años, La Plata) y abrieron registros akáshicos6. En menor medida, los ateos se comunicaron con familiares difuntos y se conectaron con la naturaleza como práctica espiritual y/o terapéutica.
La oración (como medio de protección, cuidado, fortalecimiento, sanación, relajación y bienestar) predominó entre católicos, evangélicos y espirituales, sobre el resto de las prácticas mencionadas, del mismo modo que antes de la pandemia (Mallimaci et al., 2020). Los creyentes consideraron que las oraciones individuales y colectivas eran prácticas terapéuticas que les permitían fortalecerse personal y espiritualmente, acrecentar su confianza en Dios, desahogarse, canalizar tensiones y angustias, y conservar su salud mental durante la pandemia7. En sus propias palabras:
“Orar y comunicarte con Dios era algo especial. O sea, te desahogabas, por ahí [un día] estaba re histérica, cansada, no sabía ni qué me pasaba y orar era como una terapia. Para la gente que sabe de lo que estoy hablando, me va a entender” (evangélica, 18 años, La Plata).
“[con la confesión] es como si te sacaras un peso de encima, porque podés concentrarte en todo lo que hiciste de malo y poder ponerlo en manos de Dios. Como decía el Padre [sacerdote] ‘Hasta acá hija, vete tranquila que yo le comento todo a Dios’. Te vas con un gran alivio de que vas a poder salir adelante” (católica, 28 años, Córdoba).
Algunos entrevistados afirmaron que la creencia y el rezo colectivos actuaban como una fuerza dinamizadora para que Dios finalizara con la pandemia: “desde que empezó la pandemia estamos permanentemente pidiéndole a Dios que termine con esto y pidiéndole por las personas que lo están sufriendo” (evangélico, 71 años, Córdoba). Además, quienes pidieron a Dios protección y sanación relataron: “Rezaba, rezaba, rezaba y rezaba y pedía a Dios que pase todo esto” (católica, 59 años, Misiones); “Le pedía a Dios que me libre a mí y a mi familia de todo contagio” (evangélico, 36 años, CABA).
Retomando a Durkheim (1982), entendemos que la verdadera función de la religión es ayudar a vivir a los sujetos. En este sentido:
“El fiel que ha comulgado con su dios no es solamente alguien que ve nuevas verdades que el no creyente ignora sino un hombre que puede más. Es alguien que se siente con más fuerza, ya sea para soportar las dificultades de la existencia, ya sea para vencerlas. En cierto modo se eleva por encima de las miserias humanas porque está por encima de la condición de hombre y cree que está a salvo del mal, sea cual sea la forma en que lo conciba” (Durkheim, 1982: 462).
Resulta importante señalar que las prácticas registradas ya estaban incorporadas en las vidas cotidianas de las y los entrevistados antes de la pandemia. Las diferencias observadas entre los años 2020-2021 se concentraron en los formatos virtuales, la ampliación de los motivos por los que practicaron su religión (sanación y protección ante el covid-19) y su mayor frecuencia. Se destaca así que las comunidades de fe constituyeron medios efectivos para afrontar situaciones críticas durante la pandemia. Sobre este aspecto, coincidimos con el trabajo de Mosqueira y Esquivel (2021: 26) quienes sostienen que “las comunidades de fe operaron como ‘amortiguadores emocionales’ durante la emergencia sanitaria”. La cohesión entre los fieles fue posible por la solidaridad del lazo social8 que los unía con sus comunidades religiosas antes de la crisis socio-sanitaria, que se mantuvo en este contexto. En palabras de Durkheim (2008: 144), allí donde la solidaridad es fuerte “[…] inclina fuertemente a los hombres unos hacia otros, los pone frecuentemente en contacto, multiplica las ocasiones que tienen de encontrarse vinculados”.
Por su parte, las personas ateas señalaron dos aspectos que les permitieron sobrellevar sus vidas cotidianas en pandemia y que asociaban a su socialización católica: 1) la presencia de valores cristianos como “la caridad”, “la solidaridad” “valorar al prójimo”, “la conciencia del bien y del mal”, “el amor” y “practicar el bien” y 2) el alivio que experimentaron al tener familiares “contenidos en su fe”.
“Yo creo que hay una importancia de tener en cuenta a los demás, de la construcción comunitaria, de la solidaridad, no apoyarse tanto en el individualismo o salvarse uno solo, la relevancia que tiene eso para personas cercanas a mí también me tranquiliza” (ateo, 35 años, Morón).
En especial, destacaron la función terapéutica de las oraciones para sus familiares y el buen estado de ánimo que les generaba mantener sus vínculos con ámbitos y comunidades religiosos. Además, ateos y agnósticos (socializados en el catolicismo) rezaron el Padrenuestro y el Avemaría para reducir su incertidumbre y ansiedad. Consideraban que esas oraciones operaban como “mantras” que, al repetirse, los aliviaban de pensamientos obsesivos y les permitían conciliar el sueño. Una persona atea que no fue bautizada en ninguna religión manifestó creer en sus antepasados, dialogar con sus seres queridos difuntos para pedirles protección e intervención, incluso antes de la pandemia.
Sintetizando, entre los creyentes se destacaron los siguientes aspectos religiosos y espirituales para afrontar la vida cotidiana durante la pandemia, en orden de importancia: la fe en Dios, la espiritualidad, las creencias y prácticas religiosas, la devoción a la Virgen María, la meditación y el reiki. Además, se aferraron a sus seres queridos (familiares, parejas, amigos) y a sus trabajos. Algunos cristianos (en especial, católicos), ateos o espirituales sin religión no se aferraron a ningún aspecto religioso ni espiritual para afrontar la pandemia sino a sus vínculos afectivos con seres queridos, a sus trabajos o actividades de ocio.
Los entrevistados destacaron que durante la primera etapa del ASPO las dificultades de circulación y reunión, el encierro, la reducción de actividades y los temores a contagiarse del virus los afectó física, emocional y psicológicamente. Durante esa etapa experimentaron miedo, desconcierto, ataques de pánico, ansiedad y dificultades para salir de sus casas. Quienes vieron mayormente perjudicadas sus vidas cotidianas en pandemia fueron aquellos que perdieron sus trabajos, tenían conflictos familiares, vivían solos y/o no se vincularon presencialmente con otras personas por temor a contagiarse, ni se comunicaron virtualmente al no manejar dispositivos tecnológicos. En términos generales, las y los entrevistados se aferraron en mayor medida a sus vínculos más próximos (familias, amigos, parejas y vecinos), a sus trabajos, creencias y entretenimientos.
Representaciones sobre el origen del covid-19 y actitudes ante la vacunación
Independientemente de las creencias religiosas y espirituales, la mayoría de los entrevistados (107/142) indicó que el covid-19 fue originado por causas humanas o que el hombre estuvo involucrado en su origen. También manifestaron su confianza en los avances de la ciencia y en los cuidados de sus comunidades para evitar contagiarse del virus: “Hoy en día sabemos a ciencia cierta que, si creés en Dios, el virus te puede matar igual” (evangélico, 38 años, Chaco).
En especial, para ellos el virus fue consecuencia de “errores humanos”; del “escape de un laboratorio” por falla o inconsciencia humana; por “falta de higiene de los chinos” al manipular alimentos, consumir y traficar “animales salvajes” en el mercado chino; por desórdenes del medio ambiente producidos por los humanos como la depredación de la naturaleza y el hacinamiento de animales y por contagio humano accidental. En menor medida, un grupo de entrevistados asoció el origen del virus a causas humanas intencionales para “eliminar” o “reducir a ancianos, niños y pobres ante la superpoblación mundial”, “por intereses económicos de empresas farmacéuticas”, para que “China domine el planeta”, “sea potencia mundial” e “inicie una guerra bacteriológica”. Otro grupo indicó que sólo conocía que el covid-19 se originó en China, pero desconocía sus causas porque no estaba informado y/o estaba desconcertado ante las distintas teorías difundidas por los medios masivos de comunicación.
Entre las representaciones que involucraron la intervención divina en el origen del virus, un grupo minoritario afirmó que, si bien la pandemia no fue generada por una causa sobrenatural, era “una de las plagas profetizadas en el libro bíblico del Apocalipsis” (católica, 16 años, Misiones) y que “la humanidad que se alejó de Dios” (católico, 60 años, La Rioja) generó la pandemia. Sólo una católica afirmó que se trató de una plaga enviada por Dios como muestra de su “enojo por la legalización del aborto en Argentina” (28 años, Córdoba) y en otros casos se mencionó que la pandemia fue la forma en que “Dios se hizo ver” (evangélica, 18 años, La Matanza) ante personas “desobedientes” (católica, 59 años, Misiones) o alejadas de los valores cristianos. En relación a este tema, se manifestaron críticas ante los intereses egoístas desplegados por grupos políticos y económicos para resolver los problemas sociales durante la pandemia.
Algunos creyentes afirmaron que “Dios permitió que se produzca la pandemia por algo que sólo él sabe” (católico, 39 años, Florencio Varela) y que “Fue por misión de Dios todo esto de la pandemia” (evangélica, 18 años, La Plata). Estas concepciones se basaron en la creencia de que existiría un plan divino para enseñarle a la humanidad a valorar y priorizar a sus seres queridos y al medioambiente en lugar de la productividad desmedida, fruto de las sociedades capitalistas, para que acreciente su fe y/o se acerque a Dios. En esta línea, una mujer autopercibida como espiritual mencionó que la naturaleza creó al covid-19 para “enseñarnos algo” (36 años, La Plata), tal como consideraron los cristianos sobre la “misión” o “mensaje” divino con la pandemia.
Respecto a las actitudes de los entrevistados sobre la vacunación, un primer punto a resaltar es que, nuevamente, las creencias religiosas no constituyeron una variable a considerar al momento de aceptar o no aplicarse la vacuna (Fernandez, Berardi Spairani y Lago, 2021), contrario a las percepciones que establecen una diferenciación tajante entre los campos de la ciencia y la religión9. A quiénes se les consultó si dudaron sobre aplicarse la vacuna entre abril y mayo de 2021 se registraron tres grandes grupos: 1) quienes no dudaron en vacunarse (126/142), 2) quienes dudaron, pero entre abril y mayo querían vacunarse, ya tenían turno para aplicarse la vacuna o se habían vacunado (11/142) y 3) quienes no querían vacunarse, pero manifestaron que se vacunarían si fuese obligatorio para trabajar o viajar (5/142). En este último grupo, algunas personas mencionaron incluso que “podían esperar” para observar si se registraban efectos adversos entre las personas vacunadas y en caso contrario, hacerlo.
En el primer grupo, un número importante de entrevistados ya había recibido la primera dosis de la vacuna, por lo que manifestaba su agradecimiento al personal de salud y reconoció el avance del plan de vacunación en tanto significaba un progreso respecto a la situación de incertidumbre sobre el virus experimentada en el año 2020. Entre ellos, se registraron quienes desde el primer momento querían aplicarse la vacuna y quienes previamente se resistieron debido a sus dudas, desconfianza sobre su efectividad, temor a contagiarse de coronavirus y efectos secundarios de sus componentes en sus cuerpos.
Los entrevistados reconocieron que en un primer momento, las noticias que escucharon en los medios masivos de comunicación10 les provocaron sentimientos de angustia y actitudes resistentes a las vacunas. En especial, al recibir información confusa, dudaron sobre las vacunas “más efectivas” y aumentó su desconfianza sobre posibles intereses políticos y económicos puestos en juego debido a la rapidez con que se desarrollaron las vacunas11.
En un segundo momento, al observar el aumento de la enfermedad y las muertes, los entrevistados hablaron con personas allegadas (amigos, familiares y personal de salud) para evacuar sus miedos y dudas respecto a las vacunas. La intervención de estas personas les permitió “concientizarse”, cambiar de opinión y optar por vacunarse. Observamos en las respuestas de los entrevistados que la vacunación fue un tema de conversación recurrente entre grupos de familiares y amistades, que en algunos casos derivó en discusiones sobre la responsabilidad individual y a su impacto en lo colectivo. Sobre este punto, algunos entrevistados refirieron que vacunarse también era un aspecto fundamental para finalizar la pandemia, que no era una cuestión individual sino social y colectiva. Asimismo, que en distintas localidades el plan de vacunación alcanzara a grupos de edad por fuera de los perfiles de riesgo generó expectativas y mayor aceptación respecto a las vacunas y a su impacto para atravesar esta etapa y proyectarse hacia la pospandemia (Fernandez, Berardi Spairani y Lago, 2021).
Redes de solidaridad: vecindad, organizaciones sociales, iglesias y Estado
Las organizaciones feministas, los centros comunitarios y los militantes barriales fueron actores claves para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, el acceso a los recursos básicos de parte de poblaciones vulnerables en zonas urbanas y rurales y su contención frente a la crisis (Observatorio del Conurbano Bonaerense, 2020). Por su parte,
“[..] las instituciones religiosas pusieron a disposición sus estructuras de ayuda social: abrieron instalaciones residenciales de hospitalización de personas levemente enfermas y organizaron comedores populares para apoyar a los desempleados en una economía con un alto grado de informalidad” (Giménez Béliveau, 2021b: 3-4).
Como señala Esquivel (2016) estas medidas están relacionadas con la relación histórica entre iglesias y Estado, conocida como “laicidad subsidiaria”.
Entre abril y mayo de 2021, más de la mitad de los entrevistados observó intervenciones solidarias en sus barrios provenientes de organizaciones sociales, religiosas, políticas y educativas que resolvían diversos problemas sociales y varios de ellos participaron de esas instituciones. Las organizaciones sociales y educativas abrieron comedores, merenderos, roperos comunitarios, realizaron ollas populares y acompañaron a personas en situación de calle.
“Acá enfrente abrieron un comedor, que sigue hasta ahora y […] se notaba que había gente que no tenía para comer y venía siempre a buscar ahí y ese fue el cambio que surgió en la cuarentena, pero todavía sigue, y hay roperos” (católica, 23 años, Rosario).
“Siempre hubo iniciativas, pero en el último año aumentaron los merenderos o la gente que se une por una causa solidaria para cocinar y llevar la comida a barrios más necesitados. Hay donación de alimentos o juntar juguetes, se ve en la calle cómo aumenta la pobreza. La fundación donde trabajaba yo, también hace colectas. Eso [yo] no lo hacía por una cuestión económica sino por una cuestión moral de ayudar a chicos de las escuelas” (agnóstico, 24 años, La Pampa).
Entre las organizaciones religiosas se relevó principalmente la presencia territorial de grupos o instituciones católicas y evangélicas que recolectaban ropa, comida y útiles escolares y los repartían en comedores, merenderos, hogares de niños, asilos y a personas en situación de calle o que atravesaban situaciones de violencia de género, y distintas comunidades religiosas pagaron velatorios y entierros a seres queridos de sus miembros.
Los entrevistados también observaron distintas prácticas religiosas que consideraban solidarias, tales como las cadenas de oración organizadas en colegios católicos, las oraciones de pastores evangélicos en hospitales, el acompañamiento a personas enfermas y las peregrinaciones barriales durante el ASPO. Estas prácticas brindaron alivio a personas enfermas que vivían solas o cuyos seres queridos habían fallecido.
“Nosotros en el año lo único que hacemos con todo el grupo de jóvenes es el vía crucis viviente. Lo que hacemos es acompañar a las personas por el dolor que sufrieron y gracias al intendente de acá tuvimos la posibilidad de hacerlo. Las personas están acostumbradas a estar juntas, pero lastimosamente en este contexto era todo separado” (católica, 16 años, Misiones).
“Acá la hermana tiene un grupo de chicas con las que desde el comienzo de la pandemia llevó la merienda a unos chicos de un barrio muy carenciado. Entonces pedían colaboración de cosas. Había dos señoras que hacían el pan y se compraba picadillo, dulce leche o lo que sea. Al principio en el colegio hacían el dulce de leche. Entonces la hermana iba y ayudaba a ellos [merendero] varias veces a cargar, le dejaba a cada familia para que tuviera un poco de dulce de leche para que comieran. Era algo. Después se preparaba la merienda y les daban a los chicos. Ahora habían juntado lápices de colores, cosas para la escuela” (católica, 59 años, Misiones).
En los relatos se registraron percepciones sobre la articulación entre comunidades religiosas y organizaciones sociales, políticas y estatales para la realización de ollas solidarias, vía crucis y acceso a medicación, entre otras.
“En mi barrio se hicieron ollas populares para la gente que menos tiene o que más necesitaba ayuda, se juntó ropa, cuando no había micros, con sumo cuidado, nos solidarizábamos con quienes tenían que ir a trabajar y los alcanzábamos. También la iglesia brindó ayuda en los lugares que necesitaban comida o bolsones” (espiritual, 36 años, La Plata).
Por su parte, las personas entrevistadas consideraron la “presencia solidaria” del Estado en los territorios mediante el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), planes sociales, alimentos, medicación y asistencia médica.
“Veo muchas organizaciones que ayudan a la gente necesitada. He visto una camioneta de la Municipalidad entregando alimentos a la gente, incluso en el edificio donde yo vivía. Se ayudó a la gente que necesitaba y yo creo que sí que estuvo organizado” (católica, 65 años, Ushuaia).
“[la Secretaría de] Acción Social repartió un montón de dinero que llegó a barrios donde antes llegaban sólo los punteros políticos. Me parece que les dio a las mujeres y los chicos un espacio que no tenían. Pero entre la Iglesia, la oposición y los que están en el poder hoy, ayer, mañana, me parece que si esos tres no se ponen de acuerdo... porque la Iglesia, tanto la evangélica y la católica, tejen que no te das una idea ahí adentro, ¡otros que hacen política! A ver, ahí todos hacen política. Pero como infraestructura se hicieron un montón de cosas, como cosas de basamento se hicieron un montón de cosas” (católica, 56 años, San Martín).
“Siendo papá de familia, […] el Estado ayuda dando un IFE, el programa Jóvenes Liberados, pero está en uno cómo lo usa. Yo cuando recibí la ayuda del programa lo que hice fue poner un microemprendimiento en mi casa, como que eso es una manera de desenvolverse durante la pandemia y obtener un ingreso” (católico, 30 años, San Martín).
En los relatos se observa que para los entrevistados las acciones articuladas entre distintos actores sociales conformaron un tejido que sostuvo a los sujetos de distintos territorios que atravesaron los momentos más críticos de la pandemia. Algunos cuestionaron las intenciones de actores religiosos y políticos que compartían prácticas similares en los barrios y sus “intereses” para conseguir adherentes (políticos o religiosos). Entre algunos, este aspecto generaba rechazo y apatía para involucrarse con actividades solidarias. De todas formas, reconocieron la intervención de dichos actores en contextos de crisis social.
Otro elemento que arrojó esta investigación fue la conformación de redes vecinales en algunas localidades como elemento solidario más visible. En algunos casos el vínculo fluido entre vecinos era preexistente a la pandemia. En otros, el mismo se conformó y fortaleció durante la pandemia o no existió ningún contacto entre ellos antes ni durante la pandemia.
Las redes vecinales funcionaron principalmente para asistir a personas mayores o contagiadas de covid-19 mediante la compra de mercadería y medicación, la organización de ollas y colectas solidarias y la distribución de alimentos y comida a personas mayores, enfermas y vulnerables. También se destacaron espacios de sociabilidad entre vecinos para dialogar, contenerse y comentar los problemas económicos y personales que atravesaban, la falta de ropa o alimentos o la inseguridad que observaban en sus barrios. Esto fortaleció sus vínculos y les permitió solidarizarse entre ellos, especialmente durante el ASPO debido al mayor tiempo con el que contaban. Luego, la dinámica barrial se modificó cuando las personas volvieron a sus lugares de trabajo, por carecer del tiempo suficiente para socializar con sus vecinos o comprometerse con dichas actividades.
En una proporción minoritaria se registraron vecinos que participaron en comedores barriales y articularon redes con personal de centros de atención primaria de la salud. Además, se observaron prácticas como la donación de ropa, alimentos y dinero por timbreo, la participación en colectas solidarias virtuales o la ayuda entre familiares y amigos. Si bien estas prácticas no siempre estaban mediadas por organizaciones, no se desestima su carácter colectivo ante la percepción de emergencia social de parte de los sujetos:
“Si yo te contara lo que uno ve, hay gente pidiendo, no hay duda que esta pandemia trajo mucha gente que la está pasando mal, entonces, a mí cada media hora me suena el timbre para pedir algo, cosa que antes una vez por día te tocaban el timbre y ahora te tocan el timbre a cada rato, entonces, en el caso mío, de mi familia vamos a o pedimos en el supermercado productos para poder entregarle a la gente que viene a pedir” (evangélico, 71 años, Córdoba).
“Antes la ropa que tenía la tiraba afuera directamente y ahora, se la doy a la gente que pide por la calle o se la doy a la gente que veo que no tiene casa. Desde que empezó la pandemia, me afectó en el sentido de que intento ser lo más solidario posible con la gente que tiene menos” (católico, 32 años, Rosario).
“Yo me dediqué más a mi casa, empecé a separar cosas, qué se usa, qué no se usa, qué se puede dar, qué no se puede dar y las tengo guardadas por si me tocan el timbre” (atea, 44 años, San Martín).
A partir de las percepciones sobre la realidad en sus barrios, los entrevistados reflexionaron sobre sus propias prácticas solidarias y en qué medida podían responder a la situación, de manera presencial o virtual, orgánica o individual. Por su parte, algunos entrevistados no vieron ni conocieron organizaciones o acciones solidarias que resolvieran problemas en sus barrios durante la pandemia. Esto podría explicarse, en parte, ya que debido al miedo a contagiarse de covid-19, los cuidados se extremaron y las salidas se restringieron a encuentros minoritarios mediante burbujas del núcleo familiar o de amistades, entre otros factores. Sin embargo, es notorio que, en la mayoría de los casos, las personas afirmaron conocer acciones solidarias y/o de atención a problemáticas sociales. Al mismo tiempo, dieron cuenta de un incremento de esas problemáticas en el contexto de la pandemia. Esto se reflejó principalmente en el aumento de personas que solicitaban ayuda (alimentos y vestimenta) en los barrios con quienes la mayoría de las y los entrevistados manifestó solidarizarse.
Conclusiones
En este trabajo hemos intentado demostrar de qué manera las identificaciones religiosas de las y los argentinos constituyen un eje central para comprender los sentidos y el lugar que ocupó la fe durante los primeros años de pandemia. Más allá de la afiliación y del pasaje por rituales de iniciación religiosa, los sujetos se identifican con las religiones o se distancian de ellas de manera amplia y flexible a lo largo del ciclo vital, ocupando distintas posiciones. Lejos de observarse nuevas filiaciones o desafiliaciones en el contexto de pandemia, los sujetos mantuvieron sus creencias e increencias, conocimientos, prácticas y vínculos (o desvinculación) con miembros de espacios religiosos y espirituales, del mismo modo que antes de la pandemia. En el caso de los creyentes se observó como elemento novedoso un aumento de la frecuencia con que realizaban las prácticas religiosas y un acomodamiento a los formatos disponibles para vincularse con lo sagrado respecto a una etapa prepandémica. De este modo, fortalecieron su fe mediante prácticas religiosas y espirituales desde modalidades virtuales y presenciales, según las habilitaciones y restricciones dispuestas por el gobierno nacional que reforzaron los especialistas religiosos en comunicados públicos y celebraciones de sus comunidades.
Las actividades religiosas y espirituales desplegadas en los hogares informaron sobre importantes niveles de participación e interés de los sujetos por establecer un vínculo con Dios, con un plano trascendente o realizar prácticas religiosas como soportes terapéuticos. La oración (como medio de protección, cuidado, fortalecimiento, sanación, relajación y bienestar) predominó entre las actividades practicadas por católicos, evangélicos y sin filiación religiosa.
Los creyentes afrontaron la vida cotidiana en pandemia mediante su fe en Dios, la espiritualidad, las creencias y prácticas religiosas, la devoción a la Virgen María, la meditación y la práctica del reiki. Además, se aferraron a sus seres queridos (familiares, parejas, amigos) y a sus trabajos. Algunos cristianos (en especial, católicos), ateos o espirituales sin religión no se aferraron a su fe ni a su espiritualidad sino a sus vínculos afectivos con seres queridos, sus trabajos o actividades de ocio relegadas antes de la pandemia.
Para católicos, evangélicos o espirituales sin religión, la confianza en Dios les permitió afrontar sus vidas cotidianas durante la pandemia, asimilar y transitar los meses de aislamiento social, operaron como fuentes de protección y de apoyo emocional, psicológico y espiritual ante la incertidumbre y el temor que les causaron la pandemia, los contagios y las muertes por coronavirus. De esta manera, las creencias facilitaron la transmutación del dolor y de la incomprensión en relativas certezas y esperanzas, permitiendo afrontar situaciones críticas.
En el evangelismo se observa una centralidad en el vínculo de los sujetos con sus comunidades religiosas, a diferencia de lo que ocurre entre católicos y espirituales sin religión, para quienes las religiones son “estructuras limitantes” de su desarrollo espiritual. Además, en estos dos grupos religiosos se observaron límites porosos, en tanto algunos católicos se autopercibieron como “católicos-espirituales”, al valorar la espiritualidad católica y distanciarse de la institución Iglesia. Por su parte, también se encontraron identidades fluidas entre ateos y agnósticos, afiliados y socializados en el catolicismo que se reconocieron como “alejados/as de la religión” aunque practicaron valores cristianos y no se desafiliaron del catolicismo.
En cuanto a las representaciones sobre la vacunación, las creencias religiosas no constituyeron una variable a considerar al momento de aceptar o no aplicarse la vacuna (Fernandez, Berardi Spairani y Lago, 2021). De todas formas, las noticias difundidas por medios masivos de comunicación y redes sociales virtuales influenciaron fuertemente a los sujetos, provocando sentimientos y actitudes resistentes hacia las vacunas y acrecentando su desconfianza respecto a los intereses políticos y económicos puestos en juego en la producción de las vacunas.
Las acciones articuladas entre distintos actores sociales conformaron un tejido que sostuvo a los sujetos que atravesaron los momentos más críticos durante la pandemia en distintos territorios. Por su parte, las redes vecinales fueron el elemento solidario más visible, en tanto funcionaron principalmente para asistir a personas mayores o contagiadas de covid-19. Finalmente, las percepciones sobre la realidad en los barrios, permitieron a los sujetos reflexionar sobre sus propias prácticas solidarias y responder desde sus territorios ante la crisis socio-sanitaria de manera individual u orgánica.
Notas
1| Dra. en Sociología (IDAES-UNSAM). Becaria posdoctoral del CEIL-CONICET. Docente en la Universidad Nacional de Quilmes.
2| El proyecto coordinado por el Dr. Javier Balsa (UNQ) fue seleccionado de entre los Proyectos asociativos de investigación en Ciencias Sociales y Humanas para la generación de nuevos conocimientos enfocados al estudio de la sociedad argentina en la pandemia y la postpandemia del COVID-19 que formó parte del Programa de Investigación de la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). Las ciencias sociales y humanas en la crisis COVID-19 (Agencia I+D+i), correspondiente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Una versión preliminar de este trabajo puede encontrarse en Fernandez, Berardi Spairani y Lago (2021).
3| Se decidió trabajar con personas católicas, evangélicas y sin filiación por tratarse de las poblaciones religiosas mayoritarias en Argentina en términos religiosos. Para más información, ver Mallimaci, Esquivel y Giménez Béliveau (2020)
4| Este artículo se basa en una selección de las entrevistas realizadas durante la primera fase del Proyecto (abril-mayo de 2021) según parámetros proporcionales a la distribución poblacional. Para más información, ver: http://encrespa.web.unq.edu.ar/2023/05/24/estrategias-metodologicas-del-proyecto/
5| Sobre narrativas de adultos mayores durante la pandemia, leer a Vasilachis de Gialdino (2020).
6| Para conocer más información sobre esta práctica, consultar a Viotti (2018).
7| Sobre los problemas de salud mental que padecieron los argentinos, ver Irrazábal (2021).
8| El lazo social, en términos durkheimianos, “es metáfora de la sociabilidad humana, es decir, de un modo particular de ser o estar con los demás, de un modo que tiende a la asociación antes que a la disociación y que supone de antemano individuos dispuestos a entablar relaciones con otros individuos, ya sea por inclinación natural, ya sea por necesidad o interés” (Álvaro (2017: 2).
9| Para profundizar sobre este tema, consultar el dossier “Ciencia, Creencias y Sociedad” de la Revista Sociedad y Religión, organizado por Irrazábal (2021). Disponible en: http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/sociedadyreligion/issue/view/46/showToc
10| En especial mencionaron programas de noticias en canales de aire de la televisión argentina y fake news en redes sociales virtuales.
11| Para un análisis sobre las estrategias de los medios de comunicación para desacreditar las vacunas desarrolladas por laboratorios chinos y rusos e incrementar el valor en la bolsa de las vacunas “occidentales”, ver Mallimaci et al. (2021).
Bibliografía
Algranti, J., Carbonelli, M. y Mosqueira, M. (2020) ¿Qué ocurre hoy en el mundo evangélico? Aproximaciones cuantitativas a las creencias, prácticas y representaciones del pentecostalismo en Argentina. Sociedad y Religión, 30 (55): 1-48. https://www.redalyc.org/journal/3872/387266813006/387266813006.pdf
Alonso, B. L. E. (1999) Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa. En: J. Delgado y J. Gutierrez J. (Comps.) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales (pp. 225-239). Madrid. Editorial Síntesis.
Alvaro, D. (2017) La metáfora del lazo social en Jean-Jacques Rousseau y Émile Durkheim. Papeles del CEIC. International Journal on Collective Identity Research, (1): 1-26. https://www.redalyc.org/journal/765/76549920011/html/
Berardi Spairani, A. y Fernandez, N. S. (2021) ¡Yo me vacuno! Miradas sobre vacunación y solidaridad de la sociedad argentina. Papeles de Trabajo. Red del Estudio Nacional Colaborativo de Representaciones sobre la Pandemia en Argentina. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. http://encrespa.web.unq.edu.ar/wp-content/uploads/sites/182/2021/11/Yo-me-vacuno.-Miradas-sobre-vacunacion-y-solidaridad-de-la-sociedad-argentina.pdf
Berger, P. (2012) Further thoughts on religion and modernity. Journal Society, 49 (4): 313-316. https://link.springer.com/article/10.1007/s12115-012-9551-y
Carozzi, M. J. (2000) Nueva Era y terapias alternativas. Construyendo significados en el discurso y la interacción. Buenos Aires: Ediciones de la Universidad Católica Argentina.
Ceriani Cernadas, C. (2013) La religión como categoría social: encrucijadas semánticas y pragmáticas. Revista Cultura y Religión, 7 (1): 10-29. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/3847
Cipriani, R. (2017) Diffused Religion. Beyond Secularization. Cham: Palgrave Macmillan.
Da Silveira, E. S. (2020) “Catholicovid-19” o Quo Vadis Catholica Ecclesia: la pandemia vista en el campo institucional católico. Revista Internacional de Religiones Latinoamericanas, 4 (2): 259-287. https://link.springer.com/article/10.1007/s41603-020-00114-2
De la Torre, R. y Zúñiga Gutiérrez, C. (2020) Recomposición de identidades religiosas: análisis de la autoidentificación religiosa de la encuesta nacional sobre creencias y prácticas religiosas en México, 2016. Ciencias sociales y Religión, (22): 1-27. https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/csr/article/view/8670165
De Toscano Tonon, G. (2009) La entrevista semi-estructurada como técnica de investigación. En: G. Tonon (Comp.). Reflexiones latinoamericanas sobre investigación cualitativa (pp. 47-68). Argentina. Universidad Nacional de La Matanza.
Durkheim, É. (1982) Las formas elementales de la vida religiosa (pp. 461-491). México: FCE.
Durkheim, É. (2008) La división del trabajo social. Buenos Aires: Gorla.
Esquivel, J. C. (2016) Religion and politics in Argentina: religious influence on legislative decisions on sexual and reproductive rights. Latin American Perspectives, 43 (3): 133-143. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0094582x16629459
Fernandez, N. S. (2020) Juventudes, militancias y voluntariados. Un estudio comparado entre Acción Católica Argentina y Scouts de Argentina Asociación Civil (Área Metropolitana de Buenos Aires, 1985-2019). Tesis doctoral. Buenos Aires, Argentina. Instituto de Altos Estudios Sociales. Universidad Nacional de San Martín. http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1206
Fernandez, N. S., Berardi Spairani, A. y Lago, L. (2021) Primer Informe Cualitativo Creencias, prácticas y sentidos religioso-espirituales durante la pandemia en Argentina (PISAC-COVID, 2021). Red del Estudio Nacional Colaborativo de Representaciones sobre la Pandemia en Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. http://encrespa.web.unq.edu.ar/2021/08/08/primer-informe-de-la-sub-red-tematica-creencias/
Fernandez, N. S. y Berardi Spairani, A. (2021) Vínculos sociales, redes de contención y solidaridad en tiempos de pandemia. Papeles de Trabajo. Red del Estudio Nacional Colaborativo de Representaciones sobre la Pandemia en Argentina. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. http://encrespa.web.unq.edu.ar/wp-content/uploads/sites/182/2021/11/Vinculos-sociales-redes-de-contencion-y-solidaridad.pdf
Flores, F. (2020) Espacialidad y religiosidad en tiempos de COVID-19: apuntes preliminares desde la geografía de las religiones. Espaço & Cultura, (47): 37-54. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/115547
Frigerio, A. (2018) ¿Por qué no podemos ver la diversidad religiosa?: Cuestionando el paradigma católico-céntrico en el estudio de la religión en Latinoamérica. Cultura y representaciones sociales, 12 (24): 51-95. https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2018/06/180616.pdf
Giménez Béliveau, V. (2013) En los márgenes de la institución. Reflexiones sobre las maneras diversas de ser y dejar de ser católico. Corpus, 3 (2): 1-9. https://journals.openedition.org/corpusarchivos/585
Giménez Béliveau, V. (2016) Católicos militantes: Sujeto, comunidad e institución en la Argentina. Argentina. Eudeba.
Giménez Béliveau, V. (2021a) Salud, ciencia y creencias en tiempos de pandemia. Nueva Sociedad, (291): 4-14. https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2021/no291/1.pdf
Giménez Béliveau, V. (2021b) Catholicism in Day-to-Day Life in Argentina During a Pandemic Year: Blurring the Institutional Boundarie. International Journal of Latin American Religions, 5 (2): 246-264. https://link.springer.com/article/10.1007/s41603-021-00136-4
Giménez Béliveau, V. y Mosqueira, M. (2011) Lo familiar en las creencias y las creencias en lo familiar: Familia, transmisión y religión en la Argentina actual. Revista Cultura y Religión, 5 (2): 154-172. https://revistaculturayreligion.cl/index.php/revistaculturayreligion/article/view/290
Hervieu-Léger, D. (1996) Catolicismo: el desafío de la memoria. Sociedad y religión, 14 (15): 9-28. https://www.academia.edu/6222052/Catolicismo_El_Desaf%C3%ADo_de_la_Memoria
Irrazábal, G. (2021) Salud, bienestar, coronavirus y vacunas según región y adscripción religiosa. Primer Informe de la Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad en contexto de pandemia Covid-19 en Argentina, CEIL-CONICET, Nº 9, s/n. http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/12/m9-Irrazabal-Salud-bienestar-coronavirus.pdf
Julia, D. (2006) Un passeur de frontières. Gabriel Le Bras et l’enquête sur la pratiquereligieuse en France. Revue d’histoire de l’Église de France, 92 (2): 381-413. https://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.RHEF.2.304981?journalCode=rhef
Lago, L. (2013) Formas modernas de creer. Textos y Contextos desde el sur, 1 (1): 89-105. http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/textosycontextos/article/view/19
Le Bras, G. (1931) Statistiques et histoirereligieuses. Pour un examen détaillé et pour une explication historique de l’État du catholicismedans les diverses régions de France. Revue d’histoire de l’Église de France, 17 (77): 425-449. https://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_1931_num_17_77_2592
Mallimaci, F., Esquivel, J. C. y Giménez Béliveau, V. (2020) Religiones y creencias en Argentina (2008-2019) (2020). Resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina. Sociedad y religión, 30 (55): 1-31. https://www.redalyc.org/journal/3872/387266813004/387266813004.pdf
Mallimaci, F., Restivo, N., Haro Sly, M. J., Ghiggino, G., Schulz, S., Perucca, P. y Sepúlveda, M. (2021) La superación de la pandemia en América Latina. Argentina, Continente.
Meza, D. (2020) In a pandemic are we more religious? Traditional practices of catholics and the COVID-19 in Southwestern Colombia. International Journal of Latin American Religions, 4 (2): 218-234. https://link.springer.com/article/10.1007/s41603-020-00108-0
Mosqueira, M. (2014) Santa rebeldía. Construcciones de juventud en comunidades pentecostales del Área Metropolitana de Buenos Aires. Tesis (Doctorado en Ciencias Sociales). Buenos Aires, Argentina, Universidad de Buenos Aires.
Mosqueira M. y Carnival S. (2020) Fe y pandemia. Resultados preliminares de la primera encuesta a personas evangélicas durante el confinamiento por COVID-19 en Argentina. Informe de Investigación, CEIL-CONICET, Nº 26, s/n. http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2020/11/ii26-fe-y-pandemia.pdf
Mosqueira, M. y Esquivel, J. C. (2021) Diversidad religiosa en tiempos de pandemia. (Informe de Investigación, CEIL-CONICET, Nº 8, s/n. Recuperado el 12 de abril de 2023 de http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2021/11/mi8-Mosqueira-Diversidad-religiosa-y-pandemia.pdf
Observatorio del Conurbano Bonaerense -UNGS- (2020) AMBA resiste. Actores territoriales y políticas públicas. Segunda serie especial COVID-19. Recuperado de https://www.ungs.edu.ar/new/2da-serie-especial-covid-19-amba-resiste-actores-territoriales-y-politicas-publicas
Parker, C. (2005) ¿América latina ya no es católica? Pluralismo cultural y religioso creciente. América Latina Hoy, 41 (11): 35-56. https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/1130-2887/article/view/2431
Puglisi, R. (2015) Jerarquías, familia y formas de participación en la Organización Sai Baba de Argentina: Un análisis sobre los límites del campo New Age. Sociedad y religión, 25 (44): 124-154. https://www.redalyc.org/pdf/3872/387242262006.pdf
Sotolongo Codina, P. y Delgado Díaz, J. (2006) La revolución contemporánea del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo. Buenos Aires, CLACSO.
Vasilachis de Gialdino, I. (2020) Familia, adultos y trabajo en las narrativas personales. Informe Serie familias, territorios y cotidianeidades en tiempos de la COVID-19, CEIL-CONICET. http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2020/11/f01-Adultos-Narrativas-personales.pdf
Viotti, N. (2018) Más allá de la terapia y la religión: una aproximación relacional a la construcción espiritual del bienestar. Salud colectiva, 14 (2): 241-256. https://www.scielosp.org/article/scol/2018.v14n2/241-256/es/
Viotti, N. (2020) Creencia y negacionismo científico en tiempos de COVID-19. Red de Estudios de la Diversidad Religiosa en Argentina. https://www.diversidadreligiosa.com.ar/blog/creencia-y-negacionismo-cientifico-en-tiempos-de-covid-19/
Zaros, A., Bilbao, S. y Funes, M. E. (2020) Trayectorias familiares sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Sociedad y religión, 30 (55): 1-28. http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/sociedadyreligion/article/view/803/688
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2024 Cuadernos Fhycs-Unju

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System