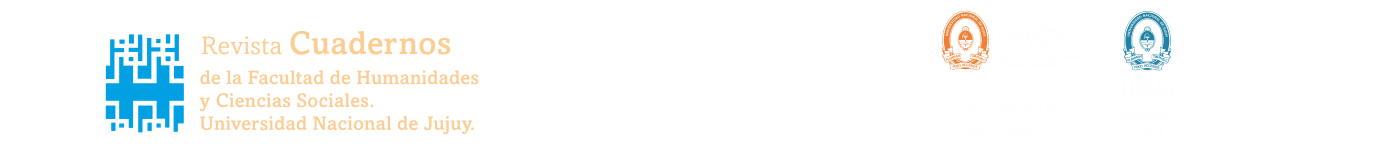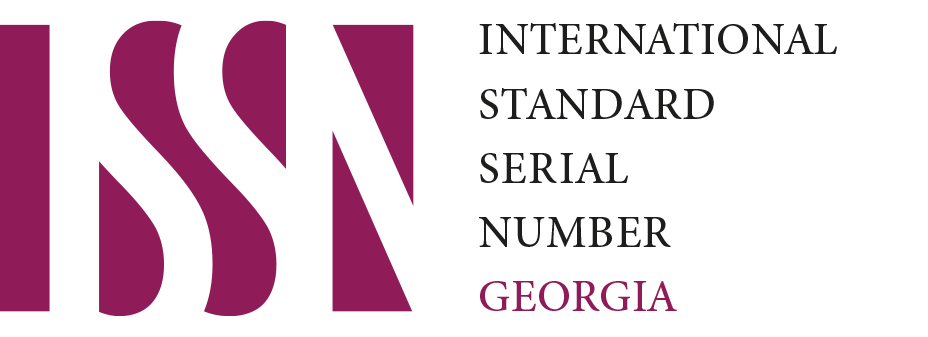Élites, redes de sociabilidad y poder. El caso de la familia real hitita durante el Bronce Final
(Elites, Networks of Sociability, and Power: The Case of the Hittite Royal Family during the Late Bronze Age)
Silvana Beatriz dos Santos*
Recibido el 08/03/23
Aceptado el 29/08/24
* Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Ciudad Universitaria - Km4 - CP 9005 - Comodoro Rivadavia - Chubut - Argentina / Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Unidad Académica Caleta Olivia - Ruta Nacional N° 3 - Acceso Norte S/N - CP 9011 - Caleta Olivia - Santa Cruz - Argentina. Correo Electrónico: silvanasantos2000@yahoo.com.ar
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2650-4640
Resumen
En este artículo se trabajó la realeza hitita, en tanto, una familia gobernante compuesta por una red de élites donde sociabilidad y poder fueron parte de un entramado de acciones y prácticas políticas, religiosas y parentales. Para ello, nos situaremos en el Bronce Final en la etapa de realezas con prácticas imperiales, y geográficamente en la región de Asia occidental.
El recorte de investigación abracó los gobiernos de Šuppiluliuma I y Muršili II con sus esposas reales e hijos, tanto en Hattusa como en la zona de “fronteras disputadas” (Gestoso Singer, 2006). El propósito ha sido indagar sobre la realeza hitita como una red de poder desde ciertos documentos históricos y, reconstruir los lazos y relaciones de esos dos reyes con su familia gobernante desentramando de este modo, una posible “genealogía del poder” donde parentesco, prácticas políticas y culturales, como ciertos saberes entre los cuales destacaban los militares y religiosos, pueden ser tomados como nodos de estudio.
Los objetivos fueron: presentar la complejidad vincular de la realeza hitita con prácticas imperiales ante la visión tradicional de realeza masculina guerrera, y postular como elemento de interpretación de la realeza hitita a la misma como una red de familias imbricadas en las situaciones de palacio.
Las preguntas - problema fueron: ¿cómo la élite gobernante hitita articulaba y condicionaba redes sociales y relaciones de poder en la situación de palacio e inter-realezas? y ¿cómo esas redes y relaciones de poder, tenían formas de ser representadas en sus documentos?
Desde lo metodológico retomé los estudios de las redes sociales a partir de un enfoque de la antropología histórica en conjunto con el paradigma indicial, para abordar y desentramar documentos históricos antiguos que no son genealogías ni listas de reyes sino, Hazañas Militares y Tratados inter-realezas. Las categorías claves escogidas: élite, redes de sociabilidad y poder.
Palabras Clave: élite hitita, poder, redes de sociabilidad.
Abstract
The article examined the Hittite royalty as a ruling family composed of a network of elites where sociability and power were part of a complex web of political, religious, and familial practices. To do so, the study focused on the Late Bronze Age, during a period marked by imperial practices, geographically centered in the region of Western Asia.
The research scope covered the reigns of Šuppiluliuma I and Muršili II, along with their royal wives and children, both in Hattusa and in the “contested borderlands” (Gestoso Singer, 2006). The purpose was to investigate the Hittite royalty as a power network through certain historical documents and reconstruct the ties and relationships between these two kings and their ruling family, thereby unravelling a possible “genealogy of power” where kinship, political and cultural practices, and specific knowledge, notably military and religious, could be studied as central nodes.
The objectives were to present the complex relational nature of Hittite royalty with its imperial practices, contrasting the traditional view of male warrior kingship, and to propose an interpretation of Hittite royalty as a network of interconnected families within palace contexts. The research questions were: How did the Hittite ruling elite structure and influence social networks and power relationships within the palace and between royal families? And how were these networks and power relationships represented in their documents?
Methodologically, the study incorporated social network analysis through a historical anthropology approach, combined with the evidential paradigm, to examine and disentangle ancient historical documents that were not genealogies or king lists but Military Feats and inter-royal Treaties. The chosen key categories were elite, networks of sociability, and power.
Keywords: Hittite elite, power, networks of sociability.
Introducción
En este artículo, presentamos un avance de investigación sobre la realeza hitita propuesta como una red de élites durante los gobiernos de Šuppiluliuma I y Muršili II, reyes gobernantes que ejercieron el poder con su familia, en especial, esposas e hijos a través de documentos históricos políticos. Esto, implicó analizar la realeza hitita desde una trama de poder donde el parentesco y las redes sociales se entrelazaban.
Una de las primeras acotaciones es plantear quiénes integraban los grupos de poder en Hatti y luego expondremos con qué otras realezas se vincularon. Desde los nuevos procesos de sedentarización y reconfiguración de los centros de poder en Anatolia central durante el Bronce Medio y el Bronce Final, es imperante mencionar a los hititas. Esta comunidad histórica, perteneciente a los grupos indoeuropeos migrantes, comenzará desde el 1800 a. C un proceso de concentración mediante guerras, sitios militares, matrimonios políticos y usurpación de tronos, en una dinámica compleja e inestable de convergencia del poder en las figuras de una pareja real y una asamblea de gobierno que podía estar integrada por los hombres del gobierno o los hombres de la tropa panku (Beckman, 1982: p. 436). Esto, conllevó unificar una serie de ciudades- estado independientes y de reinos locales bajo la figura de una triada de gobierno que en esos inicios estaba compuesta por las figuras políticas de un rey, una reina y una asamblea electiva más los hombres de armas con capacidad de toma de decisiones de última instancia y de elección y legitimación de la pareja reinante.
Otro de los señalamientos, es que esa primera etapa de organización política es reconfigurada nuevamente durante los comienzos del Bronce Final, alrededor del 1550 a. C. Tomando como eje de ese recorte la experiencia histórica de las familias gobernantes hititas, porque el Edicto de Telepinu (CTH 19) evidencia como documento histórico y narrativo mítico-discursivo del poder, una reorganización de la realeza que pasará de ser electiva a la forma de transmisión hereditaria. Aquí, los roles de la pareja real se reajustan, como el de la asamblea y el del tuhkanti o el príncipe de la corona.
En el edicto citado se redefinió el rol de quien sería el rey y sus características, al igual que el de la gran reina que además solía cumplir el rol de AMA.DINGIR – sumo sacerdotisa – y, el de ciertos príncipes en especial del tuhkanti, considerado el “príncipe de la corona” o “heredero presunto”, (Gurney, 1983). Planeándose, además, que la legitimidad de ascenso al trono se sostenía en una línea sucesoria basada en ser hijo varón de la primera esposa y, si no hubiera tal, uno de la segunda esposa, o bien una hija de primer rango que debía casarse.
Entonces, la realeza desde el Edicto de Telepinu (CTH 19), involucraba una pareja real en ejercicio del poder en el o los palacios, la asamblea que asesoraba y la legitimaba y los otros integrantes de la élite como la Gran Princesa o NIN.DINGER y El Gran Príncipe o Tuhkanti. En el citado edicto, se redactaron pautas para tratar de evitar el parricidio político entre los miembros de las familias distinguidas o de los grupos de élite, prohibiéndolo bajo la aplicación de la pena de muerte sólo para el miembro de la familia de nakkīeš que sea declarado culpable. También, se pauta la línea sucesoria en el reparto de la herencia.
Estas relaciones y papeles de la familia gobernante vuelven a ser repensados en sus funciones y roles en los palacios como en sus relaciones inter-palaciales desde el gobierno de Arnuwanda I y de Šuppiluliuma I, durante la etapa que los historiadores denominamos de realeza con prácticas imperiales (Altman y Gan, 2008; Dos Santos, 2018). En este período, se redefinen al interior de los palacios como en las relaciones con otros palacios.
En este escrito, nos situamos en este recorte temporal y espacial desde las narrativas hititas correspondiente al Bronce Final.
“... Denominamos prácticas imperiales a una serie de acciones, estrategias y dispositivos que se crearon, pusieron en movimiento e implementaron en un doble espacio de poder: el externo o entre realezas y el interno o dentro de las mismas realezas donde las élites se reconfiguran. Un indicador clave de las prácticas imperiales es que supone dos realezas antiguas relacionadas mayoritariamente de modo asimétrico donde una impone, controla y domina pautas para con la política interna y externa de la otra. El caso que fue usado como testigo para proponer esta expresión, es el de los hititas durante el siglo XIV a. c y XIII a.c en sus relaciones con las realezas del corredor Sirio- Palestino: Amurru y Ugarit...” (Dos Santos, 2011).
En esta primera aproximación, centrada mayoritariamente en relaciones asimétricas, se ha ido incorporando y repensando las relaciones entre realezas con capacidad de dominio hacia otras, las cuales construyeron para sí, procesos de identificación y reconocimiento como iguales políticos o “hermanos” con capacidad de imponerse a “otros” pero no “entre ellos”, pese a competir y rivalizar mediante el uso de la diplomacia y las armas. También, para pensar los vínculos entre realezas paritéticas o con capacidad de expansión militar, y de crear alianzas ofensivo - defensivas entre ellos.
Otra de las aristas de estas prácticas es la que estaba vinculada con la interioridad de la vida en los palacios de las cuatro realezas centrales: Egipto, Mitanni, Babilonia y Hatti donde sus élites son reconfiguradas en roles y acciones. La red de cartas inter-palaciales y los matrimonios paritéticos son parte de los efectos de movilidad y nuevos roles de los miembros de las familias hititas, ya que el título regio Gran Princesa se podía obtener por ser hija del matrimonio real como por otorgamiento de este por parte de la pareja real y legitimado por la asamblea.
La última y no menos relevante acotación, es que los grupos que conocemos como un conjunto de familias denominadas entre si nakkīeš o, “los distinguidos”, fueron parte de esas élites en alianzas, tensiones y competencia por erigirse como la pareja que rigiera en los palacios. Estos nakkí eran un conjunto de miembros de familias con roles y posiciones que los distinguían y jerarquizaban como los portadores de carros y caballos que lideraban y constituían el ejército, los sacerdotes y sacerdotisas supremos de los templos centrales de la diosa Sol de Arinna, del dios Teššub y del dios de la Tormenta de Nerik, así como de la deidad que la pareja real honrase donde residieran los palacios hititas, pudiendo ser una de estas tres ciudades: Hattuša, Neša o Tarḫuntašša. También, los jóvenes y ancianos que integraban la asamblea junto con los príncipes citados y la pareja real como emblema de la realeza hitita.
Los miembros de esos grupos de nakkīeš: asambleistas, sacerdotes, ejércitos y príncipes formaron, reforzaron, activaron, crearon y pusieron en movimiento diversas prácticas y relaciones para acceder y ejercer el poder; lo cual implicaba residir en los palacios hititas y que uno de sus miembros conforme la pareja real. Entre las prácticas políticas más utilizadas, estaban los regímenes matrimoniales entre miembros y subgrupos de los nakkīeš compuesto por familias con tierras y carros con caballos dispuestos para la guerra, y conformando el ejercito hitita en sus altos cargos de mando.
Otro modo de acceso era mediante el cargo del gran príncipe o tuhkanti. Este último título regio, podía ser portado por quien propusiera la pareja real a la asamblea y no ser necesariamente un hijo de sangre directa de esa pareja real o el primero de ella. Dicha asamblea era presidida por el Gran Rey y la Gran Reina y la sumo sacerdotisa AMA.DINGIR – ambos roles solían estar representados en una misma mujer, siendo ellos vitalicios – y quienes otorgaban y legitimaban ciertos títulos regios, incluso, los de la pareja en ejercicio del poder.
En cuanto al sector sacerdotal, este estaba integrado por los sumos sacerdotes y sacerdotisas de las tres divinidades centrales de Hatti (Teššub, Arinna y el dios Sol o el de la Tormenta según sea la época) con sus tierras, templos y graneros. Siendo a la vez, sumos sacerdotes de alguna de esas divinidades tanto el Gran Rey como la Gran Reina que podía o no ser la AMA.DINGIR o una NIN.DINGER quienes solían ejercer el sacerdocio y ser parte del ritual de celebraciones. Además, al ser una sociedad de pensamiento integrado, pertenecer y liderar este sector era un modo más de legitimar el ejercicio del poder porque mediante ritos y celebraciones se articulaban las relaciones entre los hombres, los dioses, la naturaleza y el cosmos.
En este escrito, retomamos a la realiza hitita como una red de relaciones entre grupos de élites donde estaban presentes los nakkīeš, integrantes de la asamblea, y sectores sacerdotales, como así también, de élites de realezas vecinas. Por ende, las preguntas de indagación elegidas por su significatividad fueron: ¿Cómo la élite gobernante hitita articulaba y condicionaba redes sociales y relaciones de poder en la situación de palacio e inter-realezas? y ¿cómo esas redes y relaciones de poder tenían formas de ser representadas en sus documentos? El aporte que pretendemos con este escrito es: proponer pensar la realeza hitita desde las categorías de élites, redes sociales y relaciones de poder en el contexto de la hititología como campo de saber.
Objetivos
- Presentar la complejidad vincular de la realeza hitita con prácticas imperiales ante la visión tradicional de realeza masculina guerrera, y
- Postular como elemento de interpretación de la realeza hitita a la misma como una red de familias imbricadas en las situaciones de palacio.
Descubrimientos, traducciones e ideas de realeza
Para situar la realeza hitita con prácticas imperiales además de marcar lo indicado en la introducción fue importante desandar ¿cómo se ha escrito sobre los hititas sobre ese tema? Eso implica indagar sobre la hititología como campo de saber y disciplina científica que aborda el fenómeno social de la sociedad en cuestión durante el segundo milenio a. C y, en especial, durante el Bronce Final.
Esta disciplina era hasta 1955 esencialmente de un perfil mayoritariamente arqueológico y filológico donde el eje estaba centrado en las reconstrucciones y traducción de los textos desenterrados en el sitio de Bogazköy como de los situados al norte de Siria y, en sintonía con buscar ubicar los espacios y sociedad citada en los textos bíblicos desde donde inicia el interés por esta comunidad. En esta primera fase (1812 a 1955) destacaban Sayce, Wright, Texier y Hamilton pues trabajaron con indicios dispersos en sitios arqueológicos, casas y una mezquita en Siria y Turquía (García Trabazo, 2002) donde la llamada Piedra de Alepo abrió la posibilidad de localizar a la sociedad citada en la Biblia. Estas búsquedas sostenidas en asociaciones arqueológicas financiadas por las comunidades católicas tanto cristianas como protestantes pretendían “encontrar a la realeza hitita” con la que el pueblo hebreo había casado hijos en alianzas matrimoniales y, en otros casos se nombra un lugar cerca de Kargamis donde se buscaban mujeres que rompían la línea de consanguinidad de la primera esposa hebrea y su vientre sagrado. En este contexto la idea de realeza hitita patriarcal donde sus mujeres eran intercambias en alianzas matrimoniales para garantizar la paz.
García Trabazo (2002) coincidiendo con Delaporte (1957) y Gurney (1990) plantean que el parteaguas de esa transición se dio entre 1872 y 1900 cuando las campañas arqueológicas en anatolia pasaron a ser financiadas por el sultán turco Abdul Hamid II. Este había solicitado desde 1900 proyectos de excavaciones arqueológicos para la zona de Boğazköy, ganando la postulación la Sociedad Orientalista Alemana, Deutsche Orientgesellschaft, bajo la organización del proyecto de Winckler, además del trabajo publicado por Messerschmidt. En esta primera etapa se los represento a los hititas en relación de comparación con las sociedades judeocristianas, grecorromanas, egipcia y babilónicas antiguas ubicándolos como una sociedad extraña con una realeza enmarcada en las ideas del primer imperio indoeuropeo sostenido en entramado de tratados bilaterales internacionales o una confederación estatal de reinos bajo un rey centralizador con una mirada de la realeza de tipo patriarcal verticalista. Los documentos escritos claves fueron los tratados y edictos relevados como el material fotográfico de los sitios excavados.
Estos inicios se ven interrumpidos en el período de entreguerras entre 1913 y 1933 donde los estudios sobre los hititas giraron de prioridades, pasó de identificar sitios de excavaciones y organizar campañas arqueológicas, por el del trabajo en gabinetes de traducciones y búsqueda de descifrar la lengua, situar la comunidad histórica como más precisiones. Pue, los conflictos bélicos limitaron la acción de excavaciones y, reclamó a varios de los que lideraban las mismas, que se enrolen en los ejércitos de sus estados ante los conflictos imperialistas modernos. Esto supuso que se acentuaran las tareas de traducciones y se comenzaran a interrelacionar los textos como hilos de una trama histórica para poder afirmar que eran los hititas bíblicos los ubicados.
En una segunda fase la hititología se constituyó de modo articulado entre arqueología, filología, antropología e historia. (1955 a 1970) incorporándose en las campañas lideradas por alemanes y financiada por los turcos, los austrohúngaros, franceses, ingleses, italianos y los norteamericanos, checos y eslovacos. Siendo la Sociedad Orientalista Alemana ahora denominada desde 1931 como el Instituto Alemán de Arqueología (en siglas DAI). Está surgió de la sociedad alemana de investigación arqueología para el cual trabajo Winckler y desde ese facha bajo la dirección de Bittel (1976) quien continúa excavando en Bogazköy, sitio de una de las antiguas capitales hitita Hattuša. El eje de estudio en esa fase siguió siendo la idea del primer imperio indoeuropeo desde el análisis de los tratados intere-realezas y, por otro lado, los estudios religiosos de sus mitos y leyendas, siendo este el campo más desarrollado. En esta etapa destacaron Gurney y Singer en sus producciones al pensar la estructura política de la realeza y sus sustentos religiosos. Los giros epistémicos afectaron los modos de estudiar a los hititas y pusieron en el centro de la escena a los historiadores de lo político y las religiones.
Una tercera fase se abrió desde los años 1970 al 2020 e implico la continuidad de las sociedades arqueológicas y de las universidades citadas y un paso a la hititología como campo de saber puntual. En este momento los trabajos de Bittel, Gurney sobre los registros de Boğazköy siguen siendo claves al igual que los trabajos a cargo DAI, y los institutos dependientes de universidades británicos, estadounidenses, francesas e italianas junto a los de Turquía.
Asimismo, esta etapa abierta luego de la segunda posguerra supuso trabajos más colaborativos, entrecruce de datos y revisión de los registros de las primeras excavaciones. También y de modo relevante la construcción de la hititología como campo y área de saber que tiene relaciones con los estudios anatólicos y del cercano oriente antiguo. Beckman, Gurney y Singer analizaran los títulos reales, la idea de asamblea, y quienes componían tanto el panku como los nakkīeš sin dejar de sostener que es una realeza patriarcal, aunque marcando roles y cargos que solían solaparse o acallarse. A partir de estos autores es desde donde se propone la revisión de la realeza hitita con prácticas imperiales. En términos filológicos las tareas se continúan desde el trabajo con los nuevos registros y siendo las traducciones de Goetze las más recomendadas. De igual modo los estudios de las religiones fueron un campo clave hasta los años 1970.
Entre los sitios centrales nuevos, estarán los trabajados entre 1988 y 2004 por parte de M. Korfman, Universidades de Tubinga, y J. Wolfang Goethe quienes trabajaron sobre la Toya histórica. En esta encontraran en las Troyas IV y VIIa elementos para decir que era más grande que un ciudad-estado, era un reino que tuvo algunas vinculaciones con Hatti y, con eso ponen en tensión la idea que su eje de interés político era mayoritariamente el corredor Sirio Palestino y la frontera con Mitannia y los gasgas dejando de lado el margen oeste donde estaba Arzawa, las colonias griegas al igual que las antiguas Troya. Esto junto las revisiones críticas a los registros arqueológicos y traducciones realizadas por A. Schachner (2017) además de retoma en otros artículos los títulos regios de Tawannana y tuhkanti.
Aportes desde Argentina
La hititología como campo joven de estudio sociocultural con énfasis en la filología y los estudios de las religiones es desde el último tercio del siglo pasado un lugar donde repiensan las relaciones políticas y culturales a fin de desandar las formas culturales del poder e indagar sobre la vida cotidiana. En este sentido el estudio sobre la legislación hitita ha sido clave. Pero ¿qué lugar ocupa en los estudios sobre sociedades antiguas en la argentina? Iniciar una respuesta implica decir que al igual que a nivel internacional su estudio ha sido más bien marginal, pues el centro los contiene los estudios sobre Egipto antiguo y la sociedad hebrea.
Aunque desde 1990 historiadores y arqueólogos argentinos comienzan a indagar de modo directo o indirecto a los hititas, destacando Gestoso Singer (2008) en sus estudios políticos mercantiles del Bronce Final pensado la interacción entre Egipto, Hatti y Mitanni, etapa que se pone en análisis la realeza hitita en este escrito. Esta historiadora junto a su esposo Itamar Singer trabajaran las zonas de intereses comunes, las relaciones mercantiles entre ambos y, parte de los roles de las alianzas matrimoniales, la investigadora Gestoso Singer si bien mira desde el eje egipcio sus escritos son claves para desandar las relaciones del Bronce Final.
De igual modo Pfoh al abordar las relaciones inter-realezas y cuestionar como los tres autores citados en el apartado anterior, cuestiona la categoría tradicional de imperio para denominar a las realezas del Bronce Final. Argumentado que es necesario usar los significados “nativos” atribuido a la institución como la interpretación académica de estas y, las sociedades del Edad de Bronce Final se expresaban en términos de relaciones inter-palaciales o inter-reyes. Diciendo que lo correcto sería “… En un sentido más estrictamente políticos, la noción de relaciones “Inter políticas” podría reemplazar también la idea de “internacional”…, lo correctos es interregional…” (Pfoh, 2018: 491).
Pfoh, planteo analizar las relaciones de las realezas de Siria-Palestina con Egipto y con Hatti donde el poder suponía e implicaba relaciones de parentesco, amistad y patronazgo expresadas estas en el lenguaje políticos diplomático (2018, pp. 491 a 494). En ese sentido también reviso el concepto vasallaje al igual que Mynářová (2006) postulando que: “… el “...vasallaje” no caracterizaba el ordenamiento interno de Hatti, sino que regulaba un domino externo a dicha sociedad, lo cual no pude ser entonces definida como feudal…, puede ser sumamente inadecuado…” (Pfoh, 2007, p. 2). Pues, un modo de definir a la realeza hitita en su etapa que propongo como realeza con prácticas imperiales era la de un imperio feudal, esta expresión caracterizó la bibliografía inglesa y, se basada en las traducciones de los tratados donde se usaban los títulos regios de Mi Rey, Gran Rey, Mi Sol para referirse al gobernante hitita y mi siervo o un príncipe para el rey de las regiones de Amurru, Ugarit o Kargamis si bien, el objetivo fronterizo deseado por Muršili II era la ciudad de Hazor o Jador lindante con Qadesh y con los límites de la realeza egipcia.
Gestoso Singer como Pfoh (2016 y 2018) son parte del marco explicativo de los hititas y los abordan de modo marginal, aunque es en el contexto construido por ambos desde donde si sitúa este escrito. Ellos repiensan otras realezas en la misma época histórica y siguieren hablar de relaciones inter-palaciales entre realezas con prácticas imperiales, realezas asimétricas y relaciones de patronazgo (Pfoh, 2004- 2005) donde interjuegan también las relaciones de parentesco y este se reconfigura en las élites de cada comunidad, centrándonos particularmente en la hitita. Pues en esas relaciones inter-realezas e inter-palaciales las relaciones de lealtad, obediencia y sus formas de sujeción eran los modos construir las relaciones de poder al pensarlo desde los postulados de la nueva historia cultural (Starke, 2005).
Una de las hititólogas locales, es Della Casa (2011 y 2018), esta investigadora posee un análisis centrado desde lo arqueológico y mitológico quien en 2011 analiza el espacio urbano de Hattuša desde lo simbólico y, eso nos permito recupera la interacción de las capitales hititas como campos de poder donde reside un los palacios centrales y sus templos: Hattuša, Neša o Nerik – centro religioso prehitita de importancia central en la legitimación del poder y en la dinámica ritual –, Muršili II fundará Tarhuntassa donde residirá mayormente.
La otra hititóloga, quien suscribe (2011, 2018 y 2019) se ha focalizado en desandar las lógicas políticas hititas mediante el análisis de tratados inter- realezas y edictos de expulsión a fin de pensar los roles de las mujeres y de la pareja regia en el ejercicio del poder. En esta trama se inserta el recorte de estudio para este artículo desde dos períodos de gobierno: el de Šuppiluliuma I con sus esposas, madre e hijos y el de Muršili II con sus esposas, hermanos e hijos. Esto en el contexto del Bronce Final y, más puntualmente, entre la transición ente los siglos XIV a. C y el XIII a. C, período en que la realeza hitita puso en movimiento y definió para sí y para sus relaciones tanto internas como externas, una serie de prácticas imperiales.
En estas últimas, el parentesco regio e inter-realezas se vuelve a reconfigurar como una práctica de poder y de alianzas a futuro o latentes, que ejercían ciertos sectores de las élites del mundo antiguo oriental en una época de expansión y competencia entre las cuatro realezas: egipcia, mitannia, hitita y babilónica por una región fronteriza. Como expresáramos antes, esa zona de interés común denominado Corredor Sirio-Palestino y citada en los documentos hititas como la franja entre Kargamis y la ciudad anhelada por Muršili II, Hazor.
Una realeza: varios palacios y redes
En el caso hitita, esta realeza estaba situada en Asia Menor en la península de Anatolia en la meseta central y la zona montañosa del sur de esta, donde había diversas capitales centrales entre las que destacaban las mencionadas Hattuša, Neša y Nerik en una primera instancia, y luego, se incorpora transitoriamente Tarḫuntašša. Si bien, de la capital que más datos poseemos es de Hattuša porque desde el año 1906 a la fecha, hay campañas arqueológicas en el sitio actual de Bogazköy y sus alrededores. Además de que esta capital fue abandonada e incendiada durante la etapa de la crisis el 1200 a.C cuando la familia real hitita se refugia en Kargamis. En ese sitio se recuperaron documentos de palacio donde se nombran a miembros de las familias citadas y sus relaciones con los nakkīeš y otras realezas divinas, complementados con los archivos de El Amarna y de Ugarit (Liverani, 2003, p. 24). El mencionado archivo hitita incluye desde documentos políticos, religiosos, mitológicos como administrativos y de juicios.
Con estos hallazgos arqueológicos y el trabajo de lingüistas y filólogos, se tradujeron algunos documentos para repensar un acontecimiento histórico puntal. En este escrito, los estudios culturales constituyeron la fuente en la que abrevan la historia y la antropología para reflexionar en torno a las prácticas culturales. Además de postular la validez y pertinencia del estudio de las redes sociales como estrategia metodológica para trabajar un acontecimiento situado, como lo es el de la realeza hitita con prácticas imperiales que supone una red de familias vinculadas por el parentesco de sangre y político y, por las prácticas de sociabilidad.
La realeza citada, se sostenía en el ejercicio de cargos y roles tanto político como religioso en el contexto de los palacios donde residía la familia real como emblema del poder de Hatti. Así mismo, el contexto histórico donde se desarrollaron estas prácticas era, como se mencionó anteriormente, de competencia, colaboración y conflicto entre cuatro realezas con fronteras y prácticas compartidas. Estas tienen entre sus modos de relacionarse, los matrimonios diplomáticos paritéticos como los de carácter asimétrico, con miembros de los grupos de élites radicados en Hatti constituidos por los integrantes de la realeza como en las sociedades vecinas.
En cuanto a las relaciones entre los miembros de dichas realezas, el poder que ejercían estaba en clave de los vínculos inter e intrafamiliares tal como expresará Gurney (1990): “… La fuerza del reino reside en la existencia de relaciones armoniosas entre los miembros de la familia real…” (p. 30). Esto también lo planteó, pero sin usar la noción élite, Delaporte (1957) quien recupera expresiones de Contenau (1959) sobre el rol de las mujeres y la familia hitita en las formas de ejercer y vivir la política (pp. 25 a 33). Entre los hititólogos, la investigadora argentina, Della Casa (2018), retoma esa mirada desde la construcción de espacios políticos territoriales y simbólicos donde el poder se ejercía y circulaba.
En los palacios referidos residían parte de la élite, puntualmente Gran Rey, Gran Reina, los príncipes y princesas solteros junto a los que portaban los títulos regios de NIN.DINGER y tuhkanti. En el caso de las Gran Reina como de la AMA.DINGIR, el cargo era de carácter vitalicio y la mujer que lo portaba lo ejercía al igual que sus prerrogativas de por vida. Siendo en el caso de la Gran Reina la responsable del palacio y, la voz máxima entre las mujeres que residían en él.
Entonces, la Gran Reina ejercía el mando pleno en el palacio ante la ausencia del rey durante la temporada estival cuya labor abarcaba desde un calendario de batallas hasta rituales de restitución de fronteras, ocupaciones que hacían que el soberano junto con el jefe del ejército o a quien este designase, más el tuhkanti, estuviera fuera de la capital realizando tareas militares. La Gran Reina recibía y cobraba o condonaba impuestos internos y los tributos externos, enviaba regalos, gestionaba la política de cartas diplomáticas o inter-palaciales e inter-élites; podía regalar tierras y apelar dictámenes jurídicos. Además de administrar a las mujeres y hombres de palacio, entendiéndolos como los integrantes de la burocracia y los encargados de servir a la pareja real: las concubinas y esposas de segundo orden como a los hijos de esas mujeres.
En este contexto poseían y estaban bajo sus órdenes en las capitales citadas - Hattuša y Tarḫuntašša –, como aquellas mujeres hititas de la élite que salieran de palacio con el título de NIN.DINGER para casarse con un rey extranjero, unión a partir de la cual, sería coronada como AMA.DINGIR en los templos de la capital donde residiría. Teniendo, asimismo, la prerrogativa de contar con una guarnición militar que sólo respondía a sus órdenes, la custodia y la gente que residía en ella, le debía lealtad y fidelidad. Estas acciones solían ser reforzadas con regalos que incluían desde bienes de prestigio, alimentos hasta tierras. De igual modo, el Gran Rey y la Gran Reina eran sumos sacerdotes en los templos centrales que eran parte de esos palacios.
Metodología
Las prácticas citadas entre los miembros de la realeza hitita eran parte de una política donde lealtad y fidelidad se construían, reforzaban y minaban con acciones materiales y políticas de reconocimientos y gestión de cargos, bienes y privilegios como por cargos y servicios personales. En consecuencia, esta élite hitita, desarrollaba su vida político-cultural con sus relaciones sociales, económicas y religiosas en esos palacios que eran más que un edificio: conformaban una situación, un lugar de prácticas y de experiencias, de narraciones situadas.
Para su análisis, nos remitimos a los documentos traducidos y recuperados en parte de los archivos de Hattusa, en los que reyes, reinas, príncipes de alto rango pedían que se narrasen sus acciones políticas. Este grupo, como se ha venido explicando, estaba compuesto por subgrupos de poder que compartían y competían con quienes integraban la pareja reinante en Hatti:
“... referimos al sector social que se vinculaba con la producción y utilización de rituales de invocación. Este sector estaba constituido por los escribas, – quienes de un modo u otro tenían contacto directo con las tradiciones religiosas –, por los reyes y las reinas que aparecen allí mencionados (as) y otros miembros del sistema de culto que llevaban adelante la ejecución de todas las prácticas. Por consiguiente, denominamos a los miembros de los diversos grupos sociales anteriormente mencionados como aquella “élite”...” (Della Casa, 2018: 27, Resaltado de la autora)
En este sentido, compartiendo la expresión mencionada por la hititóloga argentina, incorporamos los distinguidos o nakkīeš quienes eran parte del panku – los hombres con carros y caballos que pertenecían al ejército y los sectores sacerdotales – (ver infografía 1).
Infografia 1. Los habitantes de palacio.

Fuente: Elaboración propia según textos Bernabé A, Alvarez y Pedrosa (2004), Bryce (1998) y Gurney, (1983).
Por ello, la relevancia de graficar las personas, grupos y sectores que conformaban la élite hitita, quienes vivían en los palacios y quienes dependían del rey y la reina. Esto a fin de indicar y marca relaciones e interacciones, dependencias y espacios donde las lealtades podrían ir tejiéndose o minándose. De allí, que las infografías fueron un recurso para reconstruir dichas relaciones y la dinámica de la realeza hitita.
Los documentos usados para analizar las redes de sociabilidad y de poder hitita no son genealogías regias, ni listas de reyes o actas, sino escritos políticos palaciales que dan cuenta de ciertas acciones de gobierno. En esos textos, abordamos una selección de las hazañas militares, los tratados inter-realezas, cartas donde se pautaban matrimonios diplomáticos y decretos de expulsión de palacio. Estos, fueron analizados tanto desde la perspectiva indicial como de las redes de sociabilidad a fin de desentramar en parte las redes de poder.
En cuanto al análisis de las redes sociales como estrategia para pensar el poder y la realeza hitita como una red de élites parentales y de prestigio, supuso recuperar una metodología que ha tenido diversidad de usos y sentidos. Aquí la utilizamos para trabajar relaciones político-culturales específicas que caracterizan a un acontecimiento histórico. En ese sentido, adherimos a la expresión de Molina (2001: 16) que apuntaba a retomar datos y relaciones desde una realidad situada.
Esto condujo a la revisión de archivos documentales usados mayoritariamente para analizar las relaciones internacionales, en términos de Liverani (2003) y de relaciones inter-palaciales, interregionales o Inter-élites (Pfoh, 2018, Dos Santos, 2019), realizando de este modo, una lectura desde las redes sociales y los usos del discurso del poder. Para ello, nos centramos en los siguientes documentos históricos: el tratado bilateral asimétrico, CTH 46 Tratado entre Suppiluliuma I y Niqmadu II de Ugarit, el decreto de expulsión de Gran Princesa hitita, y CTH 57 o Tratado entre Muršili II y Piyassili de Kargamis; CTH 61. Las hazañas de Muršili II o Anales extensos o II; CTH 70 o el Asunto Tawannana.
En relación con lo planteado, el artículo está organizado según los siguientes apartados: En primer término, Élites y redes de sociabilidad, donde el eje gira en torno a recuperar a qué se denomina élite antigua y realeza hitita con prácticas imperiales, como así también, proponer y recuperar la idea de redes sociales como metodología de análisis del poder y las relaciones inter-palaciales o inter-realezas. En segundo lugar, Šuppiluliuma I y Muršili II entre tramas de élites y conflictos palaciales. La clave en esta sección fue la de retomar las formas, prácticas y acciones para situarse como Gran Rey y construir alianzas inter e intra-élites.
Élites y redes de sociabilidad
En este apartado retomamos lo presentado anteriormente: la realeza hitita como una red de grupos de poder y sociabilidad donde fueron claves los vínculos parentales de sangre, como así también, las relaciones políticas de lealtades, fidelidades y alianzas. Estas últimas, se construían mediante una serie de prácticas de acuerdos, ayudas, regalos y redes de lealtad conformando un parentesco político de pertenencia a tal templo, palacio y/o guarnición del gobernante sea tanto un hombre como una mujer, rey o reina como también el tuhkanti; este último, podía recibir y dar regalos reales tales como tierras. (Ver infografías 2 y 3).
Por ende, la realeza hitita estaba conformada por una élite compuesta por subgrupos: el sacerdotal, los nakkīeš, el Rey, la Gran Reina que podía a la vez, ser la AMA.DINGIR, la Gran Princesa o NIN.DINGER, el tuhkanti, los miembros de la asamblea y, los líderes del ejército, teniendo la máxima jerarquía de dicha élite, quien portaba el título regio de Gran Rey (ver infografía 4) y Gran Reina. Este sistema político y cultural poseía modos de representar sus acciones e ideas sobre el mundo y el poder, que se plasmaron en parte en sus textos, relaciones con los dioses, con las sociedades vecinas y en las tensiones, alianzas y conflictos entre los subgrupos de la élite situados en los palacios y templos centrales.
Infografía 2. Miembros de la élite hitita o los nakkīeš y sus cargos en la realeza.

Fuente: Elaboración propia según textos Bernabé A, Alvarez y Pedrosa (2004), Bryce (1998) y Gurney, (1983).
Infografía 3. La Gran Reina y sus relaciones en el palacio, templo y con la guarnición militar y las personas que dependían de ella.
 Fuente: Elaboración propia según textos Bernabé A, Alvarez y
Pedrosa (2004), Bryce (1998), Gurney, (1983) y Ortega Balanza, M. (2009).
Fuente: Elaboración propia según textos Bernabé A, Alvarez y
Pedrosa (2004), Bryce (1998), Gurney, (1983) y Ortega Balanza, M. (2009).
Sus interacciones, sincronicidad y disputas internas ponían en tensión o reforzaban las redes de poder y las redes de sociabilidad, puesto que, las personas que dependían de ellos en las situaciones de palacio como en los templos y guarniciones militares, eran en parte parientes de sangre y otros, “hermanos y amigos”, de lealtades y fidelidades. En palabras de Bertrand (2012) estas son estrategias para comprender las dinámicas sociales y de poder de un grupo y de las personas que las ponen en movimiento “… a través de los cambios que afectan a un grupo en función de los diversos contextos en que se encuentran sus miembros y del análisis que de estos hacen…” (p. 52).
Infografía 4. El Gran Rey y sus relaciones en el palacio y el ejército.

Fuente: Elaboración propia.
La clave estuvo en leer las redes para los hititas desde las relaciones de género, las jerarquías sociales y las formas de cimentar un nuevo parentesco sostenido en lealtades limitadas y condicionadas por prácticas de matrimonio inter-élites. Esto también se expresó con el envío/recepción de mujeres en el palacio o fuera de este entre realezas, como el caso de la segunda NIN.DINGER de Šuppiluliuma I quien realizó un tratado diplomático ofensivo - defensivo con Babilonia sellado y rubricado con un matrimonio paritético con una princesa de primer rango de esa realeza. La princesa babilónica Malnigal quien portaba el nombre de Tawananna en Hatti (Ortega Balanza, 2009) por lo cual, el rey hitita debió expulsar de palacio y destronar de su título y cargo a la anterior gran princesa de la realeza hitita, su entonces esposa Henti, la Gran Reina y, la posible madre de sus cinco hijos en línea sucesoria.
Para trabajar los contextos donde esas redes se construyeron y desarrollaron, fue clave rastrear los espacios donde los títulos regios mencionados se ejercían desde narraciones que además se fortalecían en los propios palacios. Postular entonces la pertinencia del uso de las redes de sociabilidad para el campo de los estudios hititológicos, supone presentarlas como intersticios de lectura para complejizar y comprender las redes de poder y las relaciones políticas, así como de alteridades y género en el Bronce Final, y más puntualmente, entre el 1350 a.C. al 1200 a.C.
Marcar las trayectorias y vínculos de los integrantes de las realezas como familias gobernantes en estos escenarios inter-realezas como en las situaciones de palacios, nos permitió encontrar nodos relacionales, y desde esos puntos de encuentro, observar relaciones y conexiones más amplias y complejas recuperadas en parte desde sus narraciones. Así mismo, poder presentarlas como un recurso y un modelo de interpretación de lo social, lo político y lo cultural para el mundo asiático antiguo desde documentos no tradicionales: listas de reyes, actas matrimoniales o sacerdotales y desde ese punto, ahondar en indicios y detalles expresados en las Hazañas militares – narraciones tipificadas en formulas rituales donde el rey como líder militar y sumo sacerdote contaba sus acciones durante los primeros años de gobierno- como en los decretos de expulsión de palacio de grandes princesas o de una gran reina o sumo sacerdotisa.
Entonces, ¿cómo buscar indicios de esas redes de sociabilidad en los documentos políticos hititas? En este proceso de investigación, la opción fue utilizar como guía de intelección a los títulos regios de NIN.DINGER, ANA.DINGIR, Gran Rey y tuhkanti o Gran Príncipe. Desde ellos y los nombres personales, analizar los matrimonios fueran paritéticos, asimétricos o de imposición tributaria, las hazañas militares y los decretos de expulsión.
Un ejemplo es la imposición de un Gran Príncipe como un Gran Rey a otra realeza es el caso de Kargamis, situado en el margen norte de la curva del Éufrates (Gestoso Singer, 2006) como “periferia disputada”. En este contexto, Šuppiluliuma I impone un hijo como rey luego de una derrota militar; siendo Piyaššili uno de los hijos que tuvo de la primera esposa real la NIN.DINGER Henti, quien cambiará su nombre al ascender al trono en Kargamis, denominándose desde ese momento Sarri-Kusu quien luego firmará un tratado con su hermano coronado en Hatti, Murshili II.
El documento en el que se encuentra este episodio es el CTH 57. Tratado entre Muršili II y Piyaššili de Kargamis. En este breve tratado, la relevancia está puesta en la relación entre dos hijos de Šuppiluliuma I tras la muerte de este y, de cómo en la élite hitita portar el título tuhkanti y, Gran Rey, era clave en el entramado político. Piyaššili jura lealtad a su hermano rey de Hatti, acuerdan protegerse y reconocerlo como su superior al tuhkanti hitita al que pagará tributo como realeza con un poder asimétrico.
La reconstrucción parcial de una red de sociabilidad a través de los documentos escritos implica identificar relaciones entre grupos militares y sacerdotales de igual manera que entre sectores de la élite y de regiones políticas. Desandar quiénes eran y de dónde provenía el Rey y la Gran Reina, fue más que buscar hacer una genealogía parental, fue reconstruir nodos de poder, grupos de prestigio y alianzas donde se imbricaban reinos, cultos y regiones. Esas interacciones se ejercían en la práctica cotidiana como parte de una cultura política inter-élites del Bronce Final.
Esto conllevó, como ya fue enunciado, retomar indicios de las relaciones parentales, las identificaciones y la reconstrucción de relaciones que cada grupo se daba y ponía en acción, permitiendo indagar sobre la experiencia de los miembros de esa realeza hacia su interior o en situaciones de palacio y hacia el exterior o en relaciones de frontera; teniendo en cuenta que era una entidad político, cultural y familiar con formas ritualizadas de socialización.
Esta propuesta de pensar la realeza hitita como una familia que actúa desde un palacio donde hombre y mujeres de palacio – en especial grandes príncipes, rey, reina y algunas princesas-, tejen redes de sociabilidad y de poder, supone recuperar la diversidad de relaciones internas y externas de cada grupo. Para ello, fue clave ir analizando el parentesco desde otra perspectiva, donde la endogamia es tanto física como simbólica porque se pertenecía a una casa familiar, a un templo, a un palacio, se “era hijo de ese” ... trono, dios o grupo político y las relaciones de reciprocidad y ayuda, estaban latentes tal como lo expresaron en el tratado de Muršili II y Piyaššili (CTH 57).
Asimismo, el objetivo era presentar intersticios, tramas desde los documentos históricos para ver las relaciones y la circularidad del poder y del parentesco, aunque no esté realizado desde el lugar más tradicional de los censos, ausentes en la vida política y la racionalidad hitita, en los documentos seleccionados buscamos indicios a través de los cuales reconstruir relaciones sociales. En ellos situamos:
“… Los límites de las subredes [que] son cambiantes… En consecuencias se puede admitir que nos son más que fragmentos de redes los que operan en momentos dados que llegamos a identificar y a reconstruir a partir de nuestras fuentes…” (Bertrand, 2012: 63).
La reconstrucción total de una red de sociabilidad es imposible tanto para la actualidad como para otras sociedades pasadas, ya que hay en ellas nodos en latencia, circuitos que se reactivan ante situaciones puntuales.
En las redes interactúan e interactuaban el carisma, el prestigio y el honor con tanto peso como las acciones políticas, económicas, religiosas y de parentesco. Si entendemos a las redes como las plantea Bertrand (2012): “… un complejo sistema de vínculos que permite la circulación de bienes y servicios materiales e inmateriales, en el marco de las relaciones establecidas entre sus miembros…; poseen una triple dimensión: morfológica, de contenido y de dinámica interna…” (p. 62). En este caso, lo hacemos desde algunos textos de dos familias gobernantes: las de Šuppiluliuma I y Muršili II, porque la intención ha sido resituar estrategias personales y familiares, comunitarias y culturales, para desandar las tramas de los lazos sociales a través de sus grafos y nodos (Bertrand, 2012: 53 a 61; Fernández, Ferreiro, 2014: 3, 4 y 7).
Al trazar relaciones entre los miembros de una familia para acceder al poder en un palacio como para interferir e intervenir en otro u otros palacios, podemos marcar grupos de poder, alianzas inter-élites y rearmar en el orden de lo posible, redes parentales y genealogías de acceso y uso del poder. La intención de este proceder, fue delimitar áreas de observación, y desde allí, delinear interacciones entre los miembros de la realeza hitita, dado que nos interesó reconstruir – dentro de lo factible y siempre de un modo incompleto – la dinámica de estos linajes teniendo como punto de partida las relaciones entre los miembros de las dos familias mencionadas con ciertos subgrupos de poder como los distinguidos en Hatti y las élites vecinas en sus disputas y legitimaciones en el ejercicio del poder (Molina, 2001: 23, 24, 27 y 40; Ferreiro, 2019: 138, 139 y 145; Dos Santos, 2019: 40).
Šuppiluliuma I y Muršili II entre tramas de élites y conflictos palaciales
La clave en esta sección fue el retomar las formas, prácticas y acciones para situarse como Gran Rey y construir alianzas inter e intra-élites. Para ello, narraremos los modos de ascender al trono y las crisis en palacio.
En cuanto a Šuppiluliuma I, es considerado por la Hititología como el fundador de la realeza con prácticas imperiales, también es quien posicionó a Hatti en el contexto de las relaciones inter-realezas o interregionales. Esto implicó el ejercicio de una serie de prácticas políticas sostenidas en experiencias previas, poner en acción de un modo más dinámico la capacidad de interferir en las relaciones inter-realezas vecinas y ser reconocido como un Rey de Reyes o Gran Rey. Para esto, su condición previa de jefe del ejército durante el gobierno de Arnuwanda I y de Tudhaliya, el joven, fue clave, tanto como haber sido quien tomó e incendió la capital de los Mitannios, Wassukanni, y los expulsó de Hatti.
El hecho de que no se sepa de quién fue realmente hijo Šuppiluliuma I, es sólo parte de un debate en la Hititología que pone énfasis en que el Edicto de Telepinu y sus prerrogativas que no solían cumplirse, además de dejar constancia de los modos en que este constituyó redes de legitimidad y ascenso al poder en el palacio.
Entre las explicaciones construidas por otros hititólogos, podemos decir que su ingreso supuso una usurpación, pero no una ruptura con la realeza y la élite gobernante porque su Gran Reina, Daduhepa, no era su esposa y se presupone que era madre y, él no era el tuhkanti sino el líder del ejército. También, porque su poder se reforzó desde las acciones políticas y las prácticas diplomáticas.
Pese a ese contexto de ascenso teñido por la imagen de traiciones palaciales, comenzó un proceso de extensión de fronteras y guerras de conquista de tierras tanto en la región de Anatolia como en la franja de interés común. Modificó ciertos símbolos reales, entre ellos, los sellos que dejaron de ser rectangulares para pasar a ser cilíndricos teniendo como emblemas imperiales soles alados y animales rampantes. Reforzó el sistema de matrimonios inter-élite y aplicó una política de antecedente babilónico de matrimonios diplomáticos entre realezas, los cuales podían ser paritéticos o asimétricos conformando uno él mismo con una princesa babilónica.
Si bien, este gobernante tuvo tres reinas, dos de ellas portaron el título Gran Reina con las que compartirá y construirá poder en y desde el palacio de Hattuša y la otra será desterrada. La primera de ellas, la Gran Reina Daduhepa, de quien se duda si fue su madre y la de Tudhaliya II su cuñada o suegra. Esta situación sigue en debate actualmente, aunque la mayoría de los autores bregan por la primera, entre ellos Ortega Balanza (2009) y Stavi (2011).
Esta mujer portó ese título hasta su muerte como tradición en el palacio hitita. La primera esposa en tanto pareja fue Henti, la madre posible de sus cinco hijos varones, estos en línea directa al trono con cargos y roles puntuales; ella fue también la sumo sacerdotisa en Hattuša (Bryce, 1998: 203). La misma fue repudiada por el rey para poder casarse con Malnigal, acusándola de brujería ante los dioses y la asamblea, logrando de esta forma su destierro a la ciudad/País de Ahhiyawa(1) Bryce (1998: 203; Ortega Balanza 2009: 59)
El posterior matrimonio diplomático paritético fue con la Malnigal, sumo sacerdotisa e hija del rey de Babilonia, quien portó el título de Gran Reina y tomó como nombre propio una antigua titulatura hitita, la de Tawananna. Esa reina, asumió el rol de suma sacerdotisa en Hattuša y ayudó a Šuppiluliuma I a posicionarse en una nueva red política. Dicho matrimonio diplomático, supuso una alianza política con Babilonia y el reconocimiento de Hatti como realeza imperial por parte de Egipto, Mitanni y los babilónicos además de una política conjunta con estos de defensa y ataque contra Mitanni.
Esa Gran Reina, Malnigal, tendrá sellos regios duales con Šuppiluliuma I y después con su hijastro Muršili II (Ortega Balanza 2009: 60 y 61). Desde su llegada a Hattuša como Gran Reina, Tawananna ejerció el culto real, implantó un templo a la diosa Isthar en dicha capital, realizó los cultos correspondientes a la diosa Sol de Arinna y lideró sus fiestas rituales. Pero también, incluyó nuevas pautas culturales como el culto a la diosa mesopotámica mencionada situándola en el calendario regio, otorgó tierras, condonó deudas, recibió regalos reales y parte de los tributos requeridos a Ugarit siendo nombrada también la “justa en palacio” o sakuwasar.
En el documento CHT 40 o las Hazañas militares de Šuppiluliuma I narradas por su hijo Muršili II se presenta al Gran Rey como jefe del ejército que llevaba botines de guerra a Hattuša, fortificaba ciudades cercanas y a la vez: “…Atacó el monte de Ammuna, el territorio de la ciudad de Tupaziya y el lago […] y se llevó consigo sus dioses, sus habitantes, vacas y ovejas…” (Bernabé, Álvarez y Pedrosa, 2004: 65). En esta cita, más que el número de bienes, se relató la necesidad de presentar y representar un discurso que sostuviese la importancia de Šuppiluliuma desde antaño como un modo de instalar que luego fuera el legítimo rey pese a dudarse si fue parte del complot contra su hermano.
En la citada narración, se describen también las acciones para contener a los gasgas, su expansión al suroeste y la imposición de Piyassili en Kargamis, como así también el intento fallido de una boda entre una reina egipcia y un gran príncipe hitita para unir ambos reinos. El hijo que lo sucederá en el trono no portó al igual que su padre el título de tuhkanti, en este caso, quien lo llevaba sólo gobernó Hatti por un año y luego falleció producto de una peste. Por ende, de los cinco hijos de Šuppiluliuma I, en línea directa al trono, uno fue destinado el trono de Kargamis, dos muertos, otro sumo sacerdote en Kizzuwatna, debiendo asumir otro de los hijos, el destinado al culto, Murshili II.
Al asumir el trono, además de los problemas internos de palacio, tuvo que enfrentar el hecho de que su hermano y su padre habían muerto a causa de una peste como también le ocurrió a gran parte de las tropas y de la población hitita. Esta situación de pestes masivas con efectos en palacio fue analizada desde la racionalidad de la época como consecuencia del obrar incorrecto, de un pecado (wastul), descuido u ofensa a los dioses por parte del rey y la familia regia (Bernabé, 1998: 22, 23 y 25; González Salazar, 2009: 66 a 68).
Si bien la élite se dispersaba y competía entre ella, también tejía alianzas y redes de apoyo como las planteadas en las relaciones entre Muršili II, Sarri-Kusuh (Piyassili) y el rey de Alepo -hijo de segundo orden de Šuppiluliuma I-; los tres hermanos eran reyes a la vez de tres reinos con fronteras comunes. Además, reforzaban sus redes de poder y matrimonios con otras élites limitando ciertas acciones de las realezas vecinas.
Muršili II refuerza su presencia en Hatti a través de una red de apoyo y lealtades internas cuya unión tiene un doble lazo: militar como guerrero hábil y debido a los regalos hacia ciertos sectores sacerdotales que consistían en engrandecer templos, brindar oraciones y otorgar parte de los botines de guerra y cautivos a los mismos. Este Gran Rey se preocupó por ampliar el templo de la diosa Sol de Arinna y limitar el poder del sacerdocio de Isthar.
La relación con su madrasta la Tawananna fue de las pocas fuentes que de este Gran Rey tenemos sobre la situación en palacio, pues, él mismo dedicó especial interés en explicar su accionar con las realezas vecinas más que narrar la vida política en Hattusa. Sus textos sobre la vida en el palacio son escritos que refieren a su vínculo con la primera Gran Reina con quien pasó por etapas de reconocimiento y respeto, a momentos de tensión, complot, descalificación, pedido de condena y nuevamente un obrar “piadoso” con sus representaciones en estos escritos centrales: Asunto la Tawananna (CTH 70), Plegaria, lamento por la Gassuliyawiya (CTH 71; KBo IV 8), el decreto de expulsión de palacio (CTH 380) y el repudio a la Tawananna (KBo IV).
Este rey, como expresamos, tuvo problemas con su madrasta, su primera Gran Reina:
“… Malnigal, la Tawananna madrastra de Murshili II era en palacio un contrapoder no sólo en primavera y verano sino todo el año, pues ella es la suma sacerdotisa y por ende tiene por sí misma un contacto directo con los dioses, pero también la posibilidad de entregar tierras y con ello ganar adeptos. Ella posee poder político, es la Gran Reina, …, es la suma sacerdotisa siwanzzani y la responsable de las relaciones inter-realezas… Mientras gobernaba Suppiluliuma I, ella consolida relaciones con Babilonia, Amurru, Egipto y Mitanni mediante política de regalos reales, matrimonios diplomáticos, y ofrendas a las diosas Ishtar…, y al Sol de Arinna…” (Dos Santos, 2017: 78)
Resolver este contrapoder que se solidificaba en la entrega de tierras a sacerdotisas y jefes del ejército junto a la condonación de deudas que eran la base del prestigio de esta reina, era clave para concentrar poder el mismo (Ortega Balanza, 2009, pp. 61 y 62). Si bien, Muršili II había respetado a su madrastra como Gran Reina e incluso tenía un sello dual con ella y uno individual en los primeros años, esto se comenzó a fracturar desde el octavo año y se rompió en el noveno.
La circunstancia de quiebre tomó su forma definitiva al otorgarle a su esposa Gassuliyawiya el título regio de Gran Reina, propiciando una situación extraordinaria de dos Grandes Reinas al mismo momento, en consecuencia, el tiempo de la Malnigal estaba sellado, sería desterrada o condenada a muerte en breve por la asamblea. La muerte de la esposa del rey al noveno año del reinado fue el motivo para acusar a la Tawananna de nigromancia (Bryce, 1998, pp. 259 a 261) por brujería o magia negra al invocar dioses y espíritus de la muerte. Esto ocurrió porque la Gran Reina y suma sacerdotisa debía realizar entre sus actividades los rituales y plegarias de sanación para los hombres y mujeres de palacio, acusándola Muršili II de actuar a la inversa habiendo hechizado a su esposa para que muera en lugar de curarla. (CTH 70 y CTH 71).
Ante lo expuesto, incorporamos otra acción excluyente cuando los conflictos eran entre los integrantes de la élite: la consulta oracular a los dioses, recordando que este rey era sacerdote de antaño. En ese designio surgido de la lectura ritual, los dioses confirman por dictamen oracular la culpabilidad por la muerte de la otra Gran Reina y piden la aplicación de la pena capital sobre la Tawananna:
“… He aquí que he consultado a los dioses, mis señores. Y el oráculo determinó que ella fuera ejecutada. El oráculo determinó que ella fuera destronada. Pero no la ejecuté, sino que la depuse de la dignidad de madre del Dios. Como el oráculo había determinado que la dispusiera de su dignidad, la depuse de su dignidad y le di una casa. Nada le falta: tiene comida y bebida (literalmente: pan y agua); todo está a su disposición; nada le falta, está viva; ve el sol del cielo con sus ojos y come el pan de la vida. No es este único castigo: la castigué con una sola cosa, la expulsé de palacio y la aparté de los dioses y de la dignidad de madre del dios. Mío es el único castigo… Mi castigo es la muerte de mi esposa…” (Bernabé, Álvarez y Pedrosa, 2004, p. 114).
En ese documento se expresaron situaciones interesantes de rescatar: la pena o condena. Si bien, Muršili la ejecuta, él sólo está cumpliendo con la orden de los dioses que se manifestaron por medio del oráculo e incluso fue benevolente porque sólo la expulsa. Por ello, no la ejecuta, la destrona y le quita dignidad o degrada de sacerdotisa a mujer sin rango, cargo ni rol en los templos y el palacio de Hattuša.
En las Hazañas de los 10 años o del decenio (CTH 61. I) y en las extendidas (CTH 61. II) Muršili II narra el modo de consolidar su poder como rey en Hatti y de buen gobernante al estabilizar las zonas de fronteras. Por ejemplo, expresó eso en su primer y segundo año de gobierno: la región, realeza o sociedad de jefatura que vence y le aplica la política de botines de guerra e incendio de la capital, teniendo como modelo lo hecho por su padre con los mitannios.
“... (Primer Año)…Entonces yo, Mi Sol marché contra ellos y ataqué por sorpresa lo que eran los principales territorios gasgas: las ciudades de Halila y Dudduska. Y tomé cautivos, vacas y ovejas y me los traje a Hattusa. Las ciudades de Halila y Dudduska las incendié…
… luché contra ellos y la diosa Sol de la ciudad de Arinna, mi señora, el orgulloso dios de la Tempestad, mi señor, la diosa Mezzulla y los dioses todos marcharon delante de mí…
(Segundo Año)…Al año siguiente me dirigí al País Superior. Y como el territorio de la ciudad de Tipiya había comenzado la guerra contra mí… yo, Mi Sol, tomé por asalto la ciudad de Kathaidduwa. Me llevé cautivos, vacas y ovejas a Hattusa. La ciudad la incendié…” (Bernabé, Álvarez y Pedrosa, 2004: 116 y 17)
Los relatos continúan a modo de un discurso mítico donde a la vez que narraba cómo reconstruye el orden en Anatolia, usa frases reiterativas “...tomé cautivos, vacas y ovejas… e incendié la ciudad...”. Este modo de decir, en tanto metáforas del triunfo militar, de riquezas obtenidas y de aquello que lo representa (vacunos, lanares y personas) que llevan gracias al apoyo de los dioses a Hattuša, era una presentación política de lo que podía hacer con sus adversarios.
En esas prácticas citadas hay una acción no dicha, porque el botín se concentraba, pero también se lo redistribuía en parte en el palacio, a los nakkīeš, las tropas y a los templos como uno de los mecanismos y estrategias para construir y legitimar su poder. La contracara era el caos que causaba con ayuda de los dioses: incendios, sequías o cierre del acceso al agua dulce y el cautiverio de aquellas personas a las que se les rompían las redes parentales.
Conclusiones
En este artículo, nos interesó particularmente presentar dos cuestiones: la complejidad vincular de la realeza hitita con prácticas imperiales, donde a la visión tradicional de una realeza masculina concentrada en la figura del rey y ciertas acciones de su gran reina, contrapusimos la de una red de familias imbricadas en las situaciones de palacio.
En este sentido pensar la realeza hitita como una familia gobernante ligada por lazos de parentesco y prácticas de una endogamia de sangre como de una endogamia político-simbólica donde pertenecer a ciertos cargos, posiciones y jerarquías suponía ser parte de una red de parentalidad, prestigio y lealtades. Las de Šuppiluliuma I centrada es ser Jefe Supremo del Ejército, el elegido por el rey anterior para reemplazarlos en algunas campañas, aunque no tuvo el título de regio de príncipe de la corona o tuhkanti. En el caso de Muršili II el de ser sumo sacerdote de Teššub y usar la endogamia de sangre con los reyes de Alepo y Kargamis para reforzar la endogamia política-simbólica de reyes en ejercicio del poder en palacios de la época.
El otro aspecto fue la particularidad del uso de las redes sociales para analizar sociedades antiguas, en especial a la realeza hitita con prácticas imperiales durante los gobiernos de Šuppiluliuma I y Muršili II, donde documentos como edictos y decretos de expulsión de palacios, nos permitió dilucidar las tensiones en los mismos. Al igual que desde las hazañas militares poder retomar los modos no sólo de acceder al poder sino también de tejer alianzas entre grupos de distinguidos, sea por ser parte del ejército, de familias importantes o de los templos centrales como altos funcionarios.
Nota
1| La zona de Ahhiyawa: es un territorio en debate en cuanto a su localización, algunos la sitúan cerca de Wilusa al oeste de Hatti en una zona de frontera con los micénicos, otros, la ubican cerca de Troya y otros cerca de los gasgas. Todos coinciden en que esta al oeste y cerca de realezas vecinas enemigas. Por ende, su seguridad si bien estaba garantizada por una custodia real también estaba en constante riesgo si se rompían relaciones con los vecinos políticos.
Bibliografía
Altman, A. y Gan, R. (2008) Hittite Imperialism in perspective: The Hittite and Roman treatment of subordinate States compared. In: 6 Internationales Colloquium der Deustschen Orient-Gesellschaft, Wurzburg, Germany, Publisching teHarrassowitz Verlag · Wiesbaden.
Beckman, G. (1982) The Hitite Assemblay, In: Journal of the American Oriental Society, Vol. 102, No. 3 (Jul.- Oct.)
Bernabé, A. (1998) Mitología Hitita. En: A. Bernabé, C. García Gual, R. E. Lemosín, Pirart, (1998) Mitología y Religión del Oriente Antiguo. III. Indoeuropeos. Barcelona, España, AUSA Sabadell.
Bernabé, A. y Álvarez – Pedrosa, J. A. (2004) Historia y leyes de los hititas. Textos del Reino Medio y del Imperio Nuevo. Madrid, España: Ed. Akal / Oriente.
Bertrand, M. (2012) De la familia a la red sociabilidad. Revista digital de la Escuela de Historia Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 4, (6): 47-80.
Bittel, K. (1976) Los hititas. París-Bilbao, Francia-España: Editorial Aguilar.
Bryce, T. (1998) El reino de los Hitita. Madrid, España, Cátedra Historia/Serie Mayor.
Contenau, G. (1959) Antiguas civilizaciones del Asia Anterior. Cuadernos de Eudeba N° 43. Buenos Aires, República Argentina, Editorial: EUDEBA/UBA.
Delaporte, L. (1957) Los Hititas, México, México, UTHEA.
Della Casa, R. (2011) El mito de Telepinu y la reconstrucción del espacio simbólico hitita en situaciones socio-históricas singulares. Revista NEARCO Revista Eletrônica de Antiguidade e Medievo, 4. (1): 151 a 161.
Della Casa, R. (2018) El paisaje simbólico en los Rituales de Invocación (mugawar) de la antigua Anatolia. Tesis Doctoral (Historia). Buenos Aires, República Argentina: UBA. [s/n]
dos Santos, S. B. (2011) Poder y alteridad, orden y caos en las prácticas imperiales heteas durante los siglos XIV al XIII a. C. En: C. Ames, (Coord). Antigua: Terceras Jornadas Nacionales de Historia Antigua y las Segundas Jornadas Internacionales de Historia Antigua. (pp. 104 a 119). Córdoba, República Argentina, Editorial UNC, ISBN 978-950-33-0859-5.
dos Santos, S. B. (2017) Decretos y exilio por problemas en palacio: representaciones de la alteridad política y la realeza durante el gobierno de Murshili II (1340-1310). En: F. A. Campagne, S.B. Dos Santos, M. R. Oliver, M. R (coord) Textos y Contextos desde el Sur, Dossier: Movilidad humana en sociedades mediterráneas. (5. II. pp. 71 a 85). Comodoro Rivadavia, República Argentina, UNPSJB. Consultado en: http://www.revistas.unp.edu.ar/index.php/textosycontextos/issue/view/6
dos Santos, S. B. (2018) Realezas antiguas entre prácticas estatales y prácticas imperiales. Herramientas teóricas para pensar la dominación hitita sobre las otras realezas; En: C. M. Crespo, y N. Filippini, (comp) Aportes para la lectura de la otredad y las fronteras en las sociedades mediterráneas. (pp. 43 a 78). Trelew, República Argentina, Remitente Patagonia.
dos Santos, S. B. (2019) Networks of Sociability and Relations of Alterity in the Hittite Royalty during the second milenniun. B.C: Oriens antiquus (Rivista di studi sul Vicino Oriente Antico e il Mediterraneo orientale) (I): 39 a 45. Fabrizio Serra - Instituti Editorali e Poligrafici Internazionali., Disponible en línea: http://digital.casalini.it/10.19272/201913401007
Fernández, F. y Ferreiro, J. P. (2014) Vino nuevo viejos obres. Perspectiva microestructural, redes y fuentes tradicionales. Revista Encontro- Biblis, Dossier especial: Sociedades en red, 19, (4): 157 a 189.
Ferreiro, J. P. (2019) Redes y poder. Exploraciones en torno al sujeto de la historia colonial, el poder y las redes. En: Congreso 6° Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. Mendoza, UNCuyo.
García Trabazo, J. V (2002) Textos religiosos hititas. Mitos, Plegarias y rituales. Madrid, España: Trotta.
Gestoso Singer, G. (2006) Periferia “diputada” en el Levantes durante la dinastía XVIII. Áreas Productivas y estratégicas. En: Iberia. Revista de Antigüedad (9): 7 a 20.
Gestoso Singer, G. (2008) El intercambio de bienes entre Egipto y Asia Anterior: desde el reinado de Tuthmosis III hasta el de Akhenaton [en línea]. Buenos Aires; Atlanta: Society of Biblical Literature; Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8015
González Salazar, J. M. (2009) Rituales hititas. Entre el culto y la magia. Madrid, España, AKAL/Oriente.
Gurney, O. R. (1983) The Hittite Title Tuhkanti. Anatolian Studies 33 (December), Cambridge, United Kingdom, British Institute at Ankara. Cambridge University Press.
Gurney, O. R. (1990) The Hittite, London, United Kingdom, University London, Penguin Books.
Liverani, M. (2003) Relaciones internacionales en el Próximo Oriente Antiguo, 1600 a 1100 a.C. Barcelona, España, Ediciones Bellaterra.
Molina, J. L. (2001) El análisis de las redes sociales. Una introducción. Barcelona, España, Ediciones Bellaterra.
Mynářová, J. (2006) “International” or “Vassal” Correspondence? L’ Ètat, le pouvoir, les prestaciones et leurs fromes en Mésopotamie Ancienne. Actes du Colloque assyriologique franco-tcheque, Paris-Praga. Francia-Republica Checa: Univerzita Karlova v Parze. Filozofická fakulta Praha
Ortega Balanza, M. (2009) El poder de las mujeres de la realeza hitita en el Imperio Nuevo: Puduhepa. Madrid, España, Mizar.
Pfoh, E (2016) La alianza asimétrica en el Levante septentrional: una revisión de la relación de “vasallaje” hitita. En: Congreso; IV Coloquio del PEFSCEA «Regímenes políticos en el Mediterráneo antiguo», Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 27 y 28 de Noviembre de 2014; 2014
Pfoh, E. (2004-2005) Una cuestión de patrones y clientes. Acerca de la organización social y el poder en la antigua palestina. Revista Trabajos y comunicaciones (N° 30-31): 56 a 69. SEDICI UNLP. Disponible en línea: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/11500
Pfoh, E. (2007) Hatti y el Levante septentrional. Relaciones sociopolíticas de acuerdo con la evidencia textual. Revista del Instituto Antiguo Oriental, RIHAO, (14): 109 a 133.
Pfoh, E. (2018) Reconsidering international relations in Southwest Asia during the Late Bronce Age. CRR Texto and Image [61] Orbis Biblicus et Orientalis Series Archeologica (40, pp: 489-496). Peeters. Leuden. Paris. Bristol. CT United State. Editorial Layout Sebinr Eckline.
Starke, F. (2005) Los hititas y su imperio. Constitución del federalismo y pensamiento políticos, RIAHO Revista del Instituto de Historia Antigua Oriental “Dr. Abraham Rossenvasser”. (12/13): 189 a 203. UBA.
Stavi, B. (2011) The Genealogy of Suppiluliuma I. Altoriental. Forsch, Akademia Vergal, (38, pp. 226-239). Berlin, Germany, Akademie Verlag.
Schachner, A. (2017) The First of Scientific Excavations at Boğazköy-Hattusa. In: The Discovery of Anatolia Empire/ Bir Anadolu İmparatorluğunun Keşfi. Istambul. Tuykey: Meltem Doğan-Alparslan – Andreas Schachner- Metin Alparslan.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Cuadernos FHCS-UNJu

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Cuadernos FHyCS-UNJu por Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en http://revista.fhycs.unju.edu.ar/revistacuadernos.
Hecho con OJS - Open Journal System